1776-1990 Cronología de las intervenciones extranjeras en América Latina.
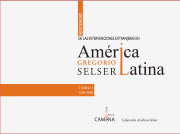 Prólogo. Gregorio Selser*
Prólogo. Gregorio Selser*
«La felicidad de los Estados Unidos es la institución más onerosa que pesa sobre el mundo.» Roque Sáenz Peña.
I
Ahora que siguen frescos los festejos del Bicentenario de la independencia de Estados Unidos, no resulta ocioso recordar que la mayoría de los norteamericanos partidarios de escindirse de Inglaterra y gobernarse en lo sucesivo por sí mismos, atribuían importancia al engrandecimiento territorial apenas como un medio de afianzar su seguridad. La ampliación de la frontera alejaba, cuando no eliminaba, la adyacencia de un enemigo peligroso, así fuera éste el francés papista o el indio bárbaro e irrecuperable para los designios de Dios. Después de la lograda independencia, el vecino peligroso continuó siendo el indio, pero también el inglés. España, a distancia, estaba mirada como potencia amiga. No debe olvidarse que ella había contribuido al feliz resultado de 1776.
Y para cuando aquel primer paso se hubo consolidado, la idea del derecho a la seguridad pasó a otra etapa de desarrollo, y se transfirió al argumento del derecho natural, que en la mejor tradición del puritanismo anglosajón implicaba mezclar a Dios con las peripecias terrenales, a favor de quien lo invocara asistido de argumentos más contundentes que los de la simple fe. Samuel Adams podía permitirse ya en 1778 avizorar la posesión de Canadá, Nueva Escocia y las Floridas, concibiendo la apropiación como «un designio de la Naturaleza»; y si ésta no colaboraba, debía apelarse a la fuerza. Prevaleció con todo el derecho a la seguridad establecido por la divinidad, como lo indica la carta que James Lowell dirigió a Horatio Gates en 1779, en la que se mencionaba que los norteamericanos sólo pedían «lo que la Deidad les había destinado». [1]
No se trataba de un crecimiento subrepticio o disimulado. Los Padres Fundadores resultaban demasiado diáfanos, tanto en sus escritos como en sus discursos y declaraciones, como para que cupieran dudas sobre sus designios ulteriores. Lo percibió con fino instinto diplomático don Pedro Abarca de Bolea, conde de Aranda, que al comentar el solemne reconocimiento que de la independencia de los Estados Unidos había hecho España el 3 de septiembre de 1783, escribió a su rey Carlos III:
La nueva potencia, formada en un país donde no hay otra que pueda contener sus progresos, nos ha de incomodar cuando se halle en disposición de hacerlo. Esta república federativa ha nacido, digámoslo así, pigmeo, porque la han formado y dado el ser dos potencias poderosas, como son España y Francia [...] mañana será gigante, conforme vaya consolidando su constitución, y después un coloso irresistible en aquellas regiones. En este Estado se olvidará de los beneficios que ha recibido de ambas potencias, y no pensará más que en su engrandecimiento [...]
Engrandecida dicha potencia, sus primeras miras se dirigirán a la posesión entera de las Floridas para dominar el Seno Mexicano. Después de habernos hecho dificultosa la defensa de Cuba y las Antillas menores, fácil le será apoderarse de éstas. Más tarde aspirará a la conquista de Nueva España, comenzando por los territorios de ese vasto reino [...] [2]
Con no menor desconsuelo., aunque con mayores razones de desazón, resentimiento y conocimiento de causa —puesto que de sus hijos parricidas se trataba—, el rey Jorge III de Inglaterra, al lamentarse en carta a lord Shelbourne de la pérdida de su perla americana, comentaría:
Me sentiría profundamente desgraciado si no fuera porque estoy convencido de que no se puede reprochar nada en ese asunto, y porque me parece que la bribonería es la característica predominante de los habitantes de aquel país, por lo que bien podría ser que, en resumidas cuentas, no fuera ninguna desgracia el que se hayan separado de este Reino.
Igualmente conocedor de la índole de los colonizadores anglosajones, no obstante sus escasos 21 años de edad, el gobernador español Bernardo de Gálvez —que el 9 de mayo de 1781 arrebatara a los británicos el puerto de Pensacola, en la Florida, para gran desazón de los Estados Unidos, que lo preferían en manos inglesas— iba a anotar:
El yanqui es un ser hipócrita, falso y desvergonzadamente rapaz. Las ideas del gobierno popular, de democracia y de comercio libre que proclama no tienen más objeto que desconocer los derechos de los demás, engañar al mundo con falsas promesas y obtener provecho propio. Mammón es el dios de la Nueva Fenicia, o la Nueva Cartago de América, abigarrada mezcla de puritanos hipócritas, aventureros sin ley, demagogos audaces y mercaderes sin conciencia.
Este tipo de observaciones podría ser rastreada sin mayor dificultad en la copiosa literatura de la época. Y no habría rastreo mejor que la lectura de documentos tales como la correspondencia entre los políticos que avizoraban el crecimiento natural de la nación. Así, como para dar la razón al español Gálvez, una traducción al inglés de su definición podría aportarla nada menos que Thomas Jefferson, quien el 25 de enero de 1786., escribiendo desde París a su amigo Archibald Stuart, de Virginia, proponía esta pequeña obra maestra de técnica expansionista:
Nuestra Confederación debe ser considerada como el nido desde el cual teda América, tanto la del Norte como la del Sur, habrá de ser poblada: más cuidémonos de creer que interesa a este gran Continente expulsar a los españoles rápidamente. Aquellos países no pueden encontrarse en mejores manos. Mi temor es que éstas resulten demasiado débiles como para ir arrebatándoselos, pedazo a pedazo. [3]
Jefferson no era aún el célebre presidente de su patria, ni siquiera secretario de Estado, función ésta que desempeñaría hasta 1790, en momentos en que persistían las crisis cíclicas con el Imperio Español.
Los hispanos cerraban o abrían alternativamente Natchez y Nueva Orleans a los habitantes anglosajones de Tennesse, Kentucky, Virginia occidental y hasta de una parte de Pennsylvania. Aquellos puertos eran la llave del Mississippi, el «Padre de las Aguas». Para los colonos era más económico y práctico el largo viaje fluvial hacia el sur que el cruce de los Apalaches, y Nueva Orleans era un centro natural de trasbordo para Nueva York y los mercados europeos. El privilegio de la navegación y el libre depósito eran, empero, aleatorios y sujetos a los vaivenes de la política de España. El conquistador deseaba salir de esa perturbadora situación: «Por mucho que aborreciera el colono del interior a los monárquicos canadienses, respetaba el poder inglés, mientras que sentía profundo desprecio por los españoles y su diplomacia. Además, del lado del Norte no deseaba nada más que sus derechos; hacia el Sur, su ambición no reconocía otros límites que Panamá y el Pacífico.» [4]
Ya como secretario de Estado, en 1790, Jefferson formuló el reclamo de privilegios territoriales so capa de que «el derecho de usar una cosa [el Mississippi] incluye el derecho de acceso a los medios necesarios para su uso [Nueva Orleans]».
Pocos días más tarde, en un despacho al representante norteamericano en Madrid, avanzaba en su teoría del derecho natural:
Observaréis que en general afirmamos la necesidad no sólo de tener un puesto cerca de la boca del río (sin el cual de ningún modo podríamos navegado) sino de que el mismo se encuentre perfectamente separado de los territorios de España y de la jurisdicción de ésta, para que no haya disputas y rozamientos cotidianos entre unos y otros [...] De ahí la necesidad de una separación bien definida [...] En todo caso puede afirmarse inmediatamente que tenemos cierto derecho a poseer una escala para nuestro comercio.
Según Weinberg,
[...] aquí se formula oficialmente por primera vez la idea de que los derechos de Estados Unidos incluyen la posesión soberana de un puerto —preferiblemente Nueva Orleans— como connotación intrínseca del derecho natural de navegación. Imbuido de certidumbre moral, el gobierno instituido en 1789 había dado el primer paso en el camino del expansionismo. [5]
La mención de 1789 es clave no sólo porque será el año del estallido de la Revolución Francesa, sino porque el 30 de abril habrá prestado juramento y asumido su cargo el primer presidente de Estados Unidos: George Washington, dueño de plantaciones, especulador en tierras, comerciante mayorista e incluso prestamista, pero sobre todo militar afortunado. Hasta ese día habían aprobado la Constitución once de los primitivos trece estados que en 1776 habían constituido la Unión. Al año siguiente, con la incorporación de Rhode Island y North Carolina, el flamante país poseerá ya una superficie equivalente a las de las Islas Británicas, Francia, Alemania, España e Italia juntas, con una población de cuatro millones de habitantes, de los cuales, según el censo que en ese año de 1790 se realizara por primera vez, 699 mil 374 eran esclavos negros.
El 27 de octubre de 1795, el tratado Pinckney-Codoy o Tratado de San Lorenzo el Real, de Amistad, Límites y Navegación entre España y Estados Unidos, permite a la Unión obtener un permiso de libre navegación por el Mississippi y el establecimiento de un puerto franco —de depósito— en Nueva Orleans, por un plazo de tres años, renovable a voluntad de las partes. Allí quedan establecidos los límites solicitados por la Unión en 1782, que separarán a ésta de las posesiones españolas de las Floridas Occidental y Oriental. Allí la ignorancia del canciller Godoy se dará la mano con la buena fortuna de Estados Unidos, pues, a tenor de las reflexiones del ministro español en la nueva nación, Luis de Onís:
Godoy, sin conocimiento geográfico de los países sobre los que versaba, ni de los intereses mutuos de las dos potencias, agregó al territorio norteamericano cerca de un grado en toda la extensión de la línea divisoria que separaba las Floridas del territorio de aquella república, desde Este a Oeste, y puso en sus manos los terrenos más feraces que pertenecían a las Floridas, los hermosos ríos que bajan de la Georgia y el Mississippi, el importante punto de Nátechez y otros puntos que nos servían para la defensa de las Floridas contra los Estados Unidos. [6]
Hubo un conato de crisis al cumplirse los tres años establecidos en el convenio, cuando el gobernador español de la Louisiana, Ganoso, suspendió todos los privilegios acordados a los estadounidenses, incluyendo el derecho de depósito y el permiso de nuevas radicaciones en la zona. Pero la sangre no llegaría al río. Dos años antes, el 17 de septiembre de 1796, en su Mensaje de Despedida (Farewell Address), en verdad un texto redactado por Alexander Hamilton, George Washington formulará la doctrina de la abstención como norma de conducta estadounidense en los conflictos de las grandes potencias de Europa, algo así como el principio del aislacionismo, en el cual, como en la mayor parte de los documentos de política internacional de la Unión, campean por igual el pragmatismo, la ética, la religión y los buenos propósitos, en una mezcolanza no necesariamente respetada en la práctica. De aquel texto puede ser una muestra ilustrativa esta selección:
Observad la buena fe y la justicia con todas las naciones. Cultivad la paz y la armonía con tedas ellas. La Religión y la Moral nos imponen esta conducta [...] Será digno de una nación libre, ilustrada y grande en no remoto porvenir dar a la Humanidad el magnánimo y absolutamente nuevo ejemplo de un pueblo siempre guiado por una exaltada justicia y benevolencia [...].
Los exégetas de las presuntas virtudes morales de los Padres Fundadores norteamericanos suelen recatar piadosamente el detalle de que el sucesor de Washington, Jefferson, fue el primero en estar a punto de pasar por alto los preceptos del Farewell Address, cuando tomó conocimiento, con retardo, del contenido del Tratado de San Ildefonso, que con el mayor secreto habían suscrito, el 1o de octubre de 1800, Carlos IV de España y Napoleón Bonaparte. Entre otras disposiciones, España trasfería a Francia el territorio de la Louisiana, si bien con la cláusula de que esta provincia no podría ser cedida a su vez a ninguna otra potencia y que en el caso de que Francia deseara desprenderse de ella, debería reintegrarla a su dueña original, España.
La Louisiana evocaba al francés Luis XIV, su fundador. Había sido cedida a España en 1762, y con su retrocesión soñaban Napoleón y su ministro Talleyrand, esforzados paladines de la reconstrucción del Imperio del Rey Sol; junto con la Louisiana, pretendían la transferencia de la parte española de la isla de Santo Domingo —la porción restante, Haití, aunque totalmente sublevada, continuaba siendo nominalmente francesa— y ambas Floridas. El argumento de Napoleón parecía convincente a Carlos IV: España no iba a estar por mucho tiempo en condiciones de resistir al empuje avasallador de su vecino de la América anglosajona: la amistad de las tribus indias, ni los apresurados colonos traídos de España, eran barrera suficiente para resistir la marcha en dirección al Virreinato de Nueva España y sus incalculables riquezas. Con la Louisiana y las Floridas en manos francesas, quedaba establecida la valla tras la cual quedaría asegurada la intangibilidad del reino de México. Además, en compensación, Napoleón le ofrecía coronar a un Borbón de los de Carlos IV en un imaginario reino de Etruria, en la Toscana.
Carlos IV se sobrepuso a las objeciones de Godoy y sólo no aceptó lo de las Floridas. El Tratado de San Ildefonso permaneció en secreto mientras se preparaba la retrocesión efectiva de la Louisiana y Napoleón completaba los preparativos de la expedición que, al mando del general Leclerc, debía reducir a la total sumisión a los negros de Haití que, desde 1789 y bajo la guía de Toussaint L'Overture, se habían declarado independientes. Sin la sujeción de Haití, de nada serviría a Francia la parte restante —española— de la isla.
Y aquí, otra vez, esa especie de azar que hizo decir a alguien que Estados Unidos tenía la buena suerte de los borrachos, de los niños o de los locos, jugó en su favor, como lo había jugado el error de Godoy cuando otorgó a Pinckney más territorio que el originalmente previsto en el tratado. Los formidables Ejércitos de Napoleón fueron despedazados por la resistencia de los haitianos no menos que por las fiebres y enfermedades: decenas de miles de soldados de la tropa más escogida, perecieron junto con el propio Leclerc, desbaratando así el intento neocolonialista de Francia. De hecho, pues, esas fuerzas ya no podían ser transportadas, inmediatamente después de pacificada Haití, para ocupar la Louisiana.
Nadie conocía, sin embargo, el plan completo de Napoleón, ni sospechaba hasta qué punto el destino de la América iba a depender del valor de Toussaint. Si él y sus negros sucumbían fácilmente a su trágico destino, el Imperio Francés, como dice Henry Adams, se extendería hasta la Louisiana, remontaría el Mississippi y se atrincheraría en los bancos del gran río [...]
Que el «miserable negro», como lo llamaba Napoleón, fuera olvidado tan pronto, no puede causar sorpresa —agrega Adams—; pero sólo el prejuicio de raza ha cerrado los ojos del pueblo norteamericano a la deuda de gratitud que tiene contraída con el desesperado coraje de quinientos mil negros haitianos que se negaron a dejarse reducir de nuevo a la servidumbre.
[...] Henry Adams es más justo e imparcial. El destino de la Louisiana, a su juicio, se decidió en Haití. Los Estados Unidos se aseguraron, a un mínimo costo, un ilimitado crecimiento [...] España, a la inversa, perdió el posible escudo de Francia, que fue arrojada de la América definitivamente. La suerte de las Floridas, Texas, Nuevo México, California —y, en el fondo, de todas las colonias españolas— quedó echada. La victoriosa resistencia de los negros haitianos en tal sentido, lejos de ser un mero episodio —heroico, sangriento y salvaje— de la historia local de Haití, es uno de los acontecimientos de más vasto alcance de la historia de América. Nunca los Estados Unidos, a menor precio, obtuvieron más decisiva victoria. [7]
La segunda parte de esta historia inconclusa y del afortunado azar que acompañó a Estados Unidos se decidió en Francia. Jefferson, aun antes de resolverse el destino de Haití, envió como emisario especial ante Napoleón y Talleyrand al diplomático James Monroe. Se sentía tan desvalido frente al proyecto francés de recuperar la Louisiana, que sus instrucciones consistieron en tramos de propuestas sucesivas que se distinguían por tímidas y temerosas: Monroe podía ofrecer la compra de Nueva Orleans o un lugar adecuado en la desembocadura del Mississippi por 10 millones de dólares; si Napoleón no aceptaba, se debía obtener que éste otorgara la libre y permanente navegación por el río; si tampoco esto era admitido por París, se debía quedar a la espera de nuevas instrucciones. Los ofrecimientos en esta dirección se formularon antes de que Monroe arribara a París, por medio de Robert Livingston, ministro estadounidense en Francia; pero habían sido rechazados invariablemente por Talleyrand. De pronto, casi en el instante mismo en que Monroe desembarcaba en El Havre, Napoleón cambiaba de opinión y se resolvía por una actitud totalmente contraria: ofrecía en venta, lisa y llanamente, no ya el puerto de Nueva Orleans o el libre tránsito por el Mississippi, sino toda la Louisiana, por 60 millones de francos (15 millones de dólares).
Destrozado el Ejército expedicionario de Leclerc y enfrentado a una inminente guerra con Inglaterra, Napoleón necesitaba por una parte el dinero y por la otra asegurarse la buena voluntad de Estados Unidos. Casi sin salir de su estupor, el plenipotenciario Monroe demoró menos de tres semanas en suscribir con las autoridades francesas el tratado por el cual Estados Unidos se convertía en dueño y señor del inmenso territorio de la Louisiana.
Hemos mencionado ya que el muy moralista Jefferson podía colocar adecuados paréntesis a su sentido de la ética y de la religión, cuando así lo requieren los «superiores derechos naturales» de su nueva patria. Refiere Henry Adams, en su History of the United States during the Administration of James Madison, que cuando se tuvo conocimiento en la Unión del proyecto de retrocesión de la Louisiana a Francia, «costó no poco trabajo contener a los atrevidos pobladores del territorio occidental, que se mostraban dispuestos a caer como un torrente sobre Nueva Orleans y apoderarse de la ciudad por la fuerza de las armas». El 7 de enero de 1803, empero, el Congreso decidió, en sesión secreta, diferir cualquier acción violenta contra España en la región, si bien informó al Ejecutivo que confiaba en que éste adoptaría «acertadas medidas» para «defender los derechos de la Unión». De ahí que en sus instrucciones a Monroe, le expresara Jefferson que «del éxito de esta misión dependen los futuros destinos de la República», y que de no lograrse la compra de la Louisiana «para asegurar una paz perpetua con todas las naciones, como la guerra no puede estar lejos, será necesario irnos preparando, aunque sin apresurarnos». De modo que «la doctrina que al principio justificaba la conquista sólo en una guerra no declarada se transformó finalmente en doctrina de agresión, y en el mejor de los casos en doctrina de la agresión practicada en defensa propia». [8]
Jefferson, pues, dispuesto a tomar Nueva Orleans por las armas, no se sintió cohibido, a decir de otro historiador, [9] por «haber adquirido algo que Napoleón no tenía ni sombra de derecho a vender». Más aún, consciente de que para tal transacción no habían sido para nada consultados los millares de habitantes, franceses y españoles, que poblaban la región, por las dudas despachó tropas norteamericanas al lugar para el tiempo de la transferencia de la soberanía, el 20 de diciembre de 1803. Y cuando ésta se hubo consumado, negó a esos nuevos ciudadanos los derechos de que gozaban los restantes estadounidenses, y entre aquellos el del gobierno propio, estatal o territorial, con el argumento, expuesto por el propio Jefferson, de que «nuestros nuevos conciudadanos son todavía incapaces de gobernarse a sí mismos como los niños», con lo cual contradecía su propia afirmación de que «todos los hombres y todos los grupos de hombres sobre la tierra tienen derecho a ejercer el gobierno propio».
Pero no iba a ser únicamente ésa la inconsecuencia de Jefferson:
Jefferson había sido hasta entonces un campeón de la autonomía de los Estados, un decidido partidario de la limitación de poderes del Gobierno Federal, y un tenaz defensor del principio de interpretación literal de la Constitución. El gobierno Federal, tal había sido siempre su tesis, no poseía más poderes que los que la Constitución le confería de una manera expresa. Todos los demás no mencionados correspondían a los Estados, y en último término al pueblo. La soberanía no residía en el Gobierno Federal —Ejecutivo y Congreso—. Las dificultades de éstos estaban definidas y circunscritas en el texto constitucional. Como vocero de estas ideas, había sido elegido Jefferson para la presidencia. Con arreglo a su opinión, el Gobierno no podía adquirir ni administrar territorios fuera de la Unión, que era un «contrato» entre Estados Independientes para fines determinados. Constitucional mente, el nuevo caso que se presentaba debía ser sometido al voto popular en los Estados. Sólo mediante la aprobación de una enmienda a la Constitución que lo autorizase al efecto podía el Gobierno comprar la Louisiana y administrarla [...]
Plenamente reconoció Jefferson [...] que era indispensable redactar y aprobar una enmienda constitucional para poder [...] tomar posesión de la Louisiana. De lo contrario, la Constitución quedaría reducida, según sus propias palabras, a «un mero pedazo de papel en blanco» [...] Jefferson, ansioso de asegurar la Louisiana, abandonó sus escrúpulos y claudicó. Mientras menos se hablara de las dificultades constitucionales —encomendó a los miembros de su gabinete— sería mejor. Lo que fuera necesario hacer para obviarlas, debería realizarse sub-silencio. Los «casuistas» en el Congreso acordaron las medidas que estimaron más convenientes para soslayar la Constitución, y Jefferson las sancionó sin reparo alguno. La compra no pudo quedar consumada sin que la Constitución de Estados Unidos quedara reducida a un mero pedazo de papel, según la gráfica expresión del propio Jefferson.
La ley fundamental que organizó la Unión, mirada con un respeto casi supersticioso por el pueblo de Estados Unidos, como un monumento insuperable de previsión y de sabiduría, no fue un dique de fuerza suficiente, cuando representó un obstáculo frente a la ambición expansionista. Posteriormente, ¿cómo era posible que tuviesen mayor tuerza la letra de los tratados, interpretados a capricho por Estados Unidos, ni los derechos que invocaban, sin fuerza para respaldarlos, España o los países de origen hispánico, frente a la misma formidable ambición? Jefferson, el ultrademocrático, ¿no había dado, acaso, el ejemplo y enseñado el camino?
Los pueblos conquistadores, en realidad, nunca han reconocido más ley que su propio interés, ni han fijado otro límite a sus depredaciones que el que les ha impuesto la fuerza de sus adversarios. [10]
España no sólo no pudo oponerse a la inicua transacción, sino que al perder definitivamente la Louisiana dejó expedita la vía que conduciría, años más tarde, a la expoliación de las Floridas, y lustros más adelante, a la mitad del territorio de la independiente República de México. Lo previó, en su protesta ante la Corte de Napoleón, el embajador de España:
La venta no sólo quebranta todo sistema colonial de España, sino el de Europa [...] Únicamente bajo la condición de que en ningún tiempo, con ningún pretexto y en ninguna forma fuera la provincia cedida a otro poder, accedió el rey a traspasarla a Francia [...] Fue su propósito interponer un fuerte dique entre las colonias engañadas y las posesiones norteamericanas. Ahora, las puertas de México están abiertas a los Estados Unidos.
La ganancia, sin tener en cuenta las perspectivas futuras, era fabulosa. Monroe había viajado con la misión de comprar un puerto y el derecho a navegar por un río, había recibido todo el río y su desembocadura, más la provincia inmensa que los comprendía. De un golpe, pasaba de una superficie territorial de 2,308,845 km2 a otra de 4,451,675 km?, o sea casi el doble. Y por añadidura, obtenía derechos definitivos sobre el golfo de México. En su ya citada biografía de Madison, Henry Adams observaría que aunque la adquisición de la Louisiana se efectuó con «evidente infracción de la Constitución de los Estados Unidos», con adecuadas correcciones al texto legal «nada hay ahora [...] que impida a la Unión extenderse hacia los dos círculos polares, desde el estrecho de Hudson hasta el de Magallanes».
Hasta Magallanes no, al menos por el momento. Jefferson —y su secretario de Estado Madison—, pensaba en el próximo paso, el de la Florida Occidental.
II
Dice un viejo refrán que el apetito viene comiendo. Refiere Weinberg que la duplicación del territorio no disminuyó la fuerza del expansionismo, y que en tanto viajaba hacia Washington la carta de Monroe en la que éste confiaba al canciller Madison que la Louisiana garantizaba «todo cuanto es esencial para la soberanía de nuestro país, para la paz, la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo», en sentido contrario Madison instruía en un despacho a Monroe para que éste intentase lograr de Francia la cesión de las Floridas, que obviamente no le pertenecían a aquélla, como bien lo hizo sentir Talleyrand al enviado de Jefferson.
Las Floridas eran una meta no menos codiciada que la de Texas. En esto de Texas iba comprendido todo lo que se pudiese alcanzar hasta el extremo opuesto continental: el océano Pacífico. El 16 de enero de 1804, Anthony Merry, ministro inglés en Washington, informaba al canciller Hawkesbury que los dirigentes norteamericanos tenían pretensiones tan exageradas respecto de la Louisiana, que consideraban que por el este de la frontera se extendía hasta el río Perdido, por el oeste hasta el río Grande y Santa Fe, y que, por el norte, todo lo que no fuese Canadá era Louisiana.
Se trataba de vastas y desconocidas extensiones en su mayor parte, pero precisamente para saber a qué aspirar, el 14 de mayo de aquel mismo año partía hacia el oeste, despachada por Jefferson, la expedición de los capitanes Meriwether Lewis y William Clark, que tardaría dos años y medio en regresar, después de explorar 6,000 millas en dirección al Pacífico.
Es claro que había españoles, pero sobre todo indios. Pero de los indios ya se estaban ocupando desde más de un siglo antes los pioneros, los comerciantes y los militares. Jefferson no iba a ser una excepción en la materia.
Jefferson profesaba los principios más benévolos y favorables para con los indios, pero codiciaba sus tierras por su deseo de hacer de Estados Unidos un país agrícola. Esperaba poder inducirles a abandonar la caza y dedicarse a la agricultura como único medio de vida, para lo cual había de bastarles sólo una parte de las tierras que poseían. En todo caso debían franquear el Mississippi. Esta política cuadraba con la humanidad y la justicia, por cuanto protegía a los indios contra los blancos. Pero aunque los indios cumplían fielmente las estipulaciones [...] los hombres blancos cometían con ellos toda clase de tropelías, y horribles asesinatos que quedaban impunes. ¿Quién hubiera pedido convencer a un jurado de exploradores de la culpabilidad de un blanco? El indio bueno, en la frontera, era el indio muerto. De cuando en cuando, los funcionarios del gobierno asediaban a algunos jefes hambrientos y sedientos, y a fuerza de discursos y de whisky llegaban a convencerlos de que firmasen un contrato en que enajenaban para siempre los campos de caza de sus tribus. Jefferson fomentaba este procedimiento, y William Henry Harrison, superintendente de los indios de Noroeste y gobernador del territorio de Indiana, lo siguió con tal éxito, que entre 1795 y 1809 los indios de la región se desprendieron de casi veinte millones de hectáreas. [11]
El sistema clásico de esa clase de despojo lo refiere un historiador de la gran tragedia india, con relación al gobernador Harrison, a quien el secretario de Guerra, Henry Dearborn, ha autorizado en junio de 1804 a que negocie y defina con los indios Sauk y Foxes los límites de sus tierras. En cumplimiento de su misión, Harrison invita el 18 de septiembre a una reunión en St. Louis a la que asiste una delegación de cinco jefes Sauk y Foxes. El pretexto es el pleito por la muerte de tres colonos blancos a manos de un indio, al que los jefes deciden entregar junto con mercancías, en cumplimiento de una práctica destinada a «borrar lágrimas» de los familiares de los colonos. Y se cancela el delito: si las mercancías son aceptadas, el matador es reintegrado a la tribu. La costumbre se sigue en este caso, pero Harrison accede dejar en libertad al prisionero, a cambio de cesión de tierras en lugar de pieles. La historia, según Josephy, concluye así:
Nunca se informó plenamente lo que ocurrió durante las negociaciones que siguieron, pero las evidencias que surgieron poco después cubrieron todo el episodio con una inquietante nube. El gobernador prodigó más de dos mil dólares a la delegación, y un hombre llamado Galland, que conocía a los nativos y estaba con ellos en St. Louis, escribió que el dinero «fue gastado por ellos en las tabernas de St. Louis». El indio principal, un jefe llamado Quashqueme, manifestó más tarde a su agente que los miembros de la misión habían estado ebrios la mayor parte del tiempo que permanecieron en la ciudad de los blancos. Sea como fuere, cuando se marcharon, los indios habían puesto su marca en un tratado que cedía a Estados Unidos sus tierras al este del Mississippi, y una porción de sus cotos de caza en la ribera oeste. Se hallaba incluido todo el actual estado de Illinois, al norte del río de ese nombre, parte de Wisconsin, y un sector de lo que hoy es Missouri. [12]
Jefferson prosiguió invariablemente su política. Reelecto en 1805, en agosto de ese año despachó a otro explorador, el capitán Zebulón M. Pike, para que investigase el territorio virgen al oeste del Mississippi. En diciembre, ya retornados Lewis y Clark, el presidente dice en mensaje al Congreso que éstos y sus compañeros «han merecido bien de la patria», al haber recorrido todo el Missouri desde su nacimiento bajando por el Columbia hasta el océano Pacifico, y hecho «con notable exactitud un estudio geográfico de aquella interesante vía de comunicación a través de nuestro continente, averiguando cuáles son las condiciones del país y cuál su comercio y el carácter de sus habitantes».
No era un mero interés científico, claro está. En vista del buen éxito de la expedición, al regresar Pike a St. Louis recibe otro encargo de Jefferson, a través del general Wilkinson: deberá averiguar lo concerniente a las fuentes de los ríos Arkansas y Colorado, las tribus indias que pueblan la región y las posibles rutas y recursos del territorio. Éste lo acercará a las llamadas Provincias Internas de México; bien podría Pike equivocarse e introducirse en aquel suelo que se adivina rico y quizás desguarnecido. A lo sumo lo que podrá ocurrirle es ser apresado y devuelto a Estados Unidos. Pike sale en agosto de 1806, y el 26 de febrero de 1807 es efectivamente interceptado, con sus quince acompañantes; lamenta mucho el error, había equivocado el río Grande o río del Norte (río Bravo), con el río Colorado que buscaba.
Desde el Bravo son todos conducidos a Chihuahua, pero no en calidad de prisioneros sino de invitados, a la usanza española, y el mismo Pike comerá en la mesa del gobernador Salcedo. En abril emprenderá el viaje de regreso por Durango, Coahuila, Texas y Natchitoches, hasta Louisiana, adonde arribará en julio. Uniendo las notas que ha podido tomar en su periplo, a las observaciones que ha registrado su memoria,
[...] se ve que no sólo era infantil su disculpa de confundir el río Bravo con el Colorado, sino que tenía orden expresa de Wilkinson para penetrar a las Provincias Internas. En unión de Nolan [...] debe tenérsele como el primer explorador, el primer agente confidencial —tal vez el primer espía— que envió Washington a Méjico para conocer las Provincias Internas, a las que no era posible penetrar, sino mediante amaños más o menos bien combinados. El viaje de Pike equivale al descubrimiento de las Provincias que andando los años (cuarenta nada más) habían de ser norteamericanas o invadidas por norteamericanos. [13]
Nada queda librado al azar en la política expansionista norteamericana. La idealización de Jefferson como «padre de la democracia» es un producto para consumo interno de sus compatriotas.
Para Hispanoamérica fue un voraz y glotón fagocitario de territorios., o al menos uno de sus ideólogos más conspicuos, e inspirador de las conquistas que obtendrían sus epígonos James Madison, James Monroe, James K. Polk y Theodore Roosevelt:
Al presente hay personas que insisten en presentar a Jefferson como un doctrinario soñador, movido por la simpatía sentimental que le inspiraban los ideales democráticos y la fraternidad internacional más que por ideas inflexibles de estadista práctico y por el propio interés nacional. Nada puede estar más lejos de la verdad, sobre todo con respecto a los asuntos extranjeros. El autor de la Declaración de Independencia poseía en realidad una inteligencia singularmente sutil y flexible, y era muy poco probable que el dogma tuviese para él más valor que los fines concretos deseables. Era el hombre menos capaz del mundo de envolver a Estados Unidos en una guerra extranjera por propósitos altruistas, o por amor a otra nación. Insinuar semejante cosa constituye una calumnia a su memoria. [14]
Así como la obtención de la Louisiana orientó sus apetencias hacia las contiguas Floridas y, como una prolongación casi equivalente a un corolario, hacia la lejana Texas y la norteña Canadá, extrajo como otra consecuencia obvia la necesidad de que Cuba quedará incorporada a la Unión. De esa no disimulada aspiración dio cuenta el 3 de noviembre de 1805 el ministro británico en Washington, Anthony Merry, en despacho al Foreign Office, continuación de una entrevista con el propio Jefferson: «Consideraba que en caso de guerra, sucesivamente Florida Oriental y Occidental y la isla de Cuba, cuya posesión era necesaria para la defensa de Louisiana y Florida (...] serían conquista fácil» para Estados Unidos. [15] En agosto de 1807 insistirá en la idea, fantaseando con la posibilidad de que Ejércitos mexicanos se coloquen bajo la bandera de la Unión a continuación de la conquista de las Floridas, luego de lo cual «probablemente Cuba misma se agregaría a nuestra Confederación». [16]
La invasión de España por Napoleón y el levantamiento popular en Madrid, el 2 de mayo de 1808, constituirían los primeros eslabones de un encadenamiento de sucesos que conducirán al aventamiento del imperio español y la paulatina independencia de sus colonias en América. Nada podía servir mejor a las aspiraciones de Jefferson, ya en las postrimerías de su segunda presidencia. Hacia 1809 era previsible el desmoronamiento inevitable de las posesiones españolas. El 19 de abril, ya en condición de ex mandatario, escribirá a su sucesor, James Madison, manifestándole su confianza en que el conquistador Napoleón consentirá, sin dificultad, en que la Unión reciba la Florida, y que también aceptará, aunque «no de manera tan fácil, posiblemente», que Estados Unidos admita a Cuba. Se trata de un circunloquio por pasiva. No se trata, aparentemente, de que Estados Unidos se apropie de las Floridas y Cuba, sino de que estos territorios resuelvan por sí mismos incorporarse a la Unión. Ocho días después, el 27 de abril, en otro despacho a Madison con relación a la difícil situación de España y al destino de sus colonias, lo corroborará:
Aunque con alguna dificultad, consentirá también [España] en que se agregue a Cuba a nuestra Unión, a fin de que no ayudemos a México y las demás provincias. Eso sería un buen precio. Entonces yo haría levantar en la parte más remota al sur de la Isla una columna que llevase la inscripción ne plus ultra, como para indicar que allí estaría el límite, de donde no podría pasarse, de nuestras adquisiciones en esa dirección. Entonces, sólo tendríamos que incluir el Norte [Canadá] en nuestra Confederación. Lo haremos, por supuesto, en la primera guerra, y tendríamos un imperio para la libertad como jamás se ha visto otro desde la Creación. Persuadido estoy que nunca ha existido una Constitución tan bien calculada como la nuestra para un imperio en crecimiento que se gobierna a sí mismo [...] Se objetará, si recibimos a Cuba, que no habrá entonces manera de fijar un límite a nuestras adquisiciones. Podemos defender a Cuba sin una marina. Este hecho establece el principio que debe limitar a nuestras miras. Nada que requiera una marina para ser defendido debe ser aceptado. [17]
Lo de recibir a Cuba en lugar de conquistarla requiere la aclaración de que a fines de marzo de aquel mismo año, el general James Wilkinson había recalado con una flota en Cuba, por encargo del presidente Jefferson y el secretario de Guerra, Dearborn, y, valido de sus conocimientos del idioma español, se había entrevistado con personajes importantes en La Habana, de quienes, presumiblemente, habría recibido ofrecimiento de anexión. ¿Cómo podría el samaritano Jefferson negarse a una petición que involucraba aspiraciones de libertad tan elevadas? Pero informadas las cancillerías de Inglaterra y Francia de tan misteriosa gestión, formularon presentación ante Washington en demanda de una explicación. La suerte de Cuba, por supuesto, les preocupaba. Se tranquilizó a ambas potencias europeas. El secretario de Hacienda Gallatin desmintió que existiera algún propósito anexionista relacionado con Cuba; era, en todo caso —explicó— una ocurrencia personal del ex presidente Jefferson, y no una política meditada del nuevo mandato Madison.
Madison, en efecto, estaba ya enfrascado en el proyecto de capturar la fruta madura de la Florida Occidental, que con la Florida Oriental redondeaban en teoría la posesión española lindante con el Seno Mexicano, cada vez menos susceptible de ser defendida por la dividida Corona ibérica. En 1810, aventureros y colonos anglosajones a los que ingenuamente permitió España el ingreso, se proclaman en Bâton Rouge independientes de sus anfitriones y ruegan al gobierno de Madison que se les acoja como nuevos súbditos y con las prerrogativas de naciente Estado. Allí comienza el juego del forcejeo diplomático entre los pujantes Estados Unidos y la declinante España, que se prolongará hasta 1819, cuando la Corona finalmente claudica y se desprende de ambas Floridas mediante el Tratado Transcontinental o Tratado Adams-Onís.
No ha habido necesidad de guerra y la Corte supone que con tal graciosa concesión contentará a Estados Unidos; que éste no ampliará sus miras hacia los territorios de la Nueva España; que no aspirará a porciones de Texas que amañados mapas presentan como geográficamente pertenecientes a la Louisiana, y, sobre todo, que no reconocerá a los nuevos Estados que se han estado independizando de la Corona y tampoco los ayudará a reforzar su nueva condición soberana.
La historia demostrará que se equivocarán en todas esas suposiciones y que en lo sucesivo la gran potencia anglosajona se sentirá liberada de sus cuidados previos en lo tocante a no urticar la susceptibilidad de España: comenzará a mirar como próximas presas en su proceso de expansión continental hacia Texas y California, reconocerá a las nuevas repúblicas de América del Sur y del Centro y en alguna ocasión facilitará —eso sí, mediante la correspondiente paga de la mercancía bélica— el fortalecimiento militar y político de recién nacidos Estados, con los cuales se dispondrá a mantener un activo comercio en competencia con la Gran Bretaña.
Entre 1819 y 1848 quedará completado el proceso de ampliación territorial continental de Estados Unidos, intuido por sus Padres Fundadores desde antes de 1776; desarrollado mediante la continua marcha hacia el oeste y hacia el sur; engordado con la adquisición por compra de la Louisiana; interrumpido brevemente por la fracasada guerra contra Gran Bretaña (1812-1814); recuperado con la pacífica adquisición de ambas Floridas, y relanzado mediante la paulatina y mañosa ocupación de Texas —cuya independencia reconocerá en 1836 solamente como paso inicial para la captura y anexión de la mitad del territorio de México, valido de la guerra que una década más tarde desatará con esa mira principal.
Durante el periodo que se extiende desde 1776 —Declaración de Independencia de Estados Unidos— hasta 1845 —iniciación de la guerra contra México—, surge impetuosa y con inigualada fortuna la potencia mayor del hemisferio occidental. Son 70 años pletóricos de goces y victorias, de construcción y crecimiento incesantes que contrastan con el freno y la parálisis de sus vecinos de la región. Hay explicaciones racionales para la diferenciación notoria entre ambos procesos y centenares de libros dan cuenta de ella. Durante ese lapso se producen novedades tales como el lanzamiento de la pseudodoctrina de Monroe; el fracasado Congreso Anfictiónico de Panamá (1826), ideado por Simón Bolívar; la expedición de Isidro Barradas contra México y más tarde la de Francia contra este mismo país, conocida como Guerra de los Pasteles; la activa ocupación intermitente del litoral caribeño centroamericano por Gran Bretaña; la apropiación del archipiélago de las Malvinas (Argentina) en 1833 por Gran Bretaña, con la complicidad de Estados Unidos, y las intermitentes intervenciones militares de Gran Bretaña y Francia contra Argentina.
Este primer tomo, que cronologa documentada y comentadamente esos primeros setenta años, descubre sin esfuerzo a los lectores la naturaleza y las características de todo tipo que adoptó ese proceso expansionista y hegemonizador. La identificación de los protagonistas y su inserción razonada en un sistema de codificación que contribuye a cuantificar ese proceso predatorio, se propone facilitar la comprensión de los acontecimientos, el orden en que se fueron produciendo y su efecto sobre los sucesos que tendrán cabida en los siguientes volúmenes. El que sigue a éste abarcará desde la guerra de Estados Unidos-México hasta la guerra de Estados Unidos contra España (1898), de la que emerge aquél como potencia imperial tras el apoderamiento —transitorio— de Cuba y las islas Filipinas, y —en forma definitiva— del archipiélago de Guam y de Puerto Rico, al tiempo que en forma separada anexa como estado a las islas Hawai.
Tentativamente, el tercer tomo comenzará con el nacimiento de la República imperial a partir de los episodios mencionados y concluirá con el fin de la Segunda Guerra Mundial (mayo a agosto de 1945); y finalmente el cuarto tomo se extenderá desde el periodo precedentemente indicado hasta la actualidad. [la edición final consta de tomo cuarto]
Los protagonistas principales, tal como se deduce de las páginas precedentes, son Estados Unidos por una parte, y las repúblicas de América Latina y el Caribe por la otra. La comprensión del pasado y del presente de éstas sería poco menos que imposible sin el conocimiento de esa conflictiva relación que como mínimo debería remontarse a 150 años atrás. Lo percibió sin duda el Libertador Bolívar cuando, en su célebre carta al cónsul inglés Campbell, formuló en 1829 la predicción que hasta hoy sigue siendo válida: «...Y los Estados Unidos, que parecen destinados por la Providencia para plagar la América de miserias a nombre de la libertad...»
Desde mucho más al sur, un político y estadista moderado y conservador, el presidente argentino Roque Sáenz Peña (1910-1914), lo expresó de un modo más cáustico, a tenor de lo que él conocía de la historia de Estados Unidos, cuya felicidad —y bienestar—, según postuló, «es la institución más onerosa que pesa sobre el mundo». Nadie lo sabe más profundamente que las naciones y pueblos de nuestra América y el Caribe.
Marzo de 1991.
Notas:
* Éste es el único prólogo que Selser llegó a preparar para la Cronología. El texto constituye la base de la clase magistral que, ante un aula abarrotada y recibido con una ovación, Selser impartiera como parte de su examen de oposición para obtener la definitividad en la UNAM. Fue publicado, también, a manera de homenaje por el diario La jornada, en cuatro partes, unos días después de su muerte [N. del E.].
[1] Albert K. Weinberg, Destino Manifiesto. El expansionismo nacionalista en la historia norteamericana, Buenos Aires, Editorial Paidós, 1968. p. 34.
[2] Gregorio Selser, Diplomacia, garrote y dólares en América Latina. Editorial Palestra, Buenos Aires, 1962, pp. 19-20.
[3] «Our Confederacy bust be viewed as the nest from which all America, North and South, is to be peopled; we should take care, too, not to think it for the interest of the great Continent to press too soon on the Spaniards. Those countries cannot be in better hands. My fear is that they are too feeble to hold them till our population can be sufficiently advanced to gain it from them, piece by piece » (Koch and Peden, The life and selected writings of Thomas Jefferson, New York, 1944, p. 391).
[4] Samuel Eliot Morison y Henry Steele Commager, Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, México. Fondo de Cultura Económica. 1951. Tomo I. pp. 265-266.
[5] Albert K. Weinberg, op. cit., p. 38.
[6]Ibid.
[7] Ramiro Guerra y Sánchez. La expansión territorial de los Estados Unidos a expensas de España y de los países hispanoamericanos, Madrid, Editorial Cultura, 1935, pp. 72-75.
[8] Albert K. Weinberg, op. cit., p. 45
[9] James Truslow Adams, Historia de los Estados Unidos. Editorial Poseidón, Buenos Aires, 1945, Vol. I, p. 67.
[10] Ramiro Guerra y Sánchez, op. cit., pp. 81-83.
[11] Samuel Eliot Morison y Henry Steele Commager, op. cit., Tomo I, p. 402.
[12] Alvin M. Josephy, Jr., The Patriot Chiefs. New York, The Viking Press, 1961.
[13] Victoriano Salado Álvarez, De cómo escapó México de ser yankee. México, Editorial Jus, 1968, pp. 8-9. También con referencia a la expedición de Pike, coincidirá otro historiador: «Los ejércitos estadounidenses habrían de marchar un día por esa misma ruta» (Fairfax Downey, Las guerras indias de! Ejército de los Estados Unidos, 1776-1865, Barcelona, Editorial Toray, 1966, p. 71).
[14] Dexter Perkins, Historia de la Doctrina Monroe, Buenos Aires, EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires, 1964, p. 21.
[15] J. Fred Rippy, La rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña por América Latina, 1808-1830, EUDEBA Editorial Universitaria de Buenos Aires. 1967, p. 44.
[16] Ibídem, p. 45.
[17] Thomas Jefferson, Works of, New York, Edited by P.L. Ford, 1904-1905, Vol. XII, pp. 274-275. Al comentar el último párrafo de esta cita, Ramiro Guerra y Sánchez (op. cit, p. 134) observa: «Dos conclusiones saltan a la vista: las adquisiciones de tierras contiguas podían continuarse indefinidamente: el día en que los Estados Unidos dispusieran de una marina, no habré límite a su expansión». Eso fue exactamente lo que ocurrió.
