2014 Socialismo traicionado. Detrás del colapso de la Unión Soviética 1917-1991. Roger Keeran, Thomas Kenny.
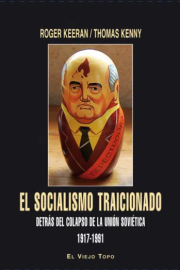 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
La historia de lucha del último poder soviético no es, creo yo, lo que se pudiera entender mejor en términos del desarrollo de las grandes fuerzas de la Historia y sus tendencias. Todo lo contrario; es en muchos aspectos, el más curioso caso de la historia moderna. Anthony D'Agostino, historiador
Impresionado, asombrado, incrédulo, el mundo fue testigo del derrumbe de la Unión Soviética que barrió por completo el sistema soviético de gobierno, la otrora superpotencia, el sistema comunista de valores y el partido en el poder. Alexander Dalun, historiador
La existencia de la Unión Soviética era tan segura como la salida del sol en la mañana. Así era de sólida, poderosa y un país con increíble fortaleza que había sobrevivido pruebas y dificultades extremas. Fidel Castro
Este libro analiza el derrumbe de la Unión Soviética y su significado para el siglo XXI. La dimensión de la debacle dio lugar a aclamaciones extravagantes por parte de la política de derecha. Para esta, el derrumbe significaba que la Guerra Fría había concluido y el capitalismo había triunfado. Era el fin de la historia. En consecuencia, el capitalismo devenía la más alta formación, la culminación de la evolución política y económica.
La mayoría de los simpatizantes con el proyecto de la Unión Soviética no compartía semejante triunfalismo de derecha. Para ellos el colapso soviético tenía un significado profundo, pero no alteraba la importancia del marxismo para la comprensión de un mundo que, más que nunca, era portador de los conflictos de las luchas de clase y de los pueblos oprimidos contra el poder corporativo; tampoco variaba los valores y el comprometimiento de aquellos que permanecían al lado de los trabajadores, los sindicatos, las minorías, los movimientos de liberación nacional, la paz, las mujeres, el entorno y los derechos humanos.
Más aún, lo sucedido al socialismo representaba un reto teórico para el marxismo y un desafío práctico para el socialismo y los proyectos futuros de lucha anticapitalista.
Para aquellos que creen que un mundo mejor —más allá de la explotación capitalista, la desigualdad, la ambición, la pobreza, la ignorancia y la injusticia— es posible, la desaparición de la Unión Soviética representa una pérdida asombrosa.
El socialismo soviético tenía muchos problemas (que nosotros discutiremos más adelante) y no constituía el único orden socialista concebible. No obstante, encarnaba la esencia del socialismo tal y como fue definido por Marx: una sociedad que había derrotado la propiedad burguesa, el libre mercado y el Estado capitalista; había establecido la propiedad colectiva, la planificación centralizada y un Estado de trabajadores. Sobre todo, alcanzó un nivel impresionante de igualdad, de seguridad, salud, vivienda, educación, empleo y cultura para todos sus ciudadanos, en primer lugar para el pueblo trabajador de las fábricas y de los campos.
Una breve reseña de los logros de la Unión Soviética revela lo que se ha perdido. Esa nación no solo eliminó la explotación de clases del antiguo orden, sino que además terminó con la inflación, el desempleo, la discriminación racial y estableció la igualdad entre las etnias y las nacionalidades; acabó con la pobreza extrema, la desigualdad flagrante de riquezas e ingresos; estableció el derecho universal a la educación y la igualdad de oportunidades.
En 50 años, el país transitó de una producción industrial que era de solo el 12 % comparada con la de los Estados Unidos hasta llegar al 80 % y una producción agrícola del 85 % equiparada con la de los norteamericanos. A pesar de que el consumo per cápita de los soviéticos se mantuvo más bajo que el de los Estados Unidos, no ha habido una sociedad que haya incrementado el nivel de vida y de consumo tan rápidamente, en tan corto período de tiempo y para todo su pueblo.
El empleo estaba garantizado. La educación gratuita a disposición de todos, desde el preescolar hasta los niveles secundarios (educación general, técnica y vocacional), las universidades y las escuelas en horario extralaboral. Además de la matrícula gratuita, los estudiantes recibían estipendios. El servicio de salud también lo era y para todos; disponían de cerca del doble de médicos por persona en relación con los Estados Unidos. Los trabajadores tenían todas las garantías laborales, además de seguro salarial y social para casos de accidentes o enfermedades.
A mediados de la década de los años setentas, los trabajadores alcanzaban un promedio de 21,2 días de vacaciones (un mes cada año) y los sanatorios, los lugares de descanso o los planes vacacionales para los niños, eran subsidiados o gratuitos. Los sindicatos tenían el poder de vetar las expulsiones del trabajo e interpelar a los administradores y gerentes. El Estado regulaba los precios y subsidiaba el costo de la canasta básica alimentaria y de la renta de la vivienda.
Esta constituía solo el 2 % o el 3 % del presupuesto familiar; el agua, la electricidad, el gas y la calefacción, entre el 4 % y el 5 %. No había segregación habitacional por ingresos. Con excepción de algunos barrios que eran reservados para altos funcionarios, en todos los demás lugares los directores de fábricas y plantas, las enfermeras, los profesores, los bedeles... vivían como vecinos.
El Gobierno incluyó el desarrollo cultural e intelectual como parte de los esfuerzos para ampliar el nivel de vida. El subsidio estatal mantuvo el precio de los libros, de las publicaciones periódicas y de los eventos culturales al mínimo posible. Como resultado, los trabajadores a veces tenían sus propias bibliotecas y una familia promedio estaba suscrita a cuatro publicaciones periódicas.
La UNESCO reconoció que el ciudadano soviético leía más libros y veía más filmes que cualquier otro en el mundo. Cada año, una cantidad equivalente a la mitad de la población visitaba los museos. La asistencia a teatros, conciertos y otras manifestaciones culturales sobrepasaba, en cantidad, el total de la población.
El Gobierno, en un esfuerzo concertado, elevó el nivel cultural, redujo ostensiblemente el analfabetismo y aumentó el nivel de vida de las regiones más atrasadas, a la vez que estimuló la expresión cultural y espiritual de las más de cien nacionalidades que constituían la entonces Unión Soviética. En Kirguizia, por ejemplo, en 1917, solo una de cada cinco personas era capaz de leer y escribir, pero 50 años más tarde, casi la totalidad podía hacerlo.
En 1983, el sociólogo norteamericano Albert Szymanski analizó varios estudios occidentales acerca de los ingresos y el nivel de vida de los soviéticos. Descubrió que quienes recibían los más altos ingresos en la Unión Soviética eran los artistas prominentes, los escritores, los profesores, los administradores y los científicos, que ganaban cada mes entre 1 200 y 1 500 rublos. Los más altos funcionarios del Gobierno ganaban 600 rublos; un director de empresa entre 190 y 400 rublos, y los trabajadores alrededor de 150 rublos.
Consecuentemente, el salario más alto era solo 10 veces mayor que el de un trabajador promedio, mientras que en los Estados Unidos, los dirigentes corporativos mejor pagados, ganan 115 veces más que un trabajador promedio. Los privilegios aparejados a los cargos más altos, tales como tiendas especiales y automóviles oficiales, se mantenían limitados y a pequeña escala y no constituían un obstáculo a la tendencia continua de más 40 años, hacia el desarrollo de la plena igualdad social (La tendencia contraria ocurría en los Estados Unidos, donde hacia finales de la década de los años noventa los dirigentes corporativos ganaban 480 veces el salario de un trabajador promedio).
No obstante a que la tendencia a nivelar salarios e ingresos en general, creó problemas (que se discutirán más adelante), la igualdad general de las condiciones de vida en la Unión Soviética, representó una proeza sin precedentes en la historia humana. La igualdad se profundizó por una política de precios que fijaba el costo de los lujos por encima de su valor y el de las necesidades por debajo. Llegaba incluso más lejos, al aumentar cada vez más el salario social, es decir, el incremento sostenido y subsidiado o gratuito, de beneficios sociales.
Además de los ya mencionados, los beneficios incluían licencias de maternidad pagadas, cuidados infantiles muy baratos y pensiones generosas. Szymanski concluyó: "Si bien la estructura social soviética no se aviene con el ideal socialista o comunista, es cualitativamente diferente y más justa que las sociedades occidentales. El socialismo ha producido un cambio radical en favor de las clases trabajadoras".
En el contexto mundial, la desaparición de la Unión Soviética fue una pérdida inconmensurable. Significó la eliminación de la contrapartida al colonialismo y al imperialismo. Fue el eclipse de un modelo que demostró cómo un país liberado podía armonizar las diferencias étnico-nacionales y desarrollarse por sí mismo, sin hipotecar su futuro con los Estados Unidos o Europa Occidental.
Hacia 1991, todo un sistema se había desmoronado: el de los países no capitalistas más avanzádos y el apoyo para los movimientos de liberación nacional o para gobiernos socialistas como el de Cuba. El pensamiento racional no podía escapar a la verdad de los hechos y mucho menos a lo que representaba para el socialismo y para la lucha de los pueblos.
Aún más importante que la apreciación de lo que se perdió con el derrumbe soviético, es el esfuerzo para comprenderlo. La dimensión del impacto de un hecho como este depende, en gran medida, de cómo se comprenda sus causas.
En la gran celebración anticomunista de los inicios de la década de los años noventas, la derecha triunfal martilló repetidamente en la conciencia de millones: el socialismo soviético, como sistema de economía planificada, no funcionó y no pudo generar la abundancia, porque constituía un accidente, un experimento nacido de la violencia y sostenido por la coerción, una aberración condenada al fracaso por desafiar la naturaleza humana y por su incompatibilidad con la democracia. La Unión Soviética desapareció porque una sociedad dirigida por la clase obrera es un engaño; no hay un orden postcapitalista.
Algunas personas de la izquierda, típicamente los de concepciones socialdemócratas, sacaron conclusiones similares, si bien menos extremistas, que las de la derecha. Consideraban que el socialismo soviético era un sistema imperfecto, en esencia fracasado e irreparable, que sus fallos eran sistémicos, arraigados en el exceso de centralización de la economía y en la falta de democracia.
La socialdemocracia no concluyó que el socialismo estuviera condenado en el futuro, pero afirmó que el derrumbe de la Unión Soviética había privado al marxismo-leninismo de casi toda su autoridad y que un socialismo futuro tendría que ser construido sobre bases completamente diferentes a las del socialismo soviético. Para sus defensores, las reformas de Gorbachov no eran erróneas, eran tardías.
Obviamente, si afirmaciones semejantes fueran ciertas, el futuro de la teoría marxista-leninista, del socialismo y de la lucha anticapitalista tiene que ser muy diferente a lo previsto por los marxistas antes de 1985. Si la teoría marxista- leninista les falló a los líderes soviéticos que presidieron la debacle, entonces la teoría marxista era esencialmente errónea y debía ser abandonada.
Los esfuerzos del pasado por construir el socialismo, no ofrecían lección alguna para el futuro. Aquellos que se oponían al capitalismo global, debían percatarse de que la Historia no estaba de su lado y tendrían que transarse por reformas lentas y parciales. Claramente, estas eran las conclusiones que la derecha quería para todo el mundo.
Nuestra investigación estuvo motivada por la enorme magnitud y las implicaciones de la caída de la Unión Soviética. Permanecíamos escépticos en relación con la derecha triunfante, pero estábamos decididos a llegar a donde nos condujeran los hechos. Éramos conscientes de que anteriores partidarios del socialismo, habían tenido que meditar sobre las grandes derrotas de la clase obrera.
En La guerra civil en Francia, Karl Marx analiza la derrota de la Comuna de París en 1871. Veinte años después, Friedrich Engels amplió el análisis en su introducción a los trabajos de Marx sobre la Comuna. Vladímir Ilich Lenin y su generación, tuvieron que analizar la malograda revolución rusa de 1905 y el descalabro en la materialización de las revoluciones en Europa Occidental entre 1918 y 1922.
Posteriormente, marxistas como Edward Boorstein, tuvieron que analizar fracasos como los de la revolución chilena de 1973. Tales análisis mostraron que la simpatía por los derrotados no disminuyó la dureza de los cuestionamientos acerca de las razones de la derrota.
Dentro de la gran pregunta sobre las causas de la caída de la Unión Soviética, emergen otras interrogantes: ¿Cuál era la situación de la sociedad soviética cuando comenzó la perestroika? ¿La Unión Soviética enfrentaba una crisis en 1985? ¿Qué problemas se suponía que iba a resolver Gorbachov con la perestroika? ¿Había alternativas viables para el curso de las reformas iniciadas por Gorbachov? ¿Qué fuerzas favorecieron y cuáles se opusieron al curso de las reformas procapitalistas? Cuando las reformas comenzaron a provocar el desastre económico y la desintegración nacional, ¿por qué Gorbachov no cambió el curso de las acciones y por qué los otros líderes del Partido Comunista no lo sustituyeron? ¿Por qué el socialismo soviético era aparentemente tan frágil? ¿Por qué la clase trabajadora hizo tan poco por defender el socialismo? ¿Por qué los líderes soviéticos subestimaron en tal dimensión el separatismo nacionalista?
¿Por qué el socialismo —al menos en ciertas formas— se las ingenió para sobrevivir en China, Corea del Norte, Viet Nam y Cuba, mientras en la Unión Soviética, donde estaba ostensiblemente más arraigado y desarrollado, cayó estrepitosamente? ¿Fue inevitable la caída de la Unión Soviética?
Esta última pregunta es esencial. Si el socialismo tiene un futuro, depende de en qué medida lo que ocurrió en la Unión Soviética fue evitable o inevitable. Ciertamente, era posible imaginar una explicación diferente de lo inevitable, celebrada con bombos y platillos por la derecha.
Tomemos por ejemplo, el caso hipotético siguiente. Supongamos que la Unión Soviética se haya desplomado como resultado de un ataque nuclear propinado por los Estados Unidos que hubiera destruido su gobierno y devastado sus industrias y ciudades. Algunos también concluirían que la Guerra Fría habría terminado y que el capitalismo resultaba victorioso, pero nadie hubiera afirmado razonablemente que el hecho demostraba que Marx estaba equivocado, o que, abandonado a su propia suerte, el socialismo era impracticable.
En otras palabras, si el socialismo soviético llegaba a su fin, principalmente por causas externas tales como amenazas militares o la subversión, uno pudiera concluir que esa suerte no compromete el marxismo como teoría ni al socialismo como un sistema viable.
En otro ejemplo, algunos han afirmado que la Unión Soviética se desmoronó como consecuencia de errores humanos y no por debilidades del sistema. En otras palabras, líderes mediocres y malas decisiones condujeron al derrumbe de un sistema sano y fuerte. Si fuera verdad, esta explicación tanto como la anterior preservarían la integridad de la teoría marxista y de la viabilidad del socialismo. En realidad esta explicación no ha servido para explicar; es más, no ha sido útil para comenzar a explicar, más bien ha servido como una excusa para no investigar la explicación verdadera. Como dice un conocido: El socialismo soviético metió la pata, pero nosotros lo haremos mucho mejor.
Para ser plausible, esta explicación necesita responder algunas preguntas:
¿Qué condujo a los líderes a la mediocridad y obligó a las malas decisiones? ¿Por qué el sistema produjo tales líderes y cómo pudieron ingeniárselas para tomar sus malas decisiones? ¿Había alternativas viables a las que fueron escogidas?
¿Cuáles son las conclusiones?
Cuestionarse la inevitabilidad del derrumbe soviético es muy riesgoso. El historiador británico Eduard Hallett Carr alertó que cuestionarse la inevitabilidad de cualquier hecho histórico puede conducir a un juego de especulaciones sobre la historia de qué pudo ser.
El trabajo de los historiadores es explicar lo que pasó, no dejar que "la rienda suelta de la imaginación especule sobre lo más probable que pudo haber pasado".
Carr reconoció, desde luego, que mientras se explica por qué se escogió un camino y no otro, los historiadores muy apropiadamente discuten "las alternativas posibles". De manera similar, el historiador británico Eric Hobsbawm argumentó que todas las especulaciones hipotéticas no son iguales.
Tomemos por caso las reflexiones sobre posibles hechos que nunca sucedieron en el escenario histórico concreto, como el que presupone que la Rusia zarista hubiera evolucionado hacia una democracia liberal sin la revolución rusa, o que el Sur estadounidense hubiese erradicado la esclavitud sin la guerra civil. Algunas especulaciones hipotéticas, desde luego, cuando se mantienen dentro de los márgenes razonablemente cercanos a la realidad histórica y a las posibilidades reales, tienen un propósito útil.
Donde hubo las alternativas reales de otros cursos de acción, se evidencia como resultado de lo que realmente ocurrió. Coincidentemente, Hobsbawm nos muestra un ejemplo relevante de la historia soviética reciente. Cita a un exdirector de la CIA que afirma: "Creo que si (el líder soviético Yuri) Andrópov hubiera tenido 15 años menos cuando tomó el poder en 1982, aún tuviéramos la Unión Soviética con nosotros".
Sobre esto, recalca: "A mí no me gusta concordar con jefes de la CIA, pero eso me parece totalmente plausible". Nosotros también pensamos similarmente, y discutiremos las razones en el capítulo próximo.
Las especulaciones hipotéticas pueden sugerir legítimamente cómo, bajo circunstancias futuras similares, semejantes a las del pasado, habría que actuar de forma diferente. Los debates de los historiadores acerca de la decisión de usar la bomba atómica en Hiroshima, por ejemplo, no solamente han cambiado la manera en que educamos a las personas para comprender el caso como tal, sino que han reducido la posibilidad de un hecho semejante en el futuro. Después de todo, si la Historia tiene que ser más que una simple diversión, debe y puede enseñarnos a todos, cómo evitar los errores del pasado.
La interpretación en torno a los hechos que condujeron a la desaparición de la Unión Soviética incluye la lucha por el futuro. Las explicaciones ayudarán a determinar hasta qué punto en el siglo XXI el pueblo trabajador, una vez más, "tomará el cielo por asalto" para reemplazar el capitalismo por un sistema mejor.
Será muy difícil que enfrenten los riesgos y asuman un alto costo si consideran que la dictadura del proletariado, la propiedad colectiva y la economía planificada están condenadas inexorablemente al fracaso, que solamente el libre mercado es el que funciona y que millones de personas en Europa del Este y en la Unión Soviética conocieron el socialismo, pero retornaron al capitalismo porque querían la propiedad privada y la libertad. Según crece y se radicaliza el movimiento contra la globalización, revive el movimiento obrero, pero retrocede la bonanza económica de los años noventas y los males eternos del capitalismo —el desempleo, el racismo, la desigualdad, la degradación ambiental y la guerra— se hacen más y más evidentes; la pregunta acerca del futuro del capitalismo volverá a estar primer plano, pero si se considera el socialismo como algo imposible, la juventud y el movimiento obrero difícilmente avanzarán más allá de demandas económicas estrechas, protestas morales, el anarquismo o el nihilismo. Son enormes los obstáculos a vencer.
En la misma medida en que el significado de la pérdida de la Unión Soviética se minimiza, aumentan los discursos grises y oportunistas acerca de la historia soviética. Las nociones iniciales de un país próspero y pacífico posterior a la Guerra Fría se han transformado en cenizas insignificantes. Un mundo bipolar fue reemplazado por un mundo unipolar, dominado por las corporaciones norteamericanas y por el poder militar.
La globalización sustituyó al anticomunismo como ideología gobernante; la globalización que persiste en la dominación del mundo por unas pocas corporaciones transnacionales, la invasión de las tecnologías de la información y el libre movimiento de bienes y capital en busca de los costos más bajos y las ganancias máximas, representa la fuerza indetenible ante la cual, cualquier otro interés —el de los Estados más débiles, los Gobiernos del bienestar social, los sectores públicos, los keynesianos, la tercera vía— está bajo ataque. En el mundo, los partidos progresistas y socialdemócratas se tambalean bajo la enorme presión del envolvente neoliberalismo de derecha. Desde 1991, la pobreza y la desigualdad han crecido a pasos agigantados.
La idea de una paz posterior a la Guerra Fría se desvanece como otra ilusión cercenada. En vez de reducir los presupuestos militares, George W. Bush y otros dirigentes norteamericanos se lanzaron frenéticamente a una carrera de gastos en nuevos sistemas de armamentos. Se embarcaron en una estrategia de guerra contra las drogas, contra los Estados patrocinadores del terrorismo y contra el fundamentalismo islámico como forma de penetración hasta que finalmente el ataque al World Trade Center les dio la excusa que buscaban: la guerra interminable contra el terrorismo internacional. Para mucha gente, el desencanto postsoviético ha disminuido el triunfalismo en la interpretación del derrumbe soviético.
La interpretación triunfalista del colapso de la Unión Soviética también se ha visto descolorida por el costo humano desmesurado del gangsterismo capitalista en la Rusia actual. Lo que hace una década se catalogaba como la transformación democrática de Rusia y el renacimiento vibrante de una economía de mercado, se ha convertido en una broma de mal gusto.
Un informe de las Naciones Unidas en 1998 afirmó: "Ninguna otra nación del mundo ha sufrido tal retroceso en los años noventas, como los países de la extinta Unión Soviética y de Europa del Este". La pobreza aumentó en más de 150 millones de personas, una cifra mayor que la población total combinada de Francia, el Reino Unido, los Países Bajos y Escandinavia. El ingreso nacional declinó drásticamente frente a la "más rampante inflación experimentada, sin comparación en cualquier otra parte del mundo".
En Failed Crusade, el historiador Stephen F. Cohén fue aún más lejos. Para 1998, la economía soviética, dominada por gángsters y extranjeros, era en términos de volumen simplemente la mitad de lo que fue durante los inicios de los años noventas.
La carne y los productos lácteos habían descendido a la cuarta parte de su dimensión y los salarios a menos de la mitad. El tifus, la fiebre tifoidea, el cólera y otras enfermedades alcanzaban proporciones de epidemia. Millones de niños sufrían malnutrición. Las expectativas de vida de los hombres se redujeron en Rusia a 60 años, como a finales del siglo XIX.
En palabras de Cohén, "La desintegración social y económica de la nación había sido tan grande, que había llevado al país a dejar de ser (algo sin precedentes), un país del siglo XX". Frente al fracaso catastrófico de Rusia en su camino hacia el capitalismo, la presunción sobre los problemas inevitables del socialismo perdió en parte su atracción.
Ahora no solamente es posible que más personas estén interesadas en comprender la experiencia soviética que antes, sino que, además, la materia prima para el análisis está mucho más al alcance de la mano que en el momento de los hechos. Las primeras publicaciones acerca de la perestroika pertenecían predominantemente a los partidarios de Gorbachov o a los caballos de Troya del anticomunismo. Incluían memorias y otros escritos del propio Gorbachov, de Borís Yeltsin y sus seguidores; las memorias del embajador norteamericano en la Unión Soviética, Jack Matoco; los ensayos de los siempre poco confiables disidentes como Roy Medvédev y Andrei Zájarov. Los reportajes de periodistas occidentales como David Remnick y David Pryce-Jones, así como los trabajos de los historiadores antisoviéticos Martin Malia y Richard Pipes.
Desde entonces, claro está, una segunda oleada de publicaciones ha surgido, entre estas memorias de líderes secundarios como Ígor Ligachov, militares y académicos. La integra además, un gran número de estudios monográficos sobre aspectos particulares de los años de Gorbachov, incluyendo la glasnost, el nacionalismo, las cooperativas, la política económica, la privatización de la propiedad estatal, la política soviética hacia el Congreso Nacional Africano y hacia Afganistán.
Un periodista comunista norteamericano, radicado en Moscú, Mike Davidow, publicó: Perestroika: Su nacimiento y caída, y el economista marxista Bahman Azad escribió Heroica lucha, amarga derrota: Factores que contribuyeron al desmantelamiento del Estado socialista en la Unión Soviética. Además, varios partidos comunistas, líderes y teóricos como Fidel Castro, Joe Slovo, Hans Heinz Holz y el Partido Comunista de Rusia, emitieron declaraciones sobre el derrumbe y la perestroika. A todos los hemos estudiado en nuestro proceso de evaluación de los hechos.
Digamos que la derrota de la Comuna de París después de 70 días en el poder, fue un golpe que dejó un mensaje mucho menos esclarecedor para los socialistas que el del eclipse de la Unión Soviética, luego de igual período.
Puede que no sea posible culminar nuestro análisis con el desafío lanzado por Engels sobre la Comuna: "En los últimos tiempos, la pequeña burguesía socialdemócrata, una vez más, se ha sentido invadida de terror ante las palabras dictadura del proletariado. Muy bien, caballeros, ¿quieren saber cómo es la dictadura del proletariado? Miren a la Comuna de París. Esa fue la dictadura del proletariado".
Es posible, no obstante, reconocer los logros de la Unión Soviética, estimar la dimensión y las consecuencias provocadas por las fuerzas externas organizadas contra esta, valorar puntos de vista consustanciales al propio socialismo soviético y aventurar algunos juicios acerca de sus políticas. Tomaría mucho más que un libro realizar un análisis integral para que en el futuro, los hombres y las mujeres de izquierda, se sientan lo suficientemente seguros de no ser prisioneros del pasado. Entonces pudieran hacerse eco de las palabras de Marx sobre la Comuna y decir que la Unión Soviética, también, "será por siempre recordada como la gloriosa clarinada de una nueva sociedad".
En nuestro análisis argumentamos que el colapso de la Unión Soviética se produce primordialmente por las políticas que implemento Mijaíl Gorbachov después de 1986. Esas políticas "no cayeron del cielo", no eran tampoco las únicas para enfrentar los problemas existentes. Se derivaron de un debate dentro del movimiento comunista, casi tan antiguo como el propio marxismo acerca de cómo construir una sociedad socialista.
Para explicar el lineamiento de las políticas de Gorbachov, antes y después de 1985, en el capítulo 2, discutimos las dos tendencias principales en el debate entre los soviéticos acerca de cómo construir el socialismo. El debate en cuestión se movía en torno a la pregunta siguiente: ¿Bajo las condiciones específicas de cualquier tiempo dado, cómo los comunistas deben construir el socialismo? La posición de izquierda favorecía la lucha de clases, los intereses de la clase trabajadora y el Partido Comunista en el poder; la posición de derecha favorecía la retirada, el comprometimiento y la incorporación de algunas ideas capitalistas dentro del orden socialista.
En este sentido, derecha e izquierda no eran sinónimos de lo bueno y de lo malo. Lo correcto o adecuado de una política tiene que ver con la medida en que representa los intereses inmediatos y futuros del socialismo en determinadas circunstancias. La historia política soviética se tornaba, por tanto, en un escenario sumamente complejo: por un lado Vladímir Ilich Lenin, quien impulsó sin temor la lucha de clases por el socialismo y en ciertas circunstancias aceptó compromisos como los del tratado Brest-Lítovsk o la Nueva Política Económica; por otro lado, Nikita Jrushchov, quien a menudo favoreció la incorporación de ciertas ideas occidentales, a la vez que apoyó una política de izquierda más firme en torno a la igualdad de los salarios.
En el capítulo no pretendemos hacer la historia y evaluación de la política soviética, sino establecer un telón de fondo útil y simplificado a los últimos argumentos de que la política inicial de Gorbachov era semejante a las del ala izquierda de la tradición comunista, primordialmente en línea con Lenin, Stalin y Yuri Andrópov; mientras que sus últimas políticas se acercaban a las de Nikolai Bujárin y Nikita Jrushchov.
Luego de 1985, las políticas de Gorbachov se movieron hacia la derecha, en el sentido de que implicaban lo que puede entenderse como una concepción socialdemócrata del socialismo que debilitó al Partido Comunista, se comprometió con el capitalismo e introdujo dentro del socialismo soviético, ciertos elementos de la propiedad privada capitalista, el mercado y sus formas y mecanismos políticos.
En el capítulo 3, discutimos las razones más significativas que condujeron a cambios en las políticas de Mijaíl Gorbachov y la base material que las hizo posibles. Argumentamos que las causas del cambio parten de un fenómeno subestimado por la mayoría de los marxistas y de los no marxistas: el desarrollo dentro del socialismo de una segunda economía de la empresa privada y con esta de un nuevo y cada vez mayor sector de la pequeña burguesía y un nivel, también nuevo, de corrupción en el Partido. El crecimiento de la segunda economía era un reflejo de los problemas de la primera economía, es decir, del sector socializado para satisfacer las necesidades crecientes de la población. Era también un reflejo de la laxitud y el relajamiento de las autoridades en el poder hasta el punto de impedirles aplicar la ley contra las actividades económicas ilegales, y una manifestación de la incapacidad del Partido para reconocer el efecto corrosivo de la actividad económica privada.
En el capítulo 4 explicamos los problemas económicos, políticos e internacionales que afectaban a la sociedad soviética a mediados de la década de los años ochentas, problemas que originaron la búsqueda de reformas. Hacemos un recuento, además, de algunas de las reformas promisorias iniciales y los aspectos polémicos de otras.
En el capítulo 5 explicamos las transformaciones de las políticas de Gorbachov durante 1987 y 1988 así como sus consecuencias adversas.
En el capítulo 6 describimos el desmembramiento del sistema soviético.
En el capítulo 7 concluimos con la discusión del significado del colapso de la Unión Soviética.
En el Epílogo realizamos el análisis crítico de otras teorías, tesis y puntos de vista.
