2019 Abr Nacionalpopulismo. Por qué está triunfando y de qué forma es un reto para la democracia. Roger Eatwell & Matthew Goodwin.
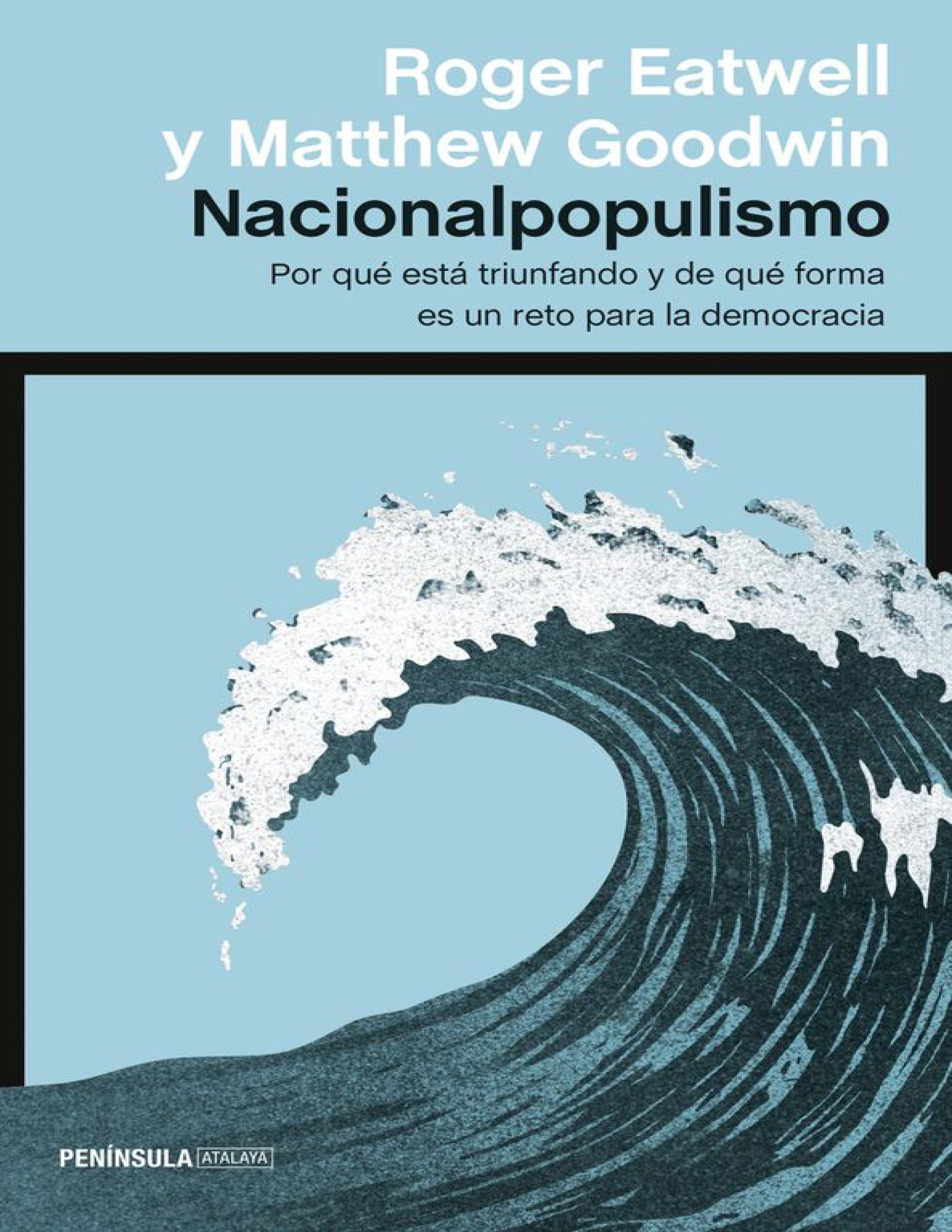 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
Este libro habla del nacionalpopulismo, un movimiento que, a principios de este siglo, está cuestionando cada vez más la política dominante en Occidente. Su auge ha sido particularmente notable en numerosos países europeos y en Estados Unidos, pero existen otras manifestaciones importantes, como la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil en 2018. Los nacionalpopulistas dan prioridad a la cultura y los intereses de la nación, y prometen dar voz a quienes sienten que las élites, a menudo corruptas y distantes, los han abandonado e incluso despreciado.
Es una ideología basada en corrientes muy profundas y duraderas que han ido girando bajo nuestras democracias y adquiriendo fuerza con el paso del tiempo. En esta obra examinaremos estas corrientes y expondremos un panorama general de cómo está cambiando la política en Europa y Estados Unidos. Nuestro argumento general es que el nacionalpopulismo ha llegado para quedarse.
Decidimos escribir este libro en 2016, en medio de dos momentos que convulsionaron a Occidente: cuando el multimillonario y famoso hombre de negocios Donald Trump fue nombrado oficialmente candidato republicano a la presidencia y derrotó a Hillary Clinton en la carrera hacia la Casa Blanca, y cuando más de la mitad de los electores del Reino Unido sorprendieron al mundo al votar por el brexit y optaron por la retirada de su país de la Unión Europea (UE), una organización a la que se habían unido en la década de 1970.
Pocos analistas vieron venir estos resultados. Solo dos semanas antes de las elecciones presidenciales de 2016, el New York Times comunicó con confianza a sus lectores, gracias a los pronósticos electorales, que Hillary Clinton tenía un 93 % de posibilidades de obtener la presidencia. Otros establecieron esa cifra en un 99 %, y reflexionaron sobre si Clinton podría convertir a Texas en azul en su camino a la Casa Blanca.
En el Reino Unido se pidió a más de trescientos expertos, periodistas y encuestadores que predijeran qué ocurriría en el referéndum de 2016, y el 90 % pensó que los votantes británicos elegirían permanecer en la Unión Europea. Hacer apuestas en política es legal en el Reino Unido; de este modo, si se apostase por el brexit el día del referéndum, se podría obtener un beneficio de 300 libras esterlinas por la mañana y 900 por la noche. El pensamiento colectivo estaba seguro de que ganarían los remain, a pesar de que la mayoría de las encuestas en línea sugerían lo contrario.
El ingeniero estadounidense William Deming señaló en una ocasión: «Confiamos en Dios; todos los demás aportan datos». A pesar de que vivimos en una época en la que disponemos de más datos que nunca antes, casi nadie hace una lectura correcta de la opinión pública. Creemos que esto se debe a que hay demasiadas personas que se centran en el futuro inmediato y no tienen en cuenta los cambios históricos de la política, la cultura y la economía que en la actualidad afectan seriamente a nuestras elecciones.
Los nacionalpopulistas surgieron mucho antes de la crisis financiera que estalló en 2008 y de la Gran Recesión que la siguió. Sus partidarios son más diversos que el estereotipo de «hombres mayores blancos y enfadados», quienes, como se dice a menudo, pronto serán sustituidos por una generación de millennials tolerantes. En realidad, el brexit y Trump fueron la antesala del auge mucho mayor de los nacionalpopulistas en Europa, como Marine Le Pen en Francia, Matteo Salvini en Italia y Viktor Orbán en Hungría, que forman parte de una revuelta creciente contra la política convencional y los valores liberales.
Este desafío a la corriente liberal dominante no es en general antidemocrático. En cambio, los nacionalpopulistas se oponen a determinados aspectos de la democracia liberal, como ha pasado en Occidente. A diferencia de las reacciones histéricas con las que fueron acogidos Trump y el brexit, quienes apoyan estos movimientos no son fascistas que quieren derribar nuestras principales instituciones políticas. Sí lo es una pequeña minoría, pero muchos muestran preocupaciones lógicas porque estas instituciones no representan a la sociedad en su conjunto, y, en todo caso, se están quedando cada vez más abandonados a su suerte con respecto al ciudadano medio.
Poco antes de que Trump llegara a la Casa Blanca, más de la mitad de los estadounidenses blancos sin títulos universitarios sentían que Washington no representaba a ciudadanos como ellos, mientras que justo antes de la victoria del brexit, aproximadamente uno de cada dos trabajadores del Reino Unido sentía que «personas como ellos» ya no tenían voz en el debate nacional. En medio de grandes escándalos sobre los grupos de presión, el «dinero negro», el abuso del gasto parlamentario, los discursos lucrativos a los principales bancos y la «política de puertas giratorias», en la que los antiguos políticos aprovechan sus contactos para financiar acuerdos privados, ¿acaso es de extrañar que numerosos ciudadanos hoy en día cuestionen abiertamente la integridad de sus representantes?
Algunos líderes nacionalpopulistas, como Viktor Orbán en Hungría, hablan de crear una forma nueva de «democracia iliberal», que plantea cuestiones preocupantes sobre los derechos democráticos y la demonización de los inmigrantes. Sin embargo, muchos votantes nacionalpopulistas quieren más democracia; más referéndums y más políticos comprensivos y que escuchen, para otorgar más poder a los ciudadanos y menos a las élites políticas y económicas existentes. Esta idea «directa» de democracia difiere de la «liberal» que ha surgido en Occidente tras la derrota del fascismo y que, como veremos en el capítulo 3, ha ido adquiriendo progresivamente un carácter elitista.
El nacionalpopulismo también plantea interrogantes democráticos legítimos que millones de personas desean debatir y abordar. Cuestionan el modo en que las élites se han ido aislando cada vez más de las vidas y las inquietudes de la gente corriente. Cuestionan el deterioro del Estado nación, al que ven como la única estructura que ha demostrado ser capaz de organizar nuestras vidas sociales y políticas. Cuestionan la capacidad de las sociedades occidentales para absorber rápidamente las tasas de inmigración y un «hipercambio étnico» sin precedentes en la historia de la civilización moderna. Cuestionan por qué el acuerdo económico actual de Occidente está creando sociedades con grandes desigualdades y abandona a determinados sectores de la ciudadanía, y si el Estado debería dar prioridad en el empleo y en la ayuda social a quienes han pasado sus vidas contribuyendo al fondo nacional. Cuestionan los programas cosmopolitas y de globalización, y preguntan si se nos tiene en cuenta y qué tipo de sociedades crearán. Y algunos preguntan si todas las religiones respaldan los aspectos principales de la vida moderna en Occidente, como la igualdad y el respeto por las mujeres y las comunidades LGTB. No existe la más mínima duda de que algunos nacionalpopulistas viran hacia el racismo y la xenofobia, sobre todo hacia los musulmanes, si bien esto no debería apartarnos de que también aprovechan la inquietud pública, generalizada y legítima, en una serie de ámbitos.
Este movimiento necesita examinarse como un todo porque tiene carácter internacional. Muchos de nuestros debates sobre política son muy cerrados: nos centramos aisladamente en nuestros propios países. Los estadounidenses acostumbran a interpretar a Trump solo desde la perspectiva de la política estadounidense. Sin embargo, pueden aprender mucho de Europa, como ya están haciendo sus nacionalpopulistas. Por este motivo, en 2018, el antiguo jefe de estrategia de Trump, Steve Bannon, recorrió Europa y se reunió con varios líderes nacionalpopulistas, como Marine Le Pen en Francia, en países que han estado luchando contra ellos durante algún tiempo. Mucho antes de esto, el propio Trump mantenía unos vínculos estrechos con Nigel Farage, partidario de la salida del Reino Unido de la Unión Europea y antiguo líder del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP), quien a su vez mantenía lazos con los populistas europeos, como Alternativa para Alemania, que se abrió paso en 2017 e hizo añicos el viejo mito de que el populismo nunca triunfaría en el país que dio al mundo el nacionalsocialismo.
Otros controvertidos personajes populistas visitan con frecuencia Estados Unidos. Es el caso de Geert Wilders, de los Países Bajos, quien se jacta vilmente de que Europa se está «islamizando» y ha logrado el apoyo de congresistas republicanos como Steve King, y de miembros de la dinastía Le Pen en Francia, que han asistido a la Conferencia de Acción Política Conservadora estadounidense. En la Unión Europea, una gran alianza denominada Europa de las Naciones y de las Libertades agrupa a los nacionalpopulistas de diversos países, como Austria, Bélgica, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, los Países Bajos, Polonia y Rumanía. Si nos fijamos únicamente en Trump o en el brexit, pasamos por alto las tendencias más generales.
POR QUÉ ES NECESARIO ESTE LIBRO
Trump, el brexit y las revueltas en Europa han alimentado un gran interés por el populismo: qué es, quién lo vota y por qué es importante. En los próximos años existirán un sinfín de libros, artículos y, sin lugar a dudas, películas sobre estas cruzadas políticas que se libran en nombre del pueblo; es lo que Trump llama la «mayoría silenciosa», Farage «el ejército del pueblo» y Le Pen «la Francia olvidada».
Sin embargo, vemos problemas en este debate tal y como se está desarrollando hoy. A menudo está desvirtuado por suposiciones erróneas, sesgos y una abrumadora obsesión por el futuro inmediato, con el aquí y ahora. Mucho de lo que se ha escrito comprende afirmaciones engañosas sobre las raíces del nacionalpopulismo y sus partidarios, como la idea de que esta inestabilidad no es más que una protesta pasajera en respuesta a la crisis financiera que surgió en 2008, la posterior austeridad o la crisis de los refugiados que se ha extendido por Europa desde 2014. Existen ideas esperanzadoras para quienes se aferran a la creencia de que las «actividades normales» se reanudarán pronto, una vez que torne el crecimiento económico y disminuya o se detenga por completo la corriente de refugiados. Pero estas ideas son erróneas.
A muchos autores que afirman ser imparciales también les resulta difícil evitar verse influidos por su propia simpatía hacia la política liberal y de izquierdas (en Estados Unidos, el término liberal se suele usar como sinónimo de «izquierda», más que en su sentido histórico de defensa de la libertad individual y los derechos, al que los estadounidenses se refieren como «libertarianismo»). Esto no significa que todos los que escriben sobre populismo sean parciales. Se han hecho aportaciones importantes. Algunos expertos, tal vez no muy conocidos para los lectores, como Piero Ignazi y Jens Rydgren, señalaron que estas revueltas en Europa tardaron mucho en gestarse. Pensadores como Margaret Canovan han mostrado que el populismo es una forma alternativa de política democrática y permanecerá con nosotros hasta que tengamos democracia. Pero muchos no dudan en condenar antes que reflexionar y creen en estereotipos que se corresponden con su propia perspectiva antes que poner en duda las afirmaciones consultando los datos reales.
Pensemos en un par de reacciones habituales a la elección de Trump. David Frum, un antiguo redactor de discursos para George Bush, escribió acerca de la «Trumpocracia», algo que él ve como una amenaza autoritaria a la democracia liberal y la paz mundial, encabezada por un presidente que acusó a Hillary Clinton y al «pantano de Washington» de corrupción endémica antes de crear su propia Casa Blanca cleptocrática y nepotista. O los psicólogos profesionales que se prestaron a diagnosticar la conducta de Trump, pese a la prohibición de la Asociación Estadounidense de Psiquiatría de diagnosticar a los políticos a los que nunca habían evaluado personalmente, por presentar síntomas de problemas fundamentales como la ira, el narcisismo maligno y la impulsividad, que plantean interrogantes sobre su capacidad para gobernar y proteger la paz mundial. Existen buenas razones para estar preocupados por Trump a causa de su carácter, su criterio ético y su temperamento, como la tendencia, sin hechos que la justifiquen, a incendiar Twitter con sus impertinencias. No obstante, centrarnos en su personalidad no nos ayuda a comprender el origen popular de la revuelta que ha fomentado su ascenso y el de otros como él en Europa.
A pesar de que muchos nacionalpopulistas en Europa no ejercen su cargo, son objeto de casi el mismo tratamiento. Se los rechaza por extremistas, porque su política autoritaria y racista supone una seria amenaza a la democracia liberal y a las minorías. Peor aún, muchos alegan que son «fascistas», heraldos de un resurgimiento peligroso de la dictadura. Poco antes de las elecciones presidenciales de 2017 en Francia, la revista estadounidense Vanity Fair preguntó: «¿Puede Marine Le Pen hacer que el fascismo se convierta en una corriente dominante?», al tiempo que un destacado intelectual francés, Bernard-Henri Lévy, replicó que «Francia actualmente no está preparada para un régimen fascista», insinuando que pronto podría estarlo.
En los debates populares, el término fascista ha degenerado en poco más que un término de abuso. Pero las inquietudes sobre Trump han hecho que los insultos se hayan extendido incluso a los historiadores especializados en los años turbulentos de entreguerras. Tim Snyder, historiador de Yale, advirtió de la aparición de la tiranía y comparó las reuniones de la orquestada campaña de Trump de 2016, machista y narcisista, con los mítines nazis, y añadió que sus mentiras «posverdad son un prefascismo». La historiadora de la Universidad de Nueva York Ruth Ben-Ghiat declaró que los ataques de Trump sobre determinados aspectos de la democracia liberal, como la libertad judicial y de los medios de comunicación, supone que los estadounidenses «no pueden excluir la voluntad de realizar un tipo de golpe de Estado», y que su agresiva «ofensiva [...] nos obliga a tomar partido». Otros señalan el riesgo de un autoritarismo progresivo mediante políticas, como el nombramiento de conservadores para el tribunal, algo que es más plausible, aunque se trata de una visión basada en gran medida en una especulación polémica más que en un análisis detallado del panorama general (por ejemplo, los grandes avances de los demócratas en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2018, que pusieron fin al control republicano del Congreso). Con demasiada frecuencia se centra la atención en lo que podría haber ocurrido en lugar de lo que está sucediendo en este momento.
Mientras tanto, se ridiculiza y se desestima a quienes votaron por los nacionalpopulistas llamándolos «palurdos», «paletos», «chavs» o «Little Englanders». Hillary Clinton describió a la mitad de los simpatizantes de Trump como una «cesta de deplorables», ciudadanos cuyos puntos de vista eran «racistas, sexistas, homófobos, xenófobos, islamófobos o lo que sea». En el Reino Unido, el primer ministro David Cameron se mofó de quienes estaban a favor del brexit y los llamó un puñado de «zumbados, chalados y racistas encubiertos», mientras que los columnistas de los principales periódicos instaron a los dirigentes políticos de Westminster a que dieran la espalda a las zonas en conflicto de Inglaterra que estaban a punto de detener el brexit. Hoy en día vivimos en una época en la que cada vez hay más personas que hacen campaña para asegurarse de que se garantizan los derechos, la dignidad y el respeto para todos en la sociedad, aunque es difícil imaginar que se trate a ningún otro grupo con tanto desprecio.
Nuestra obsesión colectiva por el futuro inmediato está poniendo freno a nuestro modo de pensar. ¿Por qué fue elegido Trump? ¿Por qué los ciudadanos votaron por el brexit? ¿Por qué existen millones de personas en Europa que votan a los nacionalpopulistas? Las respuestas a estas preguntas habitualmente no perciben las profundas corrientes que han ido girando bajo nuestras democracias.
La victoria de Trump se ha atribuido en gran medida a una serie de factores en el «aquí y ahora»: la influencia de Steve Bannon durante la fase final de la carrera presidencial en 2016, que propugnó un llamamiento más populista y patriarcal; las acusaciones que afirmaban que la victoria de Trump se debió a un complot con Rusia, y la manipulación, respaldada por Rusia, de redes sociales como Facebook y Twitter. Independientemente de la verdad que se esconda tras estas alegaciones, la obsesión por el futuro inmediato no nos dice nada sobre por qué muchos estadounidenses se sentían tan al margen de la corriente dominante o por qué, como han demostrado los estudios, los estadounidenses blancos sin títulos universitarios se pasaron al otro bando y se fueron con los republicanos mucho antes de que Trump anunciara incluso su candidatura.
De modo análogo, desde la victoria del brexit, los remainers, que querían que el Reino Unido permaneciese en la Unión Europea, han sugerido que los trabajadores blancos de edad que viven fuera del Londres cosmopolita eran demasiado estúpidos para reconocer las maravillas de la inmigración y la integración europea. Algunos sostienen que el brexit solo ganó porque Rusia utilizó robots en línea para manipular las redes sociales o que, durante la campaña, los partidarios de la salida del Reino Unido de la Unión Europea
«mintieron» alegando que el brexit permitiría destinar pagos de hasta 350 millones de libras esterlinas semanales de la Unión Europea al Servicio Nacional de Salud británico, que se encuentra en dificultades. Una vez más, independientemente de la validez de estas afirmaciones, centrarnos en el futuro inmediato nos aleja de dar un paso atrás para poder apreciar las tendencias más generales que hicieron posible este momento político histórico.
El brexit y Trump se metieron rápidamente en el mismo saco en los debates internacionales sobre una «reacción violenta de la clase trabajadora blanca». Pero si se observan los datos detenidamente, como veremos en el próximo capítulo, se aprecia que estas conclusiones simplistas están lejos de la realidad. Los autores de Occidente están haciendo afirmaciones genéricas sobre los ciudadanos que votan a los nacionalpopulistas, aunque casi ninguno de ellos analiza las numerosas pruebas que se han generado en las ciencias sociales en los últimos cuarenta años. Unas breves visitas periodísticas al Rust Belt o a algunas de las degradadas localidades costeras de Inglaterra contribuyen a presentar una imagen de los hombres mayores blancos, rudos e intolerantes. Pero muchos votantes de Trump eran relativamente acomodados, mientras que en Europa muchos de los que se agrupan para apoyar a los nacionalpopulistas no son ni racistas ignorantes ni tan ancianos. Algunos incluso están a favor del colectivo LGBT, pero al mismo tiempo desconfían profundamente de la capacidad del islam para adaptarse a la democracia liberal.
La búsqueda de «un tipo» de simpatizante y «un motivo» tampoco ayuda. Trump y el brexit hicieron un llamamiento a una alianza amplia y flexible de socialconservadores de clase media y obreros, que juntos rechazaron el consejo de las élites mundiales representadas por David Cameron, quien asistió a un colegio privado y estudió en Oxford, y por Barack Obama, que estuvo en dos universidades de la Ivy League y hablaba con el acento claro y la soltura de un profesor de Derecho de la costa este.
Trump atrajo no solo a obreros preocupados por la inmigración, sino también a republicanos tradicionales bastante acomodados, así como a uno de cada tres hombres latinos y un apoyo considerable por parte de grupos minoritarios concretos, como los estadounidenses de origen cubano. El brexit no solo triunfó en 140 distritos con una fuerte presencia de la clase trabajadora que votó tradicionalmente por el Partido Laborista de izquierdas, sino que también fue refrendado por uno de cada tres votantes de raza negra y pertenecientes a minorías étnicas del Reino Unido y aproximadamente por la mitad de las personas entre treinta y cinco y cuarenta y cuatro años.
El deseo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea fue una opinión mayoritaria no solo en los condados conservadores ricos y con una mayoría blanca como Hampshire, sino también en zonas con una diversidad étnica como Birmingham, Luton y Slough. En estas comunidades, las minorías asentadas veían a los trabajadores inmigrantes procedentes de otros Estados miembro de la Unión Europea no únicamente como una amenaza a su propio puesto de trabajo, sino además como beneficiarios de un trato preferente sobre sus propios familiares y amigos que deseaban venir desde fuera de Europa. Los titulares que rezaban «Reacción violenta de la clase trabajadora blanca y enfadada» pasan por alto estos matices.
Siempre se suscitarán interrogantes sobre lo que podría haber sido. Si Hillary Clinton hubiese librado una campaña menos arrogante, si hubiese inspirado a más millennials titulados y afroamericanos a que votaran, si hubiese dedicado más esfuerzos en los 209 condados que votaron dos veces por Obama antes de pasar a apoyar a Trump, si hubiese iniciado un diálogo más significativo con los blancos que carecían de títulos universitarios en los estados clave del Rust Belt y que superan con facilidad a los titulados, entonces las cosas podrían haber sido distintas.
En el Reino Unido, si Boris Johnson, el carismático político conservador y admirador de Winston Churchill, no hubiese decidido en el último momento hacer campaña a favor del brexit, si el brexit no hubiese recibido un sorprendente impulso de unos dos millones de «no votantes» que tendían a rehuir la política y si los estrategas remain a favor de la Unión Europea no hubiesen tomado una decisión consciente para ignorar por completo el tema de la inmigración, la mayor preocupación para los leavers, entonces el Reino Unido podría haber permanecido en la Unión Europea.
En política, siempre existirá el «¿qué pasaría si...?». Sin embargo, este tipo de especulación no ayuda, puesto que nos impide hacernos una idea más profunda y sofisticada de por qué exactamente se producen cambios constantes en nuestro ámbito político. Incluso si el resultado hubiese sido distinto, el apoyo al brexit y a Trump habría sido importante. Marine Le Pen se consideró acabada cuando fracasó en su intento por convertirse en presidenta de Francia, pero todavía tenemos que llegar a comprender por qué atrajo a uno de cada tres electores franceses —entre ellos muchos menores de cuarenta años
— y por qué movimientos como la Liga en Italia y el Partido de la Libertad de Austria y los Países Bajos han registrado en los últimos años un rápido aumento y han alcanzado a menudo niveles de apoyo sin precedentes.
Para comprender verdaderamente qué está ocurriendo, debemos determinar el origen de estas revueltas populistas mucho más allá. Más que examinar los movimientos individuales y los líderes, en este libro nos centraremos en el panorama general y plantearemos dos grandes argumentos.
LAS CUATRO PALABRAS CLAVE
No podemos dar sentido a estas revueltas sin comprender cómo estas tendencias a largo plazo han estado remodelando la política en Occidente durante decenios. El nacionalpopulismo gira en torno a un conjunto de cuatro transformaciones sociales profundas que son la causa de la creciente preocupación entre millones de personas en Occidente. Nos referimos a estos cuatro cambios históricos como las «cuatro palabras clave». Suelen basarse en reivindicaciones legítimas, y es poco probable que desaparezcan a corto plazo.
La primera es el modo en que la naturaleza elitista de la democracia liberal ha fomentado la desconfianza hacia los políticos y las instituciones y ha alimentado la sensación entre numerosos ciudadanos de que ya no tienen voz en el debate nacional. La democracia liberal siempre ha tratado de minimizar la participación de las masas. Pero, en los últimos años, la distancia cada vez mayor que existe entre los políticos y los ciudadanos de a pie ha llevado a una ola creciente de desconfianza, no solo hacia los partidos mayoritarios, sino también hacia instituciones como el Congreso de Estados Unidos y la Unión Europea, una tendencia claramente indicada por los sondeos y otros datos. Nunca hubo una época dorada en que los sistemas políticos representaran a todos en la sociedad, y en los últimos años se han dado pasos importantes para garantizar que los grupos históricamente marginados, como las mujeres y las minorías étnicas, desempeñen un papel más importante en los órganos legislativos. Pero, al mismo tiempo, muchos sistemas políticos han pasado a ser cada vez menos representativos de los grupos principales, lo que ha llevado a muchos a concluir que carecen de representación, y ha impulsado el cambio hacia el nacionalpopulismo.
La segunda es cómo la inmigración y el hipercambio étnico están ayudando a la aparición de grandes temores sobre la posible destrucción de las comunidades y la identidad histórica de los grupos nacionales y de los modos de vida establecidos. Estos temores están envueltos en la creencia de que los políticos culturalmente liberales, las organizaciones transnacionales y la financiación mundial están mermando el país al alentar una mayor inmigración en masa, mientras que los programas «políticamente correctos» pretenden acallar cualquier oposición. Estas inquietudes no siempre se basan en una realidad objetiva, como refleja el hecho de que se ponen de manifiesto no solo en las democracias que han experimentado cambios étnicos rápidos y profundos, como en el Reino Unido, sino también en aquellas con niveles de inmigración mucho más bajos, como Hungría y Polonia. Son, no obstante, potentes, y lo serán aún más a medida que el cambio étnico y cultural siga afectando a Occidente en los próximos años.
La tercera es el modo en que la globalización de la economía neoliberal ha avivado unos fuertes sentimientos de lo que los psicólogos denominan privación relativa como resultado del aumento de las desigualdades en los ingresos y en la riqueza en Occidente y la pérdida de confianza en un futuro mejor. A pesar de que muchos partidarios del nacionalpopulismo tienen un puesto de trabajo y cuentan con unos ingresos medios o por encima de la media (incluso aunque muchos de estos empleos sean inseguros), la transformación económica de Occidente ha alimentado un intenso sentido de privación «relativa», la creencia entre determinados grupos de que salen perdiendo en comparación con los demás. Esto supone que sienten un gran temor sobre el futuro y lo que les espera para ellos y sus hijos. Este profundo sentido de pérdida está íntimamente ligado al modo en que el pueblo piensa sobre cuestiones como la inmigración y la identidad.
En la actualidad existen millones de votantes convencidos de que el pasado fue mejor que el presente y que este último, a pesar de ser sombrío, es aún mejor que el futuro. No forman parte de la clase marginal blanca y sin trabajo ni de quienes reciben ayuda social. Si el nacionalpopulismo dependiera del apoyo de los desempleados, entonces resultaría más fácil afrontarlo; se trataría de crear puestos de trabajo, sobre todo aquellos que ofrezcan una seguridad a largo plazo y unos salarios dignos. Sin embargo, la mayoría de las personas en esta categoría no se encuentran en el nivel más bajo de la escala; ahora bien, comparten la firme convicción de que el acuerdo actual ya no les sirve y que se está dando prioridad a otras personas.
Los líderes nacionalpopulistas se nutren de este profundo descontento, pero su camino en la corriente principal también se ha despejado por medio de una cuarta tendencia: el debilitamiento de los lazos entre los partidos mayoritarios tradicionales y el pueblo, o lo que denominamos como desalineamiento. La época clásica de la democracia liberal se caracterizó por una política relativamente estable, unos partidos mayoritarios fuertes y unos votantes leales; hemos sido testigos de cómo ha llegado a su fin. Numerosos ciudadanos ya no coinciden en gran medida con la corriente dominante. Los vínculos se están rompiendo. Este desalineamiento está haciendo que los sistemas políticos en Occidente sean mucho más inestables, fragmentarios e imprevisibles que nunca antes en la historia de la democracia de masas. En la actualidad, la política parece más caótica y menos predecible que en el pasado porque así es. Esta tendencia también se veía venir desde hace tiempo... y aún le queda mucho camino por delante.
Juntas, las «cuatro palabras clave» han creado un espacio considerable para los nacionalpopulistas, o lo que denominamos el «grupo de posibles», esto es, numerosos ciudadanos que sienten que ya no tienen voz en la política; que el aumento de la inmigración y el rápido cambio étnico amenazan a su grupo nacional, su cultura y sus modos de vida; que el sistema económico neoliberal los abandona en comparación con otras personas en la sociedad, y que ya no se sienten identificados con los dirigentes políticos.
Es preciso analizar estas tendencias en conjunto, y no presentarlas como enfoques antagónicos. ¿Por qué decimos esto? Lamentablemente, existe en Occidente un debate poco útil sobre el populismo que enfrenta a los factores entre sí, como si fueran mutuamente excluyentes. ¿Se trata de economía o de cultura? ¿Se trata de empleo o de inmigrantes? ¿Se trata de austeridad o de nacionalismo?
La realidad, claro está, es que ningún factor puede explicar el aumento de movimientos tan extremadamente complejos como estos. Aun así, algunos, como el periodista John Judis, sostienen que todo este cambio tiene que ver con «la economía, y no con la cultura», mientras otros, como los expertos Ronald Inglehart y Pippa Norris, afirman que es «la cultura, y no la economía». El primer enfoque afirma que las preocupaciones del pueblo sobre cuestiones como la inmigración son en realidad únicamente el resultado de dificultades económicas. El segundo considera que las inquietudes de las personas sobre cuestiones como la identidad actúan con independencia de su entorno económico, como se desprende del hecho de que muchos ciudadanos a quienes les preocupa la inmigración no son pobres, y muchos de los que votaron a los nacionalpopulistas tienen trabajo y suelen estar cualificados.
Pero este debate binario no ayuda en nada: la vida real nunca funciona así. Es demasiado simple y pasa por alto el modo en que pueden interactuar, y a menudo lo hacen, las inquietudes sobre la cultura y la economía. El enfoque a largo plazo que adoptamos es asimismo muy distinto de los argumentos populares que trazan una línea recta desde la agitación política a la crisis financiera, la Gran Recesión y la crisis de la deuda soberana en Europa. A muchos de la izquierda liberal les gusta ese argumento porque pone a la economía en primer plano, presenta a Trump como una consecuencia de la desigualdad provocada por la crisis o a los populistas en Europa como una reacción a la severa austeridad que se impuso a las democracias a raíz de la presión ejercida por las instituciones transnacionales no electas, como el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional (FMI).
No hay duda, como ya veremos, de que los acontecimientos trascendentales de la crisis y las ulteriores repercusiones exacerbaron las profundas diferencias culturales y económicas que respaldan el nacionalpopulismo en Occidente. Pero estas diferencias comenzaron mucho antes de la quiebra de Lehman Brothers. Los analistas financieros harían bien en observar el ciclo vital del nacionalpopulismo, como haremos en el próximo capítulo. Como dirán los austríacos, británicos, búlgaros, daneses, holandeses, franceses, húngaros, italianos, noruegos, polacos y suizos, el nacionalpopulismo era una fuerza importante mucho antes de la Gran Recesión; e incluso si no se hubiese producido, tendríamos que seguir lidiando con los nacionalpopulistas.
LA LLEGADA DE UNA REVUELTA IMPORTANTE
Nuestro segundo argumento general es que el nacionalpopulismo tiene un potencial importante a largo plazo.
Una interesante macrocuestión es si las sacudidas políticas como el brexit y Trump son indicadores de que Occidente se aproxima al fin de un periodo de inestabilidad política o, por el contrario, está cerca de iniciar una nueva etapa de gran cambio. La primera opción se basa en la idea de que, a medida que los países dejan atrás la crisis financiera y vuelven a crecer, el pueblo regresa en tropel a los partidos tradicionales. También se rige por las actitudes sobre el cambio generacional.
Un argumento muy popular es que el nacionalpopulismo representa un «último alarido de cólera» de los hombres mayores blancos, que pronto serán sustituidos por los millennials tolerantes —nacidos entre los años ochenta y principios del siglo XXI—, que, según se nos cuenta, se sienten mucho más cómodos con la inmigración, los refugiados, el cambio étnico y la apertura de fronteras.
Los liberales progresistas aprecian este argumento porque concuerda con su propia identificación no como nacionalistas, sino como internacionalistas o «ciudadanos del mundo», y con su firme convicción de que Occidente está sobre una cinta transportadora que lo conduce hacia un futuro mucho más liberal. Señalan cómo solo uno de cada cuatro millennials dieron su aprobado al primer año de Trump en el cargo, en comparación con uno de cada dos de la «generación silenciosa», mucho más mayor, cuyos miembros nacieron entre los años veinte y cuarenta del siglo anterior. Señalan la aplastante victoria de Emmanuel Macron, un joven centrista liberal, en Francia en 2017. Y señalan el hecho de que el brexit fuera refrendado por dos de cada tres jubilados, aunque solo uno de cada cuatro tuviera entre dieciocho y veinticuatro años.
Dichas conclusiones reflejan asimismo las distintas prioridades de generaciones diferentes. Aunque en muchas economías establecidas los millennials son la primera generación moderna en estar peor a nivel financiero que sus padres, incluso después de tener en cuenta su mayor diversidad étnica, siguen siendo mucho más liberales que las generaciones de más edad. En las grandes democracias como Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania, los millennials aceptan mucho más la homosexualidad y los matrimonios del mismo sexo, les preocupa menos la inmigración y tienen una actitud más positiva hacia ella, son más favorables que las generaciones de más edad a las relaciones y matrimonios entre personas de distintos grupos raciales y se oponen más a la pena de muerte, que es la piedra angular para definir que tienen valores liberales.
Con la llegada del presidente Trump se han agudizado aún más estas diferencias generacionales. Los millennials en Estados Unidos son más propensos que las generaciones de más edad a oponerse a la construcción de un muro en la frontera con México, que ocupó un lugar destacado en su campaña (incluida la promesa de que Estados Unidos no lo pagaría); a rechazar la idea de que el islam fomenta la violencia más que otras religiones, y a acoger favorablemente la inmigración, que coincide con la idea de que «la apertura de Estados Unidos a personas de todo el mundo es básica para definir quiénes somos como nación». En cada uno de estos puntos existen diferencias importantes entre los jóvenes y los mayores, como las hay en muchas otras democracias occidentales. Los nacionalpopulistas ganaron batallas por medio del brexit y Trump, según este razonamiento, pero a la larga perderán la guerra.
Este es, sin lugar a dudas, un argumento atractivo, sobre todo si ya se tiene una perspectiva liberal. Pero existe una visión opuesta, es decir, que en lugar de estar cerca del final, estamos más cerca del principio de una nueva era de fragmentación, inestabilidad y perturbación política. Visto así, el nacionalpopulismo está dando tan solo sus primeros pasos mientras los lazos entre el pueblo y los partidos tradicionales se rompen, y un cambio étnico sin igual y el aumento de la desigualdad siguen acelerando el ritmo.
Quienes mantienen este punto de vista apuntan a una lista de grandes cambios en Occidente que podrían darle la vuelta radicalmente a la situación actual: el aumento del interés público por la inmigración y el rápido cambio étnico, ninguno de los cuales disminuirá en los próximos años debido a la continua migración y a unas tasas de natalidad relativamente bajas en Occidente; las diferencias fundamentales en Europa y Occidente sobre la crisis de los refugiados y cómo abordarla; la aparición del terrorismo islamista y el hecho bien conocido de que los servicios de inteligencia están vigilando a cientos de miles de musulmanes radicalizados sospechosos en Occidente; el desmoronamiento del apoyo público a los partidos socialdemócratas de centroizquierda en Europa; una desigualdad extremadamente persistente y que va en aumento; las consecuencias continuas y muy impredecibles de la automatización; un nuevo conflicto cultural centrado en un conjunto de valores que compiten entre sí entre distintos grupos de votantes; el modo en que los nacionalpopulistas están empujando a algunos «no votantes» de nuevo a la política, y la escasa probabilidad de que muchos millennials y otros electores jóvenes hoy sientan una lealtad firme y tribal a los partidos mayoritarios, a diferencia de las generaciones de más edad. Los defensores de este punto de vista indican que, si bien en Occidente existen importantes diferencias generacionales y de valores, están determinadas en parte por la experiencia de la enseñanza universitaria, que todavía está fuera del alcance para muchos.
Mientras muchos en Europa vieron en la elección de Emmanuel Macron en 2017 el inicio del fin para el populismo, en unos meses los nacionalpopulistas habían hecho su primer gran avance en Alemania, habían regresado al Gobierno en Austria, fueron reelegidos en Hungría y, en 2018, se unieron a un Gobierno de coalición en Italia, donde se hicieron cargo del Ministerio de Interior. A finales de ese año, en España, que se consideraba inmune a la ultraderecha debido a los amargos recuerdos de la cruenta Guerra Civil (1936-1939) y a la posterior dictadura del general Franco (1939-1975), el partido nacionalpopulista Vox, fundado en 2013, se abrió paso en las elecciones de Andalucía, la región más poblada del país.
Y al observar la edad de los simpatizantes nacionalpopulistas, como veremos en el próximo capítulo, queda patente que el argumento sobre el cambio generacional no es tan convincente como parece a primera vista. En términos muy generales, los jóvenes son más tolerantes que sus padres y abuelos, pero los nacionalpopulistas, no obstante, están forjando lazos con un número importante de gente joven que hoy se siente abandonada a su manera.
Como dijo en una ocasión Lao-Tse, el antiguo filósofo chino, quienes tienen conocimiento no predicen y quienes predicen no tienen conocimiento. En política, sobre todo, muchos pensarán que intentar predecir qué ocurrirá en el futuro es un juego de locos. Por eso deberíamos ser escépticos en cuanto a la afirmación de moda de que «el populismo ha alcanzado su punto máximo», que estas revueltas están a punto de desaparecer y no apenas comenzando. No compartimos este punto de vista: las pruebas que tenemos apuntan en otra dirección. El nacionalpopulismo no es una protesta relámpago. Después de leer este libro, puede que le resulte difícil no llegar a la conclusión de que parece abocado a que se le siga prestando la debida atención durante los próximos años. Tomar distancia y adoptar una perspectiva más amplia nos permite ver que, a diferencia de la opinión popular, los movimientos nacionalpopulistas han ganado un apoyo bastante leal de los ciudadanos que comparten inquietudes coherentes y muy sentidas —y en algunos casos legítimas— sobre el modo en que sus países y, de forma más general, Occidente están cambiando.
HACIA EL POSPOPULISMO
El auge del nacionalpopulismo forma parte de un desafío más amplio hacia el liberalismo. Los críticos sostienen que los liberales han puesto por delante a los individuos a expensas de la comunidad, han prestado excesiva atención a debates estériles, transaccionales y tecnocráticos y han perdido de vista las lealtades nacionales mientras se preocupaban de las transnacionales. Por estos motivos, a menos que se demuestre que es capaz de revitalizarse, la corriente dominante liberal seguirá luchando para contener estos movimientos. Pero sugerimos que otro debate cobrará cada vez más importancia, y es el que se centra en lo que denominamos «pospopulismo», esto es, el comienzo de una nueva era en la que las personas podrán evaluar si votar a los populistas o no hacerlo ha supuesto un cambio tangible en sus vidas, e incluso si les importa.
¿Qué sucede si Trump no restablece un gran número de puestos de trabajo relativamente bien remunerados, seguros y dignos, así como una mayor protección de las fronteras de modo que satisfaga a sus partidarios más incondicionales? ¿Qué sucede si sus medidas proteccionistas dan inicio a una guerra comercial internacional? ¿Qué sucede si el brexit no reforma el impopular sistema de inmigración liberal del Reino Unido o no consigue una mayor igualdad económica en zonas que se han sentido excluidas durante mucho tiempo de las prestaciones destinadas a Londres y a las ciudades universitarias?
¿Cómo responderán en Francia los votantes de Marine Le Pen en ciudades en las que los alcaldes electos de su partido no cumplieron sus promesas para frenar la influencia del islam y combatir con mano dura el terrorismo islamista? ¿Qué sucede si la entrada de los nacionalpopulistas en las coaliciones de Gobierno en democracias como la de Austria no da lugar a una reducción drástica de la inmigración? Y en Europa del Este, ¿qué sucede si populistas como Viktor Orbán, que llama «invasores» a los refugiados musulmanes, no son capaces de detener el flujo o si ellos empiezan a considerarse en general como la nueva élite corrupta que utiliza sus cargos en el Gobierno en beneficio propio?
Por el contrario, ¿qué sucede si estos partidos promulgan un cambio significativo, si son capaces de señalar los «logros», como crear nuevos puestos de trabajo de calidad, nuevas infraestructuras, fortalecer las fronteras o limitar considerablemente la llegada de inmigrantes no cualificados procedentes de Estados musulmanes? Por ejemplo, los planes del Gobierno austríaco en 2018 para restringir la ayuda social y los subsidios familiares a personas que no hablen el idioma podrían despertar mayor interés entre los posibles votantes que quieren medidas radicales en otros ámbitos, como hacer retroceder otros programas impulsados por las élites o aumentar la desigualdad. A pesar de que los nacionalpopulistas suelen pensar de forma distinta en cuanto a la economía, un número cada vez mayor en Europa defiende aspectos de las políticas de izquierda tradicionales, como ampliar el Estado y fomentar el bienestar para los nacidos en su país y excluir a los inmigrantes. Esto dificulta aún más que los socialdemócratas de centroizquierda recuperen a sus votantes.
La respuesta habitual a las posibilidades de fracasar es que quienes votan a los populistas son sobre todo disidentes que inevitablemente volverán a la corriente dominante, aunque no parece probable. Además, como veremos en el capítulo 6, pasa por alto el modo en que el nacionalpopulismo ya tiene una clara repercusión al arrastrar más a la derecha a los sistemas políticos occidentales. Paradójicamente, si el nacionalpopulismo fracasa en términos electorales, podría ser debido a que ha tenido éxito en términos más generales. En el Reino Unido, Nigel Farage y el UKIP se hundieron en 2017, pero solo después de haber conseguido lo que querían: una victoria en el referéndum del brexit y un primer ministro conservador que prometió la salida del Reino Unido de la Unión Europea y revisar el sistema de inmigración del país. Los populistas pueden «perder» las elecciones, pero la corriente dominante cada vez se asemeja más a ellos y, en el proceso, se convierte en un «nacionalpopulismo light».
En medio de una hegemonía liberal occidental que hace hincapié en los derechos individuales por encima de las obligaciones comunes y la solidaridad, que está conforme con un creciente cambio étnico y que apoya la globalización económica y política, quienes votan a los nacionalpopulistas quieren empujar el carro en la dirección opuesta. No son votantes transaccionales que sopesan los costes y los beneficios de las políticas como si fueran contables y se fijan en el detalle de la política para ver quién ofrece qué, cómo y cuándo. Más bien se guían por un anhelo más profundo de incorporar de nuevo al programa un conjunto de valores más generales y recobrar su opinión: reafirmar la primacía del país por encima de organizaciones internacionales distantes e irresponsables; reafirmar las identidades nacionales preciadas y profundas por encima de las identidades transnacionales desarraigadas y difusas; reafirmar la importancia de la estabilidad y la conformidad por encima de la inestabilidad sin fin y negativa derivada de la globalización y del rápido cambio étnico, y reafirmar la voluntad del pueblo por encima de la de los demócratas liberales elitistas, que se alejan cada vez más de las experiencias vitales y las perspectivas del ciudadano medio. Al igual que muchos liberales vieron reflejados sus valores en el extraordinario ascenso de Barack Obama en Estados Unidos y Emmanuel Macron en Francia, muchos otros en la sociedad ven ahora reflejados sus valores en el nacionalpopulismo. Y en la actualidad, muchos sienten por primera vez en mucho tiempo que al fin pueden manifestar su opinión y
lograr cambios.
ÍNDICE
PORTADA
SINOPSIS
PORTADILLA
PRÓLOGO
INTRODUCCIÓN
POR QUÉ ES NECESARIO ESTE LIBRO
LAS CUATRO PALABRAS CLAVE
LA LLEGADA DE UNA REVUELTA IMPORTANTE
HACIA EL POSPOPULISMO
- MITOS
DECLARACIONES ENGAÑOSAS Y EL CICLO VITAL
¿HOMBRES MAYORES BLANCOS Y ENFADADOS?
UNA ALIANZA DIVERSA
LAS PRINCIPALES LÍNEAS DE FRACTURA
AHONDAR EN LAS PRINCIPALES INQUIETUDES - PROMESAS
EL ESTILO POPULISTA
LAS BASES IDEOLÓGICAS DEL POPULISMO
LAS BASES IDEOLÓGICAS DEL FASCISMO
¿UN NUEVO FASCISMO O UNA EXTREMA DERECHA?
NACIONALPOPULISMO - DESCONFIANZA
DEMOCRACIA DIRECTA Y LIBERAL
EL TEMOR A LAS MASAS
EL PODER DE LAS ÉLITES DE «GOBIERNO» INTERNACIONALES
LA ÉLITE CERRADA
DEMÓCRATAS DESCONFIADOS - DESTRUCCIÓN
HIPERCAMBIO ÉTNICO
MIEDO A LA DESTRUCCIÓN
¿SON RACISTAS LOS VOTANTES NACIONALPOPULISTAS?
¿ENCLAVES BLANCOS AMENAZADOS?
¿NACIONALISMO IRRACIONAL?
MIRANDO AL FUTURO - PRIVACIÓN
LA LEGITIMACIÓN DEL CAPITALISMO INCIPIENTE
EL CAPITALISMO DEL BIENESTAR Y LA EDAD DE ORO
LA NUEVA DERECHA Y EL NEOLIBERALISMO
EL RECHAZO POPULAR
EL AUMENTO DE LA DESIGUALDAD
PRIVACIÓN RELATIVA - DESALINEAMIENTO
LA «ÉPOCA CLÁSICA» DEL ALINEAMIENTO
EL CONFLICTO CULTURAL
ROMPER LOS LAZOS
EL AUMENTO DE LA INESTABILIDAD
TRABAJADORES APÁTICOS Y ABSTENCIONISTAS
EL DESMORONAMIENTO DE LA SOCIALDEMOCRACIA
CONCLUSIONES. HACIA EL POSPOPULISMO
LAS «CUATRO PALABRAS CLAVE»
NACIONALPOPULISMO LIGERO
BREVE GUÍA BIBLIOGRÁFICA
NOTAS
CRÉDITOS
