1960 Masa y poder. Elías Canetti.
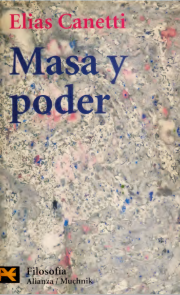 Aspectos del poder
Aspectos del poder
DE LAS POSICIONES DEL HOMBRE: LO QUE CONTIENEN DE PODER
El hombre, que de tan buen grado se mantiene erecto, puede, sin cambiar de sitio, también sentarse, tenderse, acuclillarse o arrodillarse. Todas estas posiciones, y muy especialmente la transición de una a otra, expresan algo determinado. Rango y poder se han creado posiciones fijas tradicionales. De cómo la gente se ubica es fácil deducir la diferencia de su prestigio. Sabemos lo que significa que alguien ocupe un asiento elevado y todos los demás estén de pie en torno a él; sabemos qué es cuando uno está de pie y todos los otros en torno a él están sentados; cuando alguien aparece de pronto y todos los reunidos se ponen de pie ante él; cuando alguien cae de rodillas ante otro; cuando no se invita a un recién llegado a sentarse. Ya una enumeración arbitraria como esta muestra cuántas constelaciones mudas del poder hay. Sería necesario examinarlas y determinar con más precisión su significado.
Toda nueva posición que uno adopta se refiere a la anterior; sólo si se conoce esta, puede interpretarse exhaustivamente aquélla. Alguien que está de pie puede haber saltado hace un momento de su cama, puede haberse levantado de un asiento. En el primer caso puede haber presentido un peligro, en el ulterior puede que su intención sea honrar a alguien. Todos los cambios de situación tienen algo de repentino. Pueden ser familiares y esperados e integrarse con exactitud a las costumbres de una determinada comunidad. Pero siempre existe también la posibilidad de un cambio de situación inesperado, por ello tanto más sorprendente y expresivo. Durante una misa se está mucho tiempo de rodillas; es un hábito e incluso aquellos que lo hacen de buen grado no conceden un significado demasiado grande a sus frecuentes genuflexiones. Pero si un momento después en la calle, ante un hombre que estaba arrodillado en la iglesia se le arrodilla de pronto un desconocido, el efecto es tremendo.
No obstante su equivocidad, no es desconocida una cierta tendencia a la fijación de ciertas posiciones del hombre y a su monumentalización. Un individuo sentado o de pie aparece, aun apartado de su contexto temporal o espacial, por sí mismo. En ciertos monumentos algunas de estas posiciones han llegado a ser tan vanas y banales que casi no se las percibe. Tanto más efectivas e importantes son en nuestra vida diaria.
El estar de pie
El orgullo de quien está de pie es que está libre y que en nada se apoya. Ya sea porque influya en el estar de pie un recuerdo de la primera vez, cuando niño, se sostuvo de pie solo; o porque intervenga la idea de una superioridad sobre los animales, de los que pocos se mantienen sobre dos patas libre y naturalmente: el hecho es que quien está de pie se siente independiente. Quien se ha levantado se halla al final de un cierto esfuerzo y es lo más alto que puede llegar a ser. Pero quien permanece ya largo rato de pie expresa una cierta fuerza de resistencia; bien porque no se deje desplazar de su lugar, como un árbol, bien porque puede verse entero, sin temor u ocultarse. Cuanto más serenamente está parado, cuanto menos se vuelve y mira en diferentes direcciones, tanto más seguro parece. Ni siquiera teme un ataque por la espalda, a pesar de que allí no tiene ojos.
Una cierta distancia con respecto a quienes están a su alrededor, realza a quien está de pie. Quien está solo, separado por una especie de lejanía, de pie frente a muchos otros, aparece especialmente alto, como si estuviese de pie por todos ellos a la vez. Si se acerca a ellos, procurará estar sobreelevado; y si se ve mezclado entre ellos, se lo alzará en hombros y se lo portará en andas. Así, sin embargo, pierde su independencia y es como si estuviera sentado sobre todos ellos juntos.
El mantenerse de pie produce la impresión de energía aún no gastada, porque se lo ve como el comienzo de todo desplazamiento: de ordinario se está de pie, antes de echar a andar o a correr. Es la posición central, de la que se puede pasar sin transición bien a otra posición, bien a cualquier forma de movimiento. Se tiende pues a suponer una mayor tensión en quien está de pie, también cuando sus intenciones sean muy otras; pues quizás en el próximo momento se acostará a dormir. Siempre se sobreestima a quien está de pie.
Hay siempre una cierta solemnidad cuando dos hombres se conocen entre sí. De pie intercambian sus nombres, de pie se tienden la mano uno a otro. Con ello se honran, pero también se miden, y pase lo que pase más tarde, su primer contacto real, «de hombre a hombre», fue de pie.
En países en los que la independencia de la persona parece tan importante que se la desarrolla y acentúa de todas las maneras, se permanece más a menudo y por más largo tiempo de pie. Los locales en los que se bebe de pie, en Inglaterra por ejemplo, son especialmente estimados. El cliente puede partir en cualquier momento y sin mucha ceremonia. Un movimiento mínimo y discreto le permite apartarse de los demás. Debido a ello se siente más libre que teniendo que levantarse dificultosamente de una mesa. El incorporarse sería como una comunicación de su intención de alejarse, restringiría su libertad. Incluso en sus reuniones privadas los ingleses aman estar de pie. Con ello dicen ya al llegar que no se quedarán mucho. Se mueven libremente y pueden, puesto que están de pie, apartarse sin mucha ceremonia de uno y volverse hacia el otro. Ello nada tiene de llamativo y nadie se siente ofendido. La igualdad dentro de un determinado grupo social, una de las ficciones más importantes y útiles de la vida inglesa, se acentúa muy en especial cuando todos tienen la ventaja de estar de pie. Así nadie queda sentado «por encima del otro», y los que se quieren hablar pueden salirse al encuentro.
El estar sentado
En el estar sentado el hombre se procura la ayuda de patas ajenas, en lugar de aquellas dos que recibió para estar erguido. La silla, en la forma en la que hoy la conocemos, deriva del trono; ésta, sin embargo, presupone animales u hombres sometidos que han de portar al gobernante. Las cuatro patas de una silla están en lugar de las patas de un animal, caballo, vacuno, o elefante; debe distinguirse bien el estar sentado sobre sillas elevadas del tomar asiento en el suelo, del acuclillarse. Tiene un sentido muy distinto: el estar sentado en la silla era una distinción. Quien estaba sentado se había posado sobre los otros que eran sus súbditos y esclavos. Mientras él podía estar sentado, ellos debían permanecer de pie. El cansancio de ellos no se tenía en cuenta mientras él no se cansase. Él era lo más importante; dependía el bienestar de todos los demás de que su sagrada fuerza fuese ahorrada.
Quien está sentado presiona contra algo que es indefenso y no puede ejercer una contrapresión activa. Son las propiedades del cabalgar las que han entrado en el estar sentado, pero el movimiento del cabalgar siempre da la impresión de que no es un fin en sí, que cabalgando se quiere llegar a la meta más de prisa de lo que de otra manera sería posible. La rigidización del cabalgar al estar sentado hace de la relación del superior al inferior algo abstracto, como si se tratara de expresar precisamente esta relación. Lo inferior, que ni siquiera vive, queda preso como para siempre. Ya no tiene voluntad alguna, menos aún que el esclavo, es esclavitud en extrema consecuencia. Lo superior puede actuar con toda libertad y arbitrio. Puede llegar, sentarse, permanecer cuanto quiera. Puede irse, sin conceder un solo pensamiento a lo que ha dejado atrás. Existe una inconfundible tendencia a persistir en este simbolismo. El hombre se obstina con tenacidad en la silla de cuatro patas; formas más nuevas tienen dificultad de imponerse. Es de suponer que incluso el cabalgar podría desaparecer más de prisa que esta forma de la silla, que tan bien ilustra su sentido.
La dignidad del estar sentado se manifiesta especialmente en su duración. Mientras que de quien está de pie se espera multitud de cosas y la multiplicidad de sus posibilidades contribuye al respeto que impone como a su movilidad y vivacidad, de quien está sentado se espera que permanezca sentado. La presión que ejerce afirma su prestigio, y mientras más tiempo la ejerza, tanto más seguro parece. Casi no hay institución humana que no aproveche de esta cualidad del estar sentado; que no la use para su conservación y afirmación.
Es el peso corporal del hombre lo que se exhibe en el estar sentado. Necesita de la silla elevada para hacerse valer. Visto junto a las delgadas patas el hombre sentado efectivamente parece pesado. A ras de tierra se ve distinto; ella es más pesada y densa que cualquier criatura, una presión contra ella no tiene peso alguno. No hay forma más elemental de poder que la que ejerce el cuerpo mismo. Puede el cuerpo destacarse por su tamaño, y para eso debe estar de pie. Puede actuar por peso y para eso debe ejercer una presión visible. Por el incorporarse de un asiento lo uno se suma a lo otro. El juez, que durante una vista de causa permanece sentado y en lo posible inmóvil, y que luego, cuando llega el veredicto, de pronto se pone de pie, expresa con la mayor nitidez esta relación.
Las variaciones del estar sentado en el fondo son siempre variaciones de presión. Los asientos acolchados no sólo son mullidos, transmiten al sentado un oscuro sentimiento de que se apoya sobre algo viviente—, el ceder de lo acolchado, su tensión elástica tiene algo del ceder y de la tensión de la carne viva. La aversión de algunos hombres a los asientos demasiado mullidos puede relacionarse con la intuición de lo dicho. Es sorprendente ver cuánto se ha desarrollado el gusto por la comodidad del asiento también en grupos de hombres que de lo contrario desconocen la blandura. En tales casos, se trata de hombres a quienes el dominar se les ha convertido en una segunda naturaleza y quienes de esta manera, en una forma atenuada simbólicamente, lo representan de buen grado y a menudo.
Del yacer
Para el hombre, yacer es un deponer las armas. Un sinnúmero de acciones, actitudes y maneras que lo determinan por entero en situación erguida, son desechadas como si fueran ropa, como si ellas, por las que de otra manera tanto se preocupa, no le pertenecieran realmente. Este proceso externo corre paralelo al proceso interno del dormirse, donde también se saca y se deja de lado mucho de lo que parece indispensable: determinadas vías protectoras y constricciones del pensar, las vestimentas del espíritu. El yacente se desarma tanto que no se comprende cómo la humanidad logró sobrevivir al sueño. En su estado más salvaje no siempre vivió en cavernas; e incluso éstas eran peligrosas. Los misérrimos abrigos de ramas y hojas, con los que muchos salvajes se contentan por la noche, no ofrecen ninguna protección. Es un milagro el que aún haya hombres; deberían haber sido exterminados hace mucho, cuando eran .aún menos, mucho antes que en cerradas filas marcharan a su auto— destrucción. En el mero hecho del sueño inerme, que retorna, que dura, se manifiesta lo vacío de todas las teorías de adaptación, las cuales, para lo que en gran parte es inexplicable, arguyen una y otra vez las mismas pseudoexplicaciones.
Pero no se trata aquí de esta cuestión más profunda y difícil de explorar, de cómo es que la humanidad en su conjunto logró sobrevivir al sueño, sino del yacer y de la medida de poder que contiene, comparado con otras posiciones del hombre. En un polo están, como hemos visto, el que está de pie, que expresa grandeza e independencia, y el que está sentado, que expresa peso y duración; en el otro polo está el yaciente; su impotencia, en especial cuando duerme, es completa. Pero no es una impotencia activa, sino insignificante y no se manifiesta activamente. El yaciente se desprende más y más de su entorno. Quiere desaparecer de todas las maneras dentro de sí. Su estado no es dramático. El pasar inadvertido puede otorgarle cierta, si bien muy escasa, medida de seguridad. Pone cuanto puede de sí en contacto con otro cuerpo; yace a todo lo largo; con todas o al menos con la mayoría de sus partes toca algo que no es él mismo. Quien está de pie está libre y no se apoya contra nada; el sentado ejerce una presión; el yacente no está libre en ninguna parte, se apoya contra todo lo que se le ofrece y su presión la distribuye de manera tal que apenas si lo siente.
La posibilidad de incorporarse de repente, de un salto, de una postura tan baja a la más alta, es por cierto muy impresionante y seductora. Muestra cuánto se está aún con vida; cuán poco dormido se está incluso en el sueño; cómo aun allá se percibe y se oye todo lo que es importante; cómo nada sorprende realmente. Muchos detentadores del poder han acentuado este pasaje de la posición yaciente a la erecta. Han hecho divulgar historias sobre la rapidez, la del rayo, con que se efectuaba en ellos este cambio. Ciertamente aquí también interviene el deseo del cuerpo por seguir creciendo, hecho que nos está negado a partir de una cierta edad. Todos los detentadores del poder en el fondo quisieran hacerse corporalmente más grandes; de preferencia querrían tener la facultad y aplicarla cada vez según su necesidad; crecer repentina e inesperadamente hacia lo alto para asustar a los demás, a quienes no les está dado lo mismo; luego, entonces, sin que se les observe, hacerse más pequeños para otra vez crecer en la próxima oportunidad en público. El hombre que inmediatamente despierto salta de la cama, quien quizás aún dormía hace un momento acurrucado como en el vientre materno, en este súbito movimiento recupera otra vez todo su crecimiento, y aunque para su gran pesar no puede hacerse más grande de lo que es, se hace sin embargo tan grande como es.
Pero hay también junto a los que descansan, los que yacen, los que están heridos y los que, por mucho que lo deseen, no pueden levantarse.
Los yacientes involuntarios tienen la desgracia de recordarle al erguido el animal cazado y alcanzado. El disparo por el que han quedado tendidos es como una mácula, un gran paso en la pista que se desploma de repente hacia la muerte. Aquel al que acertaron entonces es «acabado». Si antes era muy peligroso, aun muerto es un objeto de odio. Se le pisotea puesto que no puede defenderse, se le echa a un lado. Se toma a mal que aun muerto esté en el camino de uno; ya no debería ser absolutamente nada, ni siquiera un cuerpo vacío.
La caída del hombre parece suscitar aún más desprecio y aversión que la caída del animal. Podría decirse que la visión del alcanzado reúne para el erguido ambas cosas: el triunfo natural y acostumbrado sobre el animal alcanzado, la impresión penosa del hombre caído. Me refiero a lo primero que realmente sucede con el erguido, y no a lo que debería suceder en él. Esta tendencia puede hacerse aún más intensa bajo ciertas circunstancias. Muchos caídos tienen sobre quien los ve un efecto terrible, es como si los hubiese abatido él solo. Su sentimiento de poder crece rápidamente, a saltos irrefrenables: se apropia todo el montón de moribundos o muertos. Se convierte en el único que vive, y todo lo restante es su botín. No hay sentimiento de triunfo más peligroso, quien se lo ha permitido una vez volverá a poner todo su empeño en hacer que se repita.
La relación numérica entre yacentes y erguidos tiene gran significación. También es importante en qué ocasión se topa el erguido con los caídos. Guerra y batalla tienen sus ritos propios y como acontecimientos de masa han sido tratados por separado. La tendencia descripta se vive con toda libertad ante el enemigo; el exterminio de éste no tiene sanción alguna. Ante él está permitido nutrir los sentimientos que parecen ser naturales.
En la paz de la urbe, el individuo que cae y no puede levantarse tiene otro efecto sobre los que lo contemplan. Cada uno según su momento y manera se identificará en distinta medida con él. Pasará de largo, quizá con mala conciencia, o se dará la molestia de ayudarle. Si el caído logra mantenerse otra vez sobre sus pies, todos los espectadores se sentirán satisfechos: el alzado es ellos mismos. Si no lo logra, se le entrega a la institución competente. Siempre hay en ello, incluso entre gente educada, un levísimo sentimiento de desprecio. Se le procura al caído la ayuda que necesita, pero con ello se le expulsa de la comunidad de los erguidos y por un momento ya no se le toma por normal.
[…]
GLORIA
A la gloria sana le es indiferente en boca de quién se extravía. No hace diferencia; lo esencial es sólo que sea pronunciado el nombre. La indiferencia hacia los que lo pronuncian, en especial su igualdad entre sí, para el maníaco de gloria, delata el origen de su manía en los procesos de masa. Su nombre reúne una masa. Al margen, y sólo en escasa relación con lo que un hombre es realmente, el nombre lleva su propia, ávida, vida.
La masa del maníaco de gloria está formada por sombras; a saber, criaturas que no tienen por qué estar con vida, si es que tan sólo podrán una cosa: pronunciar un muy determinado nombre. Se desea que lo digan a menudo y se desea también que lo digan ante muchos, en una comunidad por lo tanto, para que muchos lo aprendan y se reconforten al pronunciarlo. Pero lo que hacen estas sombras si no —su tamaño, su aspecto, su alimento, su obra—, al famoso le es más indiferente que el aire. Mientras uno se preocupa de los propietarios de bocas decidoras de nombres, mientras las recluta, las corrompe, incita o fustiga, no es aún célebre del todo. En ese caso está sólo preparando los cuadros para su ulterior ejército de sombras. Ya ganada, la gloria puede permitirse despreocuparse de todos, sin perder nada con ello.
Las diferencias entre el rico, el detentador del poder y el famoso, acaso pueden resumirse así:
El rico colecciona montones y rebaños. En lugar de éstos está el dinero. Los hombres no le interesan; le es suficiente el poder comprarlos.
El detentador del poder colecciona hombres. Los montones y los rebaños nada le significan, a no ser que los necesite para la adquisición de hombres. Pero quiere hombres que vivan, para enviarlos de avanzada o llevarlos consigo a la muerte. Los muertos anteriores y los que nacerán después sólo le importan en lo mediato.
El famoso colecciona coros. De ellos, sólo quiere escuchar su nombre. Pueden estar muertos o con vida, o ni siquiera con vida, eso es indiferente, basta que sean grandes y ejercitados en corear su nombre.
[…]
LA CORTE
Una corte está concebida ante todo como un centro, como un punto central con respecto al que uno se orienta. La tendencia a moverse en torno a un punto central es muy antigua, se la ha observado ya entre los chimpancés. Pero originalmente también este punto central era móvil. Podía generarse allí y allá, se desplazaba con quienes se movían en torno a él. Paulatinamente el punto central se fijó. Grandes piedras y árboles fueron el modelo para todo lo que no cambiaba de lugar. De árboles y piedras también se levantaron más tarde las más sólidas residencias. Lo permanente se acentuaba cada vez más. La dificultad de la construcción de un centro tal, el acarrear piedras desde gran distancia, el número de los participantes en este trabajo, el lapso mismo que demandaba su construcción, todo contribuyó a aumentar su prestigio como cosa perdurable.
Pero este centro duradero de un pequeño mundo, que devino una ordenación, no era aún una corte. A la corte pertenece un núcleo de hombres en número no demasiado reducido, que están incorporados a ella de la manera más diligente, como si fueran parte de la construcción. Están, como los espacios mismos, dispuestos a distinta distancia y altura. Sus obligaciones están establecidas pre' cisa y exhaustivamente. Pueden hacer exactamente tanto; en ningún caso, más. Pero a determinadas horas se reúnen, y sin renunciar a lo que son, sin olvidar su sitio, muy conscientes de su limitación, rinden homenaje al soberano.
Su homenaje consiste en el estar ahí, vueltos hacia él, agrupados en torno pero no demasiado próximos a él, deslumbrados por él, temerosos ante él y esperándolo todo de él. En esta atmósfera peculiar en que esplendor, terror y gracia se interpenetran a la par, pasan su vida. Casi nada más hay para ellos. Por así decirlo se han avecinado al mismo sol y con ello prueban a los demás que también él es habitable.
La tenencia fascinada de los cortesanos, que el soberano mantiene siempre a la vista, es lo único que les es común a todos. En eso son iguales, del primero al último. En esta invariable dirección de la mirada tienen algo de masa; pero sólo el primer asomo de ello, nada más; pues precisamente esa misma mirada recuerda a cada uno su deber, que se distingue del de todos los cortesanos restantes.
El comportamiento de los cortesanos ha de actuar por contagio sobre los demás súbditos. Lo que aquellos hacen siempre, ha de conducir a éstos a hacerlo a veces. En determinadas ocasiones, por ejemplo cuando el rey entra en la ciudad, todos sus moradores han de esperarle, como los cortesanos en el palacio, y ofrendarle el homenaje del que desde hace tanto le son deudores y, por ende, con tanto mayor entusiasmo. La proximidad de la corte ha de atraer a todos los súbditos a la capital, donde realmente se toma posición en grandes círculos concéntricos en torno a los cortesanos. La capital crece en torno a la corte, sus casas son un homenaje permanente a ésta. El rey, magnificente, como se debe, reciproca con edificios fastuosos.
La corte es un buen ejemplo de cristal de masa. Los hombres que la constituyen tienen funciones enteramente separadas y se antojan muy diferentes entre ellos. Pero, para los otros, tienen —precisamente como cortesanos — algo de idéntico todos y forman una unidad, de la que irradia una opinión pareja.
