Inicio
1978 ¿Quién Gobierna Estados Unidos? G. William Domhoff.
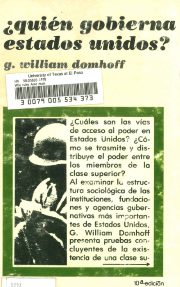 CAPÍTULO SÉPTIMO
CAPÍTULO SÉPTIMO
¿ES LA CLASE SUPERIOR NORTEAMERICANA UNA CLASE GOBERNANTE?
Los capítulos precedentes han conducido al lector a través de una selva virgen de nombres, organismos y mecanismos, y un grado mínimo de digresiones en el campo de las definiciones, la metodología y la argumentación. Será función, pues, de este capítulo final reparar esta omisión, prevenir objeciones y resumir los resultados de la encuesta. Empezamos con el concepto “clase social’’.
¿QUÉ ES UNA CLASE SOCIAL?
La mayoría de la gente parece saber lo que se entiende por “clase social", pero, como ocurre con muchos otros términos similares, la cosa se hace problemática cuando se necesita una definición precisa. Kahl dice, en su libro The American Class Structure: “Si un gran grupo de familias son aproximadamente iguales unas a otras y claramente distintas de otras familias, las designamos como una clase social". Da a continuación un gran número de pruebas de la existencia de grupos sociales concretos y observables que tienden a ser similares en ingreso, instrucción y tipo de ocupación. La definición de Kahl es muy parecida a la de Sweezy: “Así, pues, la clase social consta de familias cuyos miembros se casan libremente entre sí”. Igualmente apropiada es una definición dada por los psicólogos David Krech, Richard S. Crutchfield y Egerton L. Ballachey: “La división de una sociedad que consta de personas que poseen ciertas características sociales comunes, que se toman para calificarlas por sus relaciones íntimas recíprocas entre iguales y que restringen su acción recíproca con miembros de otras clases sociales". Los sociólogos Greer y Orleans ponen el acento en la familia y la “endogamia” en el seno de una clase, en un examen de un “sistema de élite entrelazada”, por el que parecen entender un “sistema de clase-gobernante”, pero sin usar en realidad este término:
El sistema de la élite entrelazada es aquel en que la misma clase de personas produce jefes en materia de política, economía, la Iglesia y el ejército. Esta clase de personas. . . es típicamente hereditaria, de modo que la familia se convierte en el mayor cordón trasmisor para el reclutamiento de las diversas élites. Al propio tiempo, el control de los diversos puestos de mando permite la autoperpetuación de la clase, en tanto que la endogamia en el seno de una clase crea, a partir de una serie de élites de actividad heterogénea, un grupo social defensivo, con normas y sanciones comunes.
Si bien la familia, la endogamia y la similitud de ingresos, fortuna y ocupación son elementos importantes para la comprensión de lo que se entiende por clase social, éstos no son los únicos elementos. Los miembros de una clase social determinada tenderán a tener valores y actitudes similares, así como un estilo similar de vida. Pero también hay diferencias entre clases sociales con respecto a una gran cantidad de variables psicológicas.
Sin embargo, la similitud y el carácter insular de la gente en el seno de una clase social no deben exagerarse, especialmente por lo que se refiere a Estados Unidos. Si fuéramos a caracterizar las críticas del concepto de “clase social” diríamos que parecen basarse en modelos extraídos de estudios de estructuras sociales feudales y de casta. Según señala Kahl, sin embargo, nuestro sistema de clase abierta es casi lo opuesto del sistema de casta; no hay ningún reconocimiento legal de desigualdad de grupo; hay un grado mínimo de diferencias entre los estilos de vida de las clases, y existe paso de una clase a otra. Nada de esto, sostiene, significa que las clases sociales no existan. Examinemos ahora otras críticas más concretas.
Una de las críticas basadas en las nociones de casta es que el concepto de “clase social” carece de significado a menos que la clase esté claramente definida. Al respecto quisiéramos hacer observar, ante todo, que hay muchos conceptos importantes que no se impugnan porque no exista una definición clara de sus límites. Y en segundo lugar, señalaríamos que en el caso de la clase superior se dan unos límites sorprendentemente claros, lo que tal vez no sea así en el caso de clases inferiores. Otra crítica del concepto de “clase social”, basada en los modelos de la casta, se refiere a la importancia de la movilidad social y a una confusión de los orígenes de clase con pertenencia a una clase. Hacker, por ejemplo, parece dejar que esta identificación de los orígenes de la clase con la pertenencia a la misma le conduzca a rechazar la noción de “clase gobernante”. Después de enunciar su creencia en que los empresarios acaudalados son los líderes de la élite del poder, dice que ello no implica que “la minoría de las grandes compañías sea una ‘clase’, del mismo modo que el mundo de las grandes empresas tampoco es ‘capitalista’ en el sentido tradicional”. Hacker rechaza la noción de “clase gobernante” porque los miembros de la minoría provienen “cuando menos de todas las capas de la clase media”; porque “el nacimiento y la educación revisten una importancia negligible”; porque el talento es más importante que las “maneras o las conexiones”, y porque el poder lo tienen más bien “las presidencias que las personas que las ocupan”. Sin embargo, según señala Sweezy, “la pertenencia a una clase no es una cuestión de origen social. El que nació obrero puede convertirse en capitalista, y viceversa”. Por otra parte, hay pruebas que sugieren que las personas que pasan a una clase social superior a la suya original tienden a adoptar las opiniones y las actitudes del grupo al que desean unirse. En resumen, el hecho de la movilidad social no es antagónico a la existencia de clases sociales que son relativamente estables en sus ideas y actitudes. Por nuestra parte, hemos subrayado reiteradamente las instituciones y los mecanismos cooptativos, que explican este fenómeno.
Finalmente, antes de pasar a otros problemas hay que precisar cuatro aspectos menores acerca de la “clase social”. Primero, la noción no implica que todo el mundo conozca en el grupo a todo el mundo. En el caso de la clase superior, por ejemplo, hemos insistido en la importancia de las escuelas y los clubes “apropiados” para establecer la pertenencia al grupo, y otros han señalado la importancia de la ropa, el lenguaje y la ocupación para que cada miembro se reconozca uno a otro. En segundo lugar, es posible que en el seno de una clase social existan antagonismos, tanto de carácter personal como político. En tercer lugar, la clase social no posee necesariamente un ‘‘centro” o un “eje”. Lo más probable es que el núcleo de una clase social conste de cierto número de camarillas sociales coincidentes en parte, con ningún círculo “íntimo” en el sentido estricto del vocablo. En cuarto lugar, la conciencia de clase no constituye un criterio de la existencia de una clase social. Si observamos que en un determinado grupo la gente propende a actuar y a casarse entre sí, estamos justificados en designar el grupo como una clase social, tanto si la gente se da cuenta del hecho en cuestión como si no. Sin embargo, según observa Mills, existen buenas razones para creer que los miembros de la clase superior poseen más conciencia de clase que los miembros de otros grupos sociales. O bien, para citar a Baltzell, “importa subrayar una vez más el hecho de que, si bien hay muchas clases medias y bajas en Estados Unidos y en Filadelfia, hay una clase superior metropolitana con una tradición cultural común, con conciencia de afinidad y con un sentimiento de solidaridad que tiende a ser de alcance nacional”.
¿HAY UNA CLASE SUPERIOR NACIONAL?
Una vez aclarados los problemas relacionados con el concepto de “clase social”, el paso siguiente consiste en determinar si existe en Estados Unidos una clase social superior de este tipo que pueda llamarse “clase superior nacional”. Al responder a la pregunta en sentido afirmativo, nos hemos basado en las obras de Amory, Baltzell, Kavaler y Wecter. También presentamos nuestras propias pruebas para demostrar que existe una clase social de este tipo, que consta de acaudalados hombres de negocios y sus descendientes, que se relacionan entre sí en las escuelas particulares, en los clubes sociales exclusivos, en balnearios exclusivos y en otros lugares similares. No parece probable que haya más que unos pocos sociólogos dispuestos a negar la existencia de una “clase superior nacional”. De hecho, éste es uno de los pocos terrenos que comparten en común el pluralista David Riesman, el partidario de una élite del poder C. Wright Mills, el tocquevilleano E. Digby Baltzell y el marxista Paul Sweezy, de modo que no vamos a insistir al respecto. El problema empieza en la cuestión de decidir si esta clase superior nacional es o no una “clase gobernante”.
¿HAY UNA CLASE GOBERNANTE?
Antes de examinar la expresión “clase gobernante” en detalle, convendrá ver de qué manera diversos tratadistas enfocan el problema del poder en Estados Unidos. Para los pluralistas, la clase superior ya no es una “clase gobernante”. Sostienen que la clase superior ha perdido su poder en los últimos 30 o 35 años, en favor de una diversidad de “grupos de intereses” o de “grupos de veto”, que compiten por el poder en condiciones casi iguales. Estos grupos de veto comprenden gerentes de grandes empresas (concebidos por lo regular como un grupo aparte del de los propietarios hereditarios), minorías técnicas e intelectuales, granjeros organizados, trabajadores organizados, consumidores y un gobierno federal fuerte, que ha ganado una independencia considerable de los grandes negocios. Dahl resume los puntos de vista de los pluralistas como sigue, contraponiéndolos a los de Mills y Hunter:
En el otro extremo se sitúan los neopluralistas como Truman, Key y Latham (y tal vez Berle), quienes sugieren que hay una diversidad de lugares para llegar a las decisiones políticas; que los hombres de negocios, los sindicatos, los políticos, los consumidores, los granjeros, los votantes y muchos otros agregados más tienen una influencia directa sobre los resultados políticos; que ninguno de estos agregados es homogéneo para todos los fines; que cada uno de ellos tiene una gran influencia en determinados objetos, pero poca en otros, y que la facultad de rechazar alternativas molestas es más común que el poder de influir directamente sobre los resultados.
Del otro lado de la valla de los pluralistas se encuentran los conservadores tocquevilleanos y las radicales mar- xistas. Unos y otros creen que la clase superior sigue siendo un establishment o clase gobernante. Baltzell, hablando por los tocquevilleanos, subraya la creciente importancia de los directores de las grandes empresas a expensas de los financieros. En un lugar intermedio entre los pluralistas y los teóricos de la clase gobernante se sitúan los que están de acuerdo con C. Wright Mills, quien no se dejó impresionar por la idea de separar a los directores de las grandes empresas de los ricos por herencia, que forman la clase superior. Agrupó propietarios y gerentes como los “ricos de los negocios”. Sin embargo, Mills creía que la Depresión, la segunda guerra mundial y la Guerra Fría habían llevado a políticos y militares distinguidos a los más altos niveles del poder. La importancia de estos dos grupos llevó a Mills a decir que los ricos de los negocios ya no siguen siendo una clase gobernante, sino, en el mejor de los casos, los primeros entre iguales en una élite de poder. Su modelo teórico queda más cerca de los pluralistas en cuanto abandona el modelo de la clase gobernante, pero más cerca del modelo de la clase gobernante porque subrayan el poder desigual de un trío de grupos de veto íntimamente unidos.
Hay pocas definiciones empíricamente verificables de “clase dominante” o “clase gobernante”. Bell habla de un grupo detentador del poder con una “continuidad de intereses” y una “comunidad de intereses”, pero, lo mismo que tantos otros, no subraya qué poder ha de seguir detentando para merecer la calificación de “clase gobernante”. La definición dada por Greer y Orleans al principio de este capítulo subraya que los jefes que ocupan puestos de mando provienen de una clase social hereditaria, con normas y sanciones comunes. Dahl da la siguiente definición de una élite gobernante:
Una élite gobernante es, pues, un grupo que controla, menor en volumen que una mayoría, que no es un puro producto de reglas democráticas. Es una minoría de individuos cuyas preferencias prevalecen regularmente en casos de diferencias en asuntos políticos graves. Si queremos evitar un regreso ad infinitum de explicaciones, ha de especificarse de modo más o menos definido la composición de la élite gobernante.
Si bien la definición de Dahl nos es valiosa porque subraya que un grupo gobernante ha de prevalecer en los asuntos políticos importantes, se refiere a un modelo de élite dominante que no es exactamente lo mismo que un modelo de clase gobernante. Un modelo de élite dominante implica que las mismas personas controlan una gran diversidad de asuntos, en tanto que un modelo de clase gobernante implica solamente que los líderes se extraen de una clase superior. Podrá haber o no haber más de una “camarilla dominante” en el seno de la “clase gobernante”, y de hecho, como se mostró, existen actualmente camarillas que compiten entre sí en el seno de la clase superior norteamericana. (Algunas veces las camarillas no compiten, sino que se reparten simplemente la tarea.)
Con fundamento en las definiciones precedentes y los problemas que implican, presentes en nuestra mente, hemos desarrollado la definición mínima de una “clase gobernante” enunciada en el primer capítulo, a saber:
Clase gobernante es una clase social superior que recibe una cantidad desproporcionada del ingreso del país, posee una cantidad desproporcionada de la riqueza del país y facilita una cantidad desproporcionada de sus miembros a las instituciones de control y a los grupos clave de la adopción de decisiones en dicho país.
Concedemos que se trata de una definición mínima. Sin embargo, es empíricamente comprobable y no contiene, además, supuestos cargados de ideología. Al insistir en ingreso y riqueza desproporcionados, buscamos una base empírica para el supuesto de que miembros de la clase superior posean la comunidad y la continuidad de intereses que Bell considera importantes. Y al subrayar el control de las instituciones, coincidimos con la definición de Greer y Orleans, del mismo modo que al hablar de grupos clave en la toma de decisiones tenemos presente la preocupación de Dahl por el ámbito de los problemas políticos.
EL MÉTODO DE LA SOCIOLOGÍA DEL LIDERAZGO
La definición que hemos dado de clase gobernante se relaciona estrechamente con el método que utilizamos en nuestro estudio, esto es, el método de la “sociología del liderazgo”. Este método estudia los antecedentes sociales de los individuos que controlan las instituciones y toman las decisiones. Presenta dos inconvenientes. El primero estriba en que no demuestra las “consecuencias” del hecho de que la clase superior controle el poder. ¿Poseen los líderes de la clase superior intereses especiales? Donald Matthews pone en guardia, en The Sedal Background of Political Decision-Makers, contra el hecho de que, aunque la mayoría de los líderes políticos provienen de las capas sociales superiores, no son necesariamente miembros de una “clase gobernante”. La clase social no constituye en modo alguno un índice automático ya sea de la ideología o de la conducta política:
Es erróneo suponer que un grupo deba estar literalmente representado entre los artífices políticos de las decisiones para poseer influencia o poder político. El carácter no representativo de los artífices de las decisiones políticas en Estados Unidos tiene indudablemente sus consecuencias, pero a la larga no los libera de su responsabilidad última ante el electorado. Así, pues, la frecuencia con que miembros de determinados grupos se encuentran entre los artífices de las decisiones no debe considerarse como índice infalible de la distribución del poder en una sociedad. En Estados Unidos, al menos, los grupos de status inferior detentan un poder político mucho mayor que el de su número en el Congreso, el Gabinete, etcétera.
Pese a que esto parezca rebuscado, no deja de ser plausible que el “poder real” reside en las masas, que dejan que los miembros de la clase superior ocupen los lugares de honor, a condición de que tomen decisiones acertadas. Sin embargo, según Dahl, este tipo de argumento suelen utilizarlo los teóricos de la clase gobernante que no han sabido encontrar miembros de la clase superior en puestos gubernamentales.
El segundo inconveniente del método de la sociología del liderazgo es el que consiste en averiguar qué excedente de representación es necesario para apoyar la hipótesis de que la clase superior es una clase gobernante. Si todos los líderes pertenecieran a la clase superior, no cabría formular al método ninguna objeción. Dahl, por ejemplo, lo utilizaba para llegar a la conclusión de que los aristócratas solían gobernar New Haven. Mas no todos los líderes actuales son de la clase superior. ¿Cuán significativo es el que un grupo social que, en un sistema social totalmente abierto daría un 0.5 % de los líderes, contribuya con este número multiplicado por cien o más? En términos estadísticos, este resultado es ‘‘significativo”. Pero la significancia estadística no lo es todo. ¿Cuándo produce la diferencia realmente un efecto? Cabría objetar que este exceso de representación no tiene las consecuencias que se le suponen. Quizá los líderes que no pertenecen a la clase superior poseen el poder. Hemos intentado enfrentarnos a esta segunda objeción estudiando los antecedentes y la preparación de los líderes que no pertenecen a la clase superior. Hemos encontrado que en la mayoría de los casos han sido seleccionados, preparados y empleados en instituciones que funcionan para beneficio de los miembros de la clase superior y que ellos mismos controlan. Con fundamento en este hecho hemos sostenido que eran seleccionados para su ascenso en términos de los intereses de los miembros de la clase superior. Hemos introducido así el concepto de “élite de poder”, que se refiere a los altos funcionarios de instituciones controladas por miembros de la clase superior. Hemos recalcado que los miembros de la élite del poder pueden ser miembros de la clase superior o no serlo, pero que la élite del poder tiene sus raíces en ésta y está al servicio de los intereses de los miembros de ésta.
Los defectos del método de la sociología del liderazgo están ausentes del estudio de la toma de decisiones políticas por el que aboga Dahl. Sin embargo, este método tiene sus propias limitaciones. La primera objeción que se le puede formular es que sólo se ocupa de las cuestiones políticas básicas. A menos que al vocablo “política” se le dé una acepción muy amplia, semejante limitación puede no estar justificada, pues las decisiones económicas, educativas y culturales pueden ser igualmente importantes desde el punto de vista de los miembros de la clase gobernante, ya que estas decisiones fijan el marco dentro de cuyos límites se adoptan las decisiones políticas a su vez. Sin embargo, ésta no es más que una objeción secundaria. El primer problema real está en definir cuáles son las “cuestiones políticas básicas”. ¿Es lícito, por ejemplo, suponer que los miembros de la clase superior se interesen por la política local si se sabe que estas cuestiones no afectan en realidad sus intereses? Pero, una vez más, este problema no es insuperable. El propio Dahl ha presentado una lista excelente de cuestiones, en forma improvisada y a título de ejemplo, a saber: “impuestos y gastos, subsidios, programas de bienestar social, política militar...”. Si pudiera mostrarse que estas sugerencias casuales son las que se decidirían por vía de prolongadas deliberaciones, entonces el teórico de la clase gobernante habría avanzado las nueve décimas partes de su camino en el intento de apoyar su tesis por el método de la toma de decisiones. Los miembros de la clase superior y sus grandes empresas son los que más se benefician de la estructura de los impuestos y de sus fallas; los grandes negocios reciben la mayoría de los subsidios; los gastos para el bienestar social han bajado de 30 dólares por ciudadano en 1939, en que representaban el 44 % del presupuesto, a 16 dólares en 1963, en que sólo representan el 7 %, en tanto que un grupo de inscritos en el Social Register y de directores de grandes empresas toma las decisiones clave en materia de política militar.
Otra objeción al método de Dahl de la toma de decisiones es que concede poca importancia a la situación en que un grupo predomina por sobre grupos indiferentes. Dahl subraya este aspecto porque hay “una diferencia de cierta importancia teórica entre un sistema en que un pequeño grupo domina a otro que le es opuesto, y aquel en que un grupo domina una masa indiferente”. Sin duda esto es así, pero lo que se discute no es la diferencia entre sistemas. Es posible que haya élites o clases gobernantes en muchos tipos de sistemas y que éstas usen diversas técnicas de control. Una tercera objeción principal al método de la toma de decisiones es que resulta muy difícil encontrar los “intereses reales” de los diversos grupos que intervendrán en una determinada decisión. O pasarán tal vez muchos años antes de que tales intereses puedan averiguarse, del mismo modo que podrán transcurrir también muchos años antes de decidir si el “resultado” favoreció a un grupo o a otro. Se relaciona estrechamente con esta objeción el hecho de que en ocasiones resulta difícil averiguar qué factores intervienen en la toma de una decisión. Muchos aspectos de la situación podrán permanecer secretos, olvidados o reprimidos, y los propios partícipes podrán no estar en condiciones de apreciar exactamente los papeles de los diversos miembros del grupo. Dahl está de acuerdo en que semejante averiguación es “enormemente difícil”. Subrayaríamos, por nuestra parte, que esto se aplica especialmente al caso de las grandes empresas, de la CIA y del gobierno federal, en donde una gran dosis de secreto constituye la situación normal.
La última dificultad principal del modelo de la toma de decisiones es que no especifica cuántas decisiones deban adoptarse en favor de la clase superior. ¿Es posible que los miembros de la clase superior pierdan en alguna ocasión, o hagan concesiones, y sigan pudiendo considerarse parte de una clase gobernante? Éste es un problema análogo al de saber cuál es el excedente de población necesario en el caso del método de la sociología del liderazgo. Dahl brinda una solución al afirmar: “Podemos decir que un sistema se aproxima al de una élite gobernante, en mayor o menor grado, sin insistir en que ejemplifica el caso límite extremo”. En resumen, una clase superior será una clase más o menos gobernante según el número de decisiones que controle.
Las diferencias entre los métodos de la sociología del liderazgo y el de la toma de decisiones pueden resumirse como sigue: Este último se ocupa de los problemas y trata de estudiar el proceso elaborador de decisiones y su resultado. El método de la sociología del liderazgo se ocupa de los antecedentes y estudia la composición sociológica del liderazgo institucional y de los grupos que adoptan las decisiones. El método de la toma de decisiones experimenta dificultad para especificar los problemas políticos básicos, los intereses reales de los protagonistas, los factores que intervienen en la decisión y las consecuencias a largo plazo de la misma, en tanto que el método de la sociología del liderazgo tiene dificultad en demostrar que los líderes de la clase superior poseen intereses especiales y en precisar cuántos de los artífices de las decisiones y de los jefes institucionales pertenecen a la clase superior. Admitiendo, pues, las limitaciones de ambos métodos, así como, por lo demás, de cualquier otro, hemos escogido subrayar el método de la sociología del liderazgo por las siguientes razones:
- Existe mayor acuerdo acerca de las instituciones principales de la sociedad norteamericana que acerca de los verdaderos intereses de los diversos grupos socioeconómicos.
- Resulta posible determinar la composición sociológica de un grupo dirigente, pero es raramente posible, en cambio, conocer todos los factores y argumentos que intervinieron en una decisión, y lo es mucho menos todavía saber quién inició y vetó propuestas concretas. Esto es particularmente así cuando las decisiones se adoptan en completa reserva, como en el caso de las juntas de las grandes empresas, en las reuniones del National Security Council y en las del Special
- Es posible determinar en breve tiempo si los individuos que toman las decisiones son o no miembros de una clase socioeconómica o empleados de una institución determinada, pero rara vez lo es determinar inmediatamente cuál será el efecto de una decisión particular; esto es necesario para saber cuál grupo salió beneficiado.
- En el estudio de una clase gobernante, en cuanto distinto del estudio de una élite dirigente, es necesario en última instancia determinar la filiación social, para saber si las élites o los partidos políticos de la oposición son de la misma clase social o de clases sociales diferentes.
- Resulta posible responder en parte a la objeción contra el método de la sociología del liderazgo que concierne a los intereses especiales de los jefes de la clase superior mostrando que los miembros de ésta poseen una parte desproporcionada de la riqueza de la nación, especialmente de la riqueza invertida en los grandes negocios, y reciben una parte desproporcionada del ingreso anual.
OBJECIONES EMPÍRICAS
Hasta aquí, pues, por lo que se refiere a los problemas de definición y metodología. Hemos pasado de una definición de “clase social” al hecho de una “clase superior nacional”, a una definición de “clase gobernante” y de “élite de poder”, y hemos expuesto nuestras razones por la preferencia acordada al método de la sociología del liderazgo al tratar de verificar nuestra hipótesis. Nuestro próximo paso consistirá en prevenir objeciones. Esto puede lograrse con base de nuestro estudio detallado de las críticas de The Power Elite.
Objeto y magnitud del poder
La primera pregunta a la que ha de contestar un estudio que otorga la preferencia al método de la sociología del liderazgo se refiere a los poderes concretos que corresponden a los diversos cargos institucionales que ocupa la clase superior norteamericana. Hacker señala que varios de los críticos de Mills plantearon esta cuestión acerca de The Power Elite. Dahl hace hincapié en que un estudio como el nuestro ha de demostrar, entre otras cosas, la base, la técnica, el objeto y la magnitud del poder del hipotético grupo gobernante. Nuestra respuesta es como sigue:
- Las grandes empresas. Las grandes empresas están controladas por juntas de directores. Estas juntas son las que tienen la última palabra en las decisiones relativas a inversiones. Por consiguiente, pueden influir en el ritmo del desarrollo económico nacional, en el alza y la baja de la bolsa y en el número y la clase de las ocupaciones disponibles. Las juntas de las grandes empresas escogen asimismo a los altos empleados de las compañías, los cuales deciden a su vez las operaciones corrientes y el ascenso de gerentes de rango inferior. Dahl, basándose ante todo en un estudio de Gordon, impugnaría estos supuestos.32 Él cree que son los gerentes los que controlan las grandes empresas e indican a los directores a cuáles empleados han de ascender a los puestos más altos. Gordon, a su vez, sostiene su punto de vista con que: a) 35 de 155 grandes empresas tenían más directores “internos” que “externos”; b) los directores poseen muy pocas acciones, y c) la importancia de los grupos de intereses ha menguado. No estamos de acuerdo con el análisis de Gordon por varias razones. Primero, preferimos aceptar el testimonio de observadores como Berle, que están más cerca del funcionamiento corriente de las grandes compañías. En segundo lugar, la pequeña cantidad de acciones poseídas por los directores puede explicarse en otra forma, como por ejemplo la de que estén a nombre de sus esposas o en fideicomiso en un banco. En tercer lugar, el mayor o menor número de directores “internos” en algunas empresas no es necesariamente significativo. Hemos visto, por ejemplo, que muchos graduados de escuelas particulares van a trabajar a grandes compañías o a Wall Street. Además, los directores internos no constituyen necesariamente un índice del control de la dirección. Las compañías de propiedad familiar, dominadas por pocas personas, tienen a menudo muchos empleados en las juntas. En cuarto lugar, allí donde se dispone de pruebas, como en los casos del grupo de intereses de Cleveland, del grupo de intereses de Mellon, o del grupo de intereses de Du Pont, no hay razón para suponer que el poder de los grupos de intereses haya declinado. Finalmente, entendemos por “control” la facultad de cambiar la gerencia si el funcionamiento de la compañía no satisface a sus propietarios. El hecho de que los gerentes adopten las decisiones corrientes en asuntos técnicos carece en realidad de importancia. Como declaran los portavoces de las grandes empresas uno tras otro, lo que importa ante todo es obtener un beneficio, y esto es lo que más interesa a los miembros de la clase superior cuando se trata de sus compañías.
- Los abogados de las grandes empresas. Los abogados de las grandes empresas derivan su poder de sus relaciones con la economía de las grandes compañías que contribuyeron a crear. Tienen también poder porque su visión del sistema es más amplia y pueden, por consiguiente, aconsejar a los que se mueven en un ámbito más limitado.
- Las juntas de las fundaciones. Las juntas de las fundaciones tienen el poder de aceptar o rechazar proyectos científicos, educativos y culturales. Poseen por consiguiente el poder de ejercer una influencia considerable sobre los aspectos extraeconómicos de la vida en Estados Unidos.
- Las asociaciones (cfr, fpa, bac, ced, nac y nam). Los jefes de estas asociaciones, mediante sus publicaciones, seminarios y anuncios, tienen el poder de influir sobre la opinión pública. Ayudan asimismo a educar a las personas que habrán de ser las que tomen las decisiones en determinados sectores de actividad, como el desarrollo económico o la política exterior.
- Las juntas de fideicomisarios de las universidades. Las juntas de fideicomisarios fijan las directrices políticas a largo plazo, estableciendo así el tono y la orientación de la universidad. Tienen también la facultad de contratar y despedir a los directores y demás alto personal de dichos centros de estudio.
- El Poder Ejecutivo del gobierno federal. El Poder Ejecutivo tiene la iniciativa en cuestiones de legislación y de presupuesto federal. Comprende departamentos como los de Estado, Tesoro y Defensa, que son centros importantes de gestación de las políticas internacional, financiera y militar. El Poder Ejecutivo tiene también poder de nombramiento de personal del Poder Judicial y de las agencias gubernativas autónomas. Puede hacer uso de su prestigio para influir en la opinión pública y su habilidad para influir en el Congreso.
- Los Los militares tienen el poder de llevar a cabo cualquiera actividad ordenada por el National Security Council y el Departamento de Defensa. Tienen la facultad, derivada de su competencia, de asesorar si debe emprenderse o no una determinada operación, cómo deben llevarse a cabo diversas operaciones y cuáles ramas del poder militar han de utilizarse en la preparación de la defensa y las operaciones militares. Una vez adoptado un proyecto, los militares tienen la facultad de decidir los detalles de la operación y de seleccionar el personal que ha de llevar a cabo la misión. Los militares tienen manera de influir en la opinión a través de su vasto aparato de relaciones públicas.
La revolución de los gerentes
La segunda objeción importante que se nos puede formular es la que se refiere a la decadencia del capitalismo familiar y el advenimiento de los gerentes (la revolución de los gerentes). Se sostiene a menudo que los propietarios ya no controlan y que los gerentes constituyen un grupo social separado de la clase social superior de los accionistas. En ocasiones se sostiene que los ricos han disminuido como consecuencia de los impuestos sobre la herencia. Contrariamente a estos argumentos, se ha demostrado que los gerentes eficientes se han convertido a su vez en propietarios, con la ayuda de opciones a acciones y de confidencias relativas a éstas, y que han sido asimilados socialmente a la clase superior. Se ha mostrado asimismo que un número considerable de directivos de las grandes empresas provienen originariamente de la clase superior, aunque no sean propietarios mayoritarios de una determinada empresa. Finalmente, se ha mostrado que la propiedad de las acciones no está tan dispersa que llegue a carecer de significado. En efecto, los ricos no han perdido riqueza, y muchos estarán incluso ganando por la facilidad con que se pueden eludir los impuestos. Sobre la base de estos resultados, se ha sostenido que la disposi- sión de la propiedad de las acciones en el seno de la clase superior hace que los miembros de esta clase se preocupen más por el éxito del sistema como tal que por su propia compañía, como era el caso con el capitalismo de familia. Se ha sostenido además que la dispersión de las acciones y la muerte del capitalismo de familia han brindado libertad a los ricos por herencia para dedicarse al servicio del gobierno, a las profesiones y las artes, contribuyendo así aún más al control y la estabilidad del sistema.
El papel de la pericia
Una tercera objeción importante se refiere al papel de la pericia en el mundo moderno y al advenimiento de la “me- ritocracia”. Este argumento, que comprende el advenimiento de los gerentes de las grandes empresas como uno de sus ejemplos, sostiene que la media clase alta de especialistas bien preparados, extraídos antes de su capacitación de todos los niveles socioeconómicos, ha remplazado a la clase superior de los propietarios y detentadores del poder en cuanto artífices de las decisiones. Cabe hacer varios comentarios al respecto:
- Asesorar al que toma una decisión no es lo mismo que tomar la decisión. Según Mills vio perfectamente, los peritos son a menudo los “capitanes” de los proyectos
- superiores de la élite del poder, pero, como ha dicho también de los jefes directivos: “A ellos [corresponde] el juicio”. Es función del que toma las decisiones escoger entre los consejos por lo regular contradictorios de sus peritos, que suelen discrepar unos de otros.
- La autoridad final o el poder de tomar las decisiones no se sigue del hecho de que se sea indispensable en el funcionamiento del sistema. La mayoría de las partes de un sistema son necesarias. Y es perfectamente posible que una parte del sistema funcione en beneficio de otra, que es el aspecto que hemos sostenido al subrayar la distribución de la riqueza y el ingreso.
- Creemos que es un error empírico hacer descender el grado de pericia existente en el seno de la clase superior. Se habla demasiado de que la clase superior es la “sociedad de café”, “el jet-set” y la “aristocracia inactiva”, etc. El hecho es que la mayoría de los miembros de la clase superior son activos y competentes. Esto lo hemos demostrado de diversas maneras:
- Casi todos los graduados de las escuelas particulares continúan estudiando en universidades. Nuestro estudio de un boletín de alumnos mostró que los titulados de las escuelas particulares se dedican a una diversidad de actividades que requieren una cantidad considerable de competencia.
- Los graduados de las escuelas particulares van a las mejores universidades del país, las cuales son las principales proveedoras de expertos de Estados Unidos.
- Nuestro estudio del Social Register Locater de 1965 reveló que el 8 % de una muestra de 182 varones adultos poseía el título de “doctor”. Ahora bien, ya sea el título médico o académico, este porcentaje sugiere que hay muchos expertos y especialistas en el seno de la clase superior. El estudio sobre Filadelfia que hizo Baltzell sugiere que el caso de la medicina y la arquitectura es el mismo en esta ciudad.
- El estudio de Baltzell reveló que una cuarta parte de los inscritos en el Who’s Who de las ciudades de Social Register figuraba en éste. El estudio de Baltzell sobre Filadelfia reveló la existencia de varios bufetes jurídicos en esta ciudad.
- Las instituciones que preparan más expertos y especialistas —Harvard, Yale, Princeton, Columbia, Penn y Stanford— están controladas por miembros de la clase superior norteamericana. Esto implica, en última instancia, la facultad de seleccionar y preparar a los que habrán de ser expertos.
- Los peritos militares son seleccionados por el Departamento de Defensa, que está dominado por miembros de la clase superior y por altos directivos de grandes empresas.
- Los peritos ascienden y son aclamados según como solucionen los problemas planteados por un sistema que beneficia en forma desproporcionada a los miembros de la clase superior.
Por todas estas razones, no creemos que los peritos de la clase media hayan desplazado en absoluto a la clase superior norteamericana en su calidad de clase gobernante. No obstante, están bien retribuidos por los servicios que le prestan.
Conflicto en el seno de la clase superior
¿Contradicen los desacuerdos existentes en el seno de la clase superior el que ésta sea la clase gobernante? ¿Constituyen tales desacuerdos la prueba de un modelo pluralís- tico? La respuesta es que es perfectamente posible que los miembros de una clase gobernante discrepen en decidir cuáles deban ser las estrategias a largo plazo, y no digamos ya en las tácticas de poco alcance. En efecto, el enunciado de Key, de la página 2, hace de este desacuerdo el prerre- quisito de la democracia. Ni la realidad del conflicto diario, como tan bien lo pinta Cater en Power in Washington refiriéndose al gobierno federal, está necesariamente en conflicto con la teoría de una clase gobernante. Sweezy opina que el modelo pluralístico integra “una cantidad considerable de hechos observados” en una “forma tolerablemente satisfactoria”. Sin embargo, también cree que “el Estado tiene en la sociedad una función que es anterior y más fundamental que cualquiera de las que los liberales actuales le atribuyen”. Se refiere a la protección de la propiedad privada como sistema.
¿Y entonces qué?
Otra objeción diría: Bueno, ¿y qué si la clase superior controla una cantidad desproporcionada de riqueza y controla las grandes empresas y controla el gobierno federal? Lo que importa es si sus decisiones son o no en interés del país en su conjunto. ¿Adoptarían los miembros de otras clases decisiones similares en cuestiones clave? La respuesta a esta pregunta, aparte y más allá de los intereses especiales implicados en ingreso y riqueza desproporcionados, es que no es pertinente. Este libro no se ha propuesto demostrar que el gobierno de la clase superior norteamericana haya sido beneficioso o malo. Se ocupa, antes bien, de la existencia y el mecanismo de la clase superior nacional, y no de una interpretación del efecto de su gobierno sobre la civilización norteamericana para bien o para mal. El que las decisiones de los miembros de la clase superior sean “buenas” para el conjunto del país o solamente para ellos es, en todo caso, difícil de contestar, mas esto no tiene que ver con la existencia en sí de una clase gobernante conforme a nuestra definición. Semejante critica supone que el estudio de una estructura social implica que se ataca a esa clase, pero esto es solamente así, para citar a Mills, en determinadas circunstancias, esto es: “Cuando se sabe poco, o sólo se publican aspectos banales, o cuando predominan mitos, entonces la mera descripción se convierte en un hecho radical o, cuando menos, se considera como radicalmente subversivo”.
Restricciones
Una objeción estrechamente relacionada con la inmediatamente precedente podría formularse como sigue: Aun si es cierto que un grupo socioeconómico posee una parte desproporcionada de la riqueza y contribuye con un porcentaje considerable de líderes nacionales, subsiste el hecho de que los autores de las decisiones están sujetos a restricciones. Hay grupos de intereses y clases socioeconómicas opuestos, como los trabajadores, campesinos, pequeños negociantes y consumidores, y hay ideales culturales limitativos, que encuentran expresión en la Constitución, en el Bill of Rights (Acta de los Derechos), las leyes civiles y la regla áurea. Pero por encima de todo hay el derecho de voto, lo que significa que los líderes han de responder ante el pueblo. Después de demostrar que los obreros sindicalizados están excluidos casi por completo de la toma de decisiones en New Haven, Dahl señala sus poderes restrictivos:
No obstante, sería erróneo extraer la conclusión de que las actitudes y las actividades de la gente de estas capas no tiene ninguna influencia en las decisiones de los altos funcionarios gubernamentales. Pese a que los asalariados carezcan de categoría social, no están huérfanos de recursos, pues cuentan con el voto, y aquello de que carecen individualmente lo compensan con creces los recursos colectivos. En una palabra, si bien su influencia directa es poca, su influencia colectiva, en cambio, es mucha.
Estaríamos de acuerdo con Dahl en que el “potencial de control” subyacente al pueblo en general es infinitamente mayor que el de la clase superior, pero añadiríamos que el “potencial de unión” es mucho mayor en ésta que en aquél, que está irremediablemente dividido en clases de ingreso, grupos religiosos, grupos étnicos y grupos raciales. Estaríamos también de acuerdo en que hay restricciones al poder de la clase gobernante, porque ésta forma parte de un sistema que comprende a otras naciones-estados y a otros grupos socioeconómicos. Estaríamos incluso de acuerdo en que los miembros de la élite del poder tratan a menudo de anticipar las reacciones de otros grupos al tomar las decisiones. El poder potencial de las masas irritadas y organizadas es bien conocido en los Estados Unidos del siglo XX gracias a las revoluciones en otros países, a la lucha de la mujer por el voto, a las huelgas de los sindicatos y al movimiento en favor de los derechos civiles.
Pero los hombres de negocios odian el gobierno
La objeción última y más importante que suele esgrimirse contra el modelo de una clase gobernante es la que se refiere a la autonomía aparente del gobierno federal. Los críticos señalan el Nuevo Trato, el Partido Demócrata, la legislación antitrust y la fuerte hostilidad de los hombres de negocios contra el gobierno, para demostrar que el gobierno federal es una institución relativamente autónoma que dirime disputas entre diversos grupos de intereses. Talcott Parsons opina que la oposición al gobierno es “imposible de comprender” a menos que se admita un control gubernamental “auténtico y hasta cierto punto eficaz” de los negocios. En forma análoga, el economista Edward S. Mason, especialista en grandes empresas y ex presidente de la American Economic Association, fue parafraseado como sigue en Business Week: “La fuerte oposición de los hombres de negocios a toda rendición propuesta de poder a Washington apenas es congruente con el punto de vista de que dominan al gobierno de Estados Unidos”.
En respuesta a estas objeciones, este estudio ha mostrado quién controlaba el Nuevo Trato: elementos liberales de la clase superior norteamericana, incluidos muchos ex republicanos. Hemos subrayado que el Nuevo Trato creó en el seno de la élite del poder una división que no se ha eliminado todavía. Muchos miembros de la clase superior siguen sin reconciliarse con el Nuevo Trato y creen que el aristócrata Franklin Roosevelt (“Rosenfelt”) fue traidor a su clase y formaba parte de una conspiración comunista-judío internacional. No obstante, esto no significa que otros miembros de la clase superior no controlaran el Nuevo Trato. Según demuestra Baltzell, el Nuevo Trato fue en realidad el comienzo de un nuevo establecimiento étnicamente más representativo en el seno de Ja clase gobernante, que desplazó el establishment protestante formado por grandes industriales, conservadores financieros y personajes prejuiciosos. En una escala temporal más amplia, de 1932 a 1964, este estudio ha contestado al supuesto de que el gobierno federal era autónomo, mostrando que el Poder Ejecutivo ahora dominante está penetrado en un grado abrumador por miembros de la élite del poder. Estas mismas pruebas, reforzadas por los estudios del financiamiento de las campañas electorales, refutan definitivamente el mito de que el Partido Demócrata no está controlado por elementos de la clase superior norteamericana. En cuanto al cargo de que la clase superior no es omnipotente y no es, por consiguiente, una clase gobernante, subsiste el hecho de que una clase superior muy rica que hace concesiones sigue siendo una clase superior rica. Se inclina para conquistar, siguiendo el consejo de sus compañeros de clase ingleses más bien que la actitud temeraria de los terratenientes franceses. Tal vez Joseph P. Kennedy expresara este aspecto de la mejor manera posible, al exponer, en un momento de auténtico pánico y confusión para muchos miembros de la clase superior, su actitud frente a la Depresión:
No me avergüenzo de confesar que en aquellos días sentía y dije que estaría dispuesto a desprenderme de la mitad de todo lo que poseía si pudiera retener la otra mitad, en condiciones de orden y legalidad. Pero entonces parecía que no podría conservar nada para proteger a mi familia.
Por qué se quejan los hombres de negocios
Hay muy buenas razones para que los hombres de negocios se quejen del gobierno, la primera de las cuales requiere una pequeña digresión en la historia. El sistema político y económico norteamericano inicial combatió durante muchos años contra un gobierno centralizado en Inglaterra. En palabras de Baltzell, las instituciones norteamericanas “nacieron de una rebelión contra la tiranía de un gobierno centralista simbolizado por la monarquía y el mercantilismo ingleses...” Añadiríamos, por nuestra parte, que esta larga y amarga lucha creó una ideología antigubernamental, especialmente contra un gobierno fuertemente centralizado, y que esta hostilidad ha seguido siendo uno de los rasgos más característicos del pensamiento norteamericano, aunque no de la práctica norteamericana. En resumen, existen razones históricas e ideológicas en cuya virtud los hombres de negocios se ven llevados a manifestar una hostilidad verbal contra el gobierno federal. Esta hostilidad ideológica, sostendríamos nosotros, no responde a la pregunta de si miembros de la clase superior norteamericana de ricos comerciantes controlan o no el gobierno que critican. Otra razón “histórica” de la hostilidad contra el gobierno federal se ha mencionado en el párrafo anterior, esto es, que muchos hombres de negocios no aceptan el Nuevo Trato. Recuer
dan los buenos viejos días anteriores a la Depresión y niegan la afirmación de algunos de sus colegas de que algunos cambios fueron necesarios con objeto de prevenir dificultades socioeconómicas y políticas más graves. No obstante, conviene subrayar al respecto que no todos los hombres de negocios se oponen a un gobierno central fuerte y a las innovaciones del Nuevo Trato. Algunos piensan incluso que los sindicatos obreros ejercen una beneficiosa influencia estabilizadora. Nosotros creemos que estos empresarios liberales van adquiriendo la influencia dominante en el seno de la clase superior, como se manifiesta en los puntos de vista de cfr, fpa, ced, bac y NAC.
Un tercer factor para comprender la hostilidad de los empresarios hacia el gobierno federal es el hecho de que la mayoría de los hombres de negocios no forma parte del grupo que controla al gobierno. El gobierno federal está controlado por los empresarios ricos, y solamente un pequeño porcentaje de los negocios funciona como sociedad anónima, y no digamos ya que no posee, por supuesto, importancia suficiente para conferir a sus propietarios la categoría de miembros de la clase superior. En resumen, precisa especificar cuáles hombres de negocios son los que están contra el gobierno federal. Los pequeños comerciantes, por ejemplo, tienen buenas razones para quejarse, ya que para ellos el gobierno es en gran parte una molestia costosa que los fastidia haciéndoles llevar registros complicados y, por lo demás, nada hace en su favor. Inútil decir que algunos de los pequeños hombres de negocios forman en las filas de los miembros de la clase superior que se oponen al Nuevo Trato y constituyen con éstos el ala conservadora del Partido Republicano, que es muy ruidoso en su hostilidad contra un gobierno federal fuerte. Suponemos que esta coalición constituiría el origen de la mayoría de los ejemplos aducidos por Parsons y Mason en apoyo de su afirmación de que los hombres de negocios son hostiles al gobierno federal.
Al explicar esta hostilidad hay que tener presentes otros factores. Primero, una gran parte de esta hostilidad es en realidad hostilidad hacia otros hombres de negocios, especialmente en el caso de las agencias gubernativas. Por ejemplo, citamos ya el caso del pleito con motivo de un aumento del precio del gas natural, al que se opusieron los demás miembros de la comunidad de los hombres de negocios, para quienes aquél iba a traducirse en costos aumentados de producción. Sin embargo, el fpc soportó la acometida de esta hostilidad. En el mismo orden de ideas, McConnel señala que “algunas industrias, incluidas las de la radio, la aviación, los ferrocarriles y los transportes de carga y las compañías petroleras han solicitado activamente la reglamentación”. Por otra parte, muchos hombres de negocios están poco adaptados temperamentalmente al toma y daca del mundo de la política y ni se sienten a su gusto en la barahúnda electoral. Ven al gobierno como un laberinto burocrático opuesto a la atmósfera ordenada y eficiente del mundo de los negocios. Osborn Elliot (SR, NY) llega al punto de llamar “autoritaria” la estructura de las grandes empresas. Esto sugiere que muchos miembros de la clase superior de temperamento e intereses distintos de los de la mayoría de los hombres de negocios, tendrían más éxito como líderes políticos. Ni el presidente Roosevelt ni el presidente Kennedy, por ejemplo, sintieron gran entusiasmo por la carrera comercial.
Otro factor que se presenta al considerar la hostilidad de los hombres de negocios hacia el gobierno federal es que hay que tener presente que incluso un gobierno controlado por empresarios ricos adoptará a menudo medidas que no gustarán a muchas empresas y ni a sus directores. Buenos ejemplos de esto, de mediados de los años sesenta, serían la necesidad de recortar los gastos de ultramar, con objeto de detener la fuga del oro a otros países, y la necesidad de reducir los gastos en inversiones, con objeto de debilitar las tendencias inflacionistas que se manifestaban en una economía que iba gastando cantidades cada vez mayores en la defensa nacional. Si bien ambas medidas iban en beneficio de los intereses del sistema en conjunto, no iban en beneficio de las empresas individuales, y muchas parecieron ignorar los alegatos del Secretario de Comercio, John T. Connor, ex presidente de Merck and Company, y del Secretario de Defensa, Robert McNamara, ex presidente de la Ford Motor Company.
Finalmente, hay buenas razones en cuya virtud los hombres de negocios perfectamente conscientes de su poder pretenderán que no controlan el gobierno. Es éste un cargo tan grave, puesto que impugna los motivos de los líderes de las grandes empresas, que no lo formularemos. Preferimos dejar la palabra a un respetable especialista en ciencias políticas, Grant McConnel, y a un periodista de mucho prestigio, Bernard Nossiter. Después de señalar los antagonismos entre los hombres de negocios como primer elemento explicativo de la hostilidad hacia el gobierno, McConnel prosigue de este modo:
En segundo lugar, tanto si la cuestión se ha comprendido explícitamente o intuitivamente, o no se ha comprendido en absoluto, las denuncias sirven para establecer y mantener la subordinación de las unidades gubernamentales al electorado de los hombres de negocios, ante quienes son efectivamente responsables. Los ataques contra el gobierno en general ejercen una presión continua sobre los altos funcionarios gubernamentales para que adapten sus actividades a los intereses de los grupos en cuyo apoyo más confían. En tercer lugar, y tal vez sea esto lo más importante, los ataques de la gente de negocios contra el gobierno están dirigidos contra cualquier tendencia hacia el desarrollo de electorados mayores para las unidades gubernamentales.
Después de observar que “algunos hombres de negocios creen los mitos cultivados por los artífices de imágenes de ambos partidos”, y que la presión ejercida sobre el presidente Kennedy produjo los mejores resultados para los intereses de los negocios, Nossiter hace el siguiente comentario importante:
Otra razón afín se refiere a la sensibilidad de los hombres de negocios acerca de su propio poder. Proclamar el triunfo de la doctrina de los negocios en la Nueva Frontera podría provocar represalias y presiones contrarias por parte de los sindicatos, los campesinos y otros grupos de intereses. O sea que la ostentación directa de poder en el mundo de los negocios no sólo es de mal gusto sino además contraproducente.
Las razones que acabamos de exponer constituyen una explicación apropiada de por qué los hombres de negocios suelen manifestar hostilidad hacia el gobierno federal. Sin embargo, aun si no lo fueran sostendríamos que una decisión que se tomara en relación con el dominio que del mundo de los negocios ejerce sobre el gobierno no puede depender de los sentimientos personales de los directores de las grandes compañías, de sus abogados ni de los aristócratas, que proporcionan los líderes de los departamentos de Estado, Defensa y Tesoro. Extraemos así, de nuestras pruebas prácticas, la conclusión de que muchos especialistas en ciencias políticas actúan erróneamente al insistir en que el Nuevo Trato, el Partido Demócrata y la hostilidad de los hombres de negocios son consideraciones contrarias a la tesis de una clase gobernante.
CONCLUSIÓN
Ahora que el lector ha sido puesto al corriente de las argumentaciones principales esgrimidas en el pasado al estudiarse las capas superiores de la sociedad según el método de la sociología del liderazgo, ha de revisar dichos argumentos a la luz de las pruebas empíricas presentadas. Por nuestra parte, llegamos a la conclusión de que el ingreso, la riqueza y el liderato institucional de aquello que Baltzell designa como la “aristocracia norteamericana de los negocios”, son elementos más que suficientes para que se la pueda considerar como una “clase gobernante”. Como diría Sweezy, esta “clase gobernante” se basa en la economía nacional de las grandes empresas y en las instituciones que esta economía alimenta. Y se manifiesta a través de aquello que el finado C. Wright Mills llamaba la élite del poder.
