2014 Ene 1 La revolución inconclusa. La filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI. José Manuel Cuéllar Moreno .
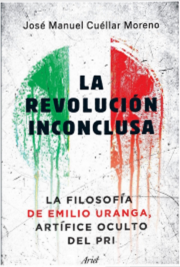 A más de cien años de su inicio, y luego de los desfiles que desbordaron Paseo de la Reforma en 2010, la Revolución mexicana ha perdido presencia en los debates filosóficos y ganado terreno, en cambio, en los anaqueles de la historiografía, a pesar de que un vistazo rápido a la realidad nacional pone al descubierto la vigencia de algunas premisas revolucionarias.
A más de cien años de su inicio, y luego de los desfiles que desbordaron Paseo de la Reforma en 2010, la Revolución mexicana ha perdido presencia en los debates filosóficos y ganado terreno, en cambio, en los anaqueles de la historiografía, a pesar de que un vistazo rápido a la realidad nacional pone al descubierto la vigencia de algunas premisas revolucionarias.
Recuerdo con especial emoción estos desfiles, en que las autoridades federales tuvieron a bien presentarnos un recorrido épico por la Historia mexicana —con mayúscula—, comenzando por el Mictlán, o la fabulosa región azteca de los muertos, y concluyendo con la irrupción de la Bola (que, dicho sea de paso, los artífices del desfile no se devanaron mucho la cabeza para representarla precisamente como una bola). De este modo, las fiestas por el Centenario mostraron a la Revolución como el efecto último de una sucesión de acontecimientos cuyo origen nos remonta a la civilización nahua, o, mejor aún, como la realización de un destino mexicano, cifrado ya, desde siempre, en la Conquista, la Colonia y la Independencia.
La propia narrativa del desfile planteaba una pregunta vergonzosa: ¿este destino mexicano sigue vigente o ya es otro? Pero ¿quién se atrevía entonces a hablar de la justicia y el triunfo de la Revolución en medio de una “guerra contra el narco”, que no solo propició una crisis de inseguridad, sino que además sacó a relucir mucha de la podredumbre política largamente almacenada? Ubicado en su contexto, el desfile, más que una alegre celebración, parecía un cortejo fúnebre y un recordatorio de toda nuestra deslucida grandeza. Lo que los mexicanos presenciamos en 2010 fueron las exequias de la Revolución, la cual, por otra parte, ya llevaba varias décadas de agonía.
Aunque en ese momento no comprendía el significado de esta pérdida, intuía que no se trataba de una entre otras, sino de una pérdida profunda, esencial y, al mismo tiempo, necesitada de explicación. En un inicio, el asunto adquirió para mí el aspecto de una trama de intriga. Muertes las hay de muchos tipos, algunas naturales, otras violentas y aun otras que, como era el caso, además de violentas son espectaculares. Si descartaba la primera opción, la tarea que se me imponía era la de identificar a los sospechosos del crimen y averiguar sus coartadas, sus oportunidades, sus medios y sus móviles. Muy pronto me di cuenta de que el mejor escritor de novelas de suspense sería, a causa de los tejemanejes y retruécanos de la administración, un pésimo político.
No olvidemos que el siglo XX estuvo marcado casi en su integridad por el sello de los regímenes revolucionarios. Más aún, en México, gobierno y Revolución, nación y Estado, voluntad popular y Constitución, han sido sinónimos. La degradación del discurso revolucionario y su pérdida de valor como instancia legitimadora y como eje de un programa social y político han de parecemos llamativas, pues no responden solo al paso natural del tiempo.
El regreso al poder del Partido Revolucionario Institucional en 2012 me tomó por sorpresa a mí y a toda una generación de mexicanos que no alcanzamos a vislumbrar completamente los alcances de esta transición. ¿Qué puede significar ahora la r del pri? La pregunta no solo no es nueva, sino que ha sido formulada reiteradamente en el pasado y con especial ahínco en 1960, es decir, durante los festejos por el Cincuentenario de la Revolución. Ese año no fueron pocos los intelectuales que extendieron a esa r un certificado de defunción. Hubo otros que la defendieron y apuntalaron. En cualquier caso, la atmósfera no era festiva. Se había puesto en cuestión, quizá no por primera vez pero sí de un modo inusitadamente obstinado, el parentesco entre el Estado mexicano y la Revolución, o sea, entre el PRI y el pueblo de México.
En junio de 1960, en Guaymas, el presidente López Mateos describió la orientación de su gobierno como “de extrema izquierda, dentro de la Constitución”. Emilio Uranga dedicó los siguientes meses a elucidar y llenar de contenido las palabras presidenciales, que él mismo elevó a doctrina. ¿Era o no válida esta reinterpretación de la Revolución mexicana como un movimiento de izquierda, dentro de la Constitución? Pero, aun antes, ¿quién fue este Emilio Uranga? Podríamos decir, tentativamente, que fue el enfant terrible de la filosofía mexicana y el azote del periodismo. Su obra, en la que después nos detendremos, padece una condena de reclusión en los estantes de las bibliotecas. Disponemos de escasa información sobre su vida. Lo que abunda más bien es el gesto despreciativo y la renuencia a hablar de él. Hasta cierto punto, Uranga es un personaje ignorado y prohibido. Esto no es, desde luego, ninguna casualidad. Nos hallamos posiblemente ante uno de los “genios malignos” del PRI.
Emilio Uranga González nació en Puebla en 1921. Su padre fue compositor de canciones como Allá en el Rancho Grande y La negra noche, interpretadas, entre otros, por Pedro Infante y Jorge Negrete. Según cuentan, Uranga siempre se mostró reacio a hablar de su niñez, que había transcurrido entre penurias y carecía del glamour y la opulencia de la que a él le hubiera gustado jactarse. Uranga ingresó en la Escuela de Medicina, aunque desistió al cabo de un tiempo para incorporarse de lleno a su verdadera pasión en la Facultad de Filosofía y Letras. Allí se hizo discípulo de José Gaos, el transterrado español, y se familiarizó con las corrientes nocturnas de la filosofía germana, la fenomenología trascendental de Edmund Husserl y la hermenéutica de Martin Heidegger. Su extraordinaria memoria, su inteligencia endemoniada, su oratoria y una capacidad apabullante para hilvanar y deshilvanar argumentos lo elevaron bien pronto a “promesa de la filosofía mexicana". Tenía una sonrisa ambigua, traviesa, y una mirada penetrante y juiciosa detrás de los anteojos de gruesa montura. Usaba, como era la moda en los cuarenta, trajes de anchos hombros y corbata. Sus ademanes rápidos y nerviosos desconcertaban al interlocutor. Hablaba deprisa, con urgencia, para después callar y atender la opinión del otro, que bien podía alabar con una exclamación o echar al suelo con una frase certera.
Bajo la batuta de Leopoldo Zea y al lado de pensadores emergentes como Jorge Portilla, Luis Villoro, Ricardo Guerra, Joaquín Sánchez Macgrégor, Salvador Reyes Nevárez y Fausto Vega, conformó el grupo Hiperión. Se reunían en una casa de Bucareli a estudiar a Kant —en alemán— y a discurrir sobre temas de interés y vigencia nacionales. Proseguían el debate en La Rambla, una cantina que se localizaba en la esquina de Bucareli y Chapultepec y que hoy luce abandonada y ruinosa. Fruto de estas charlas y de sus lecturas de López Velarde surgió Análisis del ser del mexicano, publicado en 1952. Siguiendo la estela de Samuel Ramos, Uranga cristalizó en este libro sus principales descubrimientos en torno al mexicano.
Cuando me di a la tarea de correr uno a uno los velos que encubren la figura de Emilio Uranga, me di de bruces con el carácter de un hombre vigoroso, contestatario y en todo caso inconforme: en primer lugar consigo mismo e inconforme después, por un acto de transición metonímica, con el resto del mundo. Si Miguel de Unamuno fue, a decir de Ortega, un energúmeno español, bien podemos decir que Uranga fue, a causa de su labia mordaz y su erudición luciferina, un energúmeno mexicano.
Después de la publicación de Análisis del ser del mexicano, Uranga emprendió un viaje de estudios por Europa. A finales de los cincuenta, de vuelta en casa, su genio, ingenio —y mal genio, como decía Gaos—, le atrajeron los favores de los príncipes. Gracias a las recomendaciones de Humberto Romero, secretario particular del jefe del Ejecutivo, obtuvo trabajo como asesor del presidente durante el régimen lopezmateísta. A principios de los sesenta, Uranga renegó de la academia para entregarse con frenesí al periodismo. Sus artículos en Política y Siempre! son casi todos una muestra de lucidez y destreza lingüística, pero también, con frecuencia, de filiaciones políticas tenebrosas. Un coro de voces lo acusó de venalidad, de vedetismo y de haber entregado su mayorazgo por un plato de lentejas.
El escritor Hugo Hiriart, que entonces era estudiante de Filosofía, y Emilio Uranga, transformado ya en funcionario, solían comer juntos cada semana. El restaurante lo elegía Uranga y era casi siempre un restaurante mexicano finolis. Los unía su admiración por Menéndez y Pelayo y su interés por la filosofía analítica.
Aproveché una visita a la casa de Hugo Hiriart para dejar caer el nombre de Emilio Uranga, con la intención aviesa de registrar su reacción. Apenas oyó el nombre, Hugo Hiriart me observó por encima de su taza de café y me dijo:
—¿Uranga? Uranga era simpático, cabrón, pero muy inteligente.
Después de dar un par de sorbos a su café, y cuando pensé que ya no diría nada más al respecto, Hiriart agregó:
—Era un hombre razonador e inmanejable. Ante él, uno estaba en desventaja. Su mente era muy flexible y capaz de comprender las cosas con gran rapidez. A la gente le parecía malvado porque podía justificar éticamente cualquiera de sus acciones. No solo absorbía el conocimiento, sino que era de ese tipo de hombres que pueden pasar un largo rato explicando a la recamarera la diferencia entre Hegel y Feuerbach. Lo hacía, además, de tal modo que la recamarera entendía y podía explicar ella, a su vez, la diferencia entre Hegel y Feuerbach. A pesar de este talento, Uranga no tuvo la joroba del profesor, como decía Nietzsche. Hablaba mucho de Díaz Ordaz. Una vez fue a visitarlo a Cuernavaca, donde se lo encontró regando sus flores y leyendo una biografía de Hitler, muy famosa, que tenía un epígrafe de Aristóteles: “Nadie se hace tirano para precaverse del clima”. Díaz Ordaz pidió a Uranga que rectificara esta frase, y Uranga obedeció: “Nadie, dijo, se hace tirano para vivir cómodamente".
A consecuencia de estos queveres con Díaz Ordaz, se barajó el nombre de Uranga como uno de los posibles autores de El móndrigo, el diario apócrifo —y calumniador— de un supuesto estudiante masacrado en Tlatelolco el 2 de octubre. La información contenida en este diario justificaba hasta cierto punto las medidas represoras del gobierno. Sin embargo, ¿fue o no Uranga un ideólogo invisible del PRI? No hay manera fehaciente de saber cuántos y cuáles artículos firmó Uranga con otro nombre, ni cuál era su grado de participación en los montajes y desmontajes de las escenografías priistas. Que desempeñó una importante labor teórica entre bastidores y que mantuvo una inquietante cercanía con el poder es un hecho innegable. Luis Echeverría le mandaba cartas felicitándolo por sus artículos y Uranga, en otra ocasión, escribió a López Portillo para solicitar su apoyo con el pago de unas colegiaturas. Esta familiaridad con las altas esferas trascendía al conocimiento público. No por nada el poeta satírico Francisco Liguori le dedicó estos versos:
Aspecto de riente changa
tiene el filósofo Uranga
que en México merodea.
Por amarrar la fritanga
su docta cola menea.
Sacólo de su ancha manga
Leopoldo maldito Zea.
En 1971 publicó Astucias literarias, libro que constató lo que ya Octavio Paz había dicho, a saber, que Uranga tenía todo para ser un gran crítico literario menos una cosa: simpatía. En ese mismo año se reeditó su traducción de Mí camino hacia Marx de Jorge Lukács, que él pronunciaba Lukách con excelente dicción. A la pregunta de si era marxista, respondía, tajante, que no; él era más bien marxólogo. En 1977 publicó ¿De quién es la filosofía?, donde desarrolló una teoría estética de la recepción literaria y la figura del autor apoyado en la teoría de las descripciones de Bertrand Russell. En este libro también llevó a cabo un acto postrero de parricidio y elegía en contra y en honor de Gaos. Una compilación de artículos suyos apareció en dos series, en 1978 y 1981, con el título de El tablero de enfrente.
Después de estas publicaciones, el fulgor de su estrella se apagó hasta hacerse imperceptible.
Ser amigo suyo —dijo el doctor Cosío Villegas en una ocasión— implicaba el riesgo, no asumido por cualquiera, de ser salpicado por sus pataleos furibundos. A lo largo de su vida, Uranga se granjeó la animadversión de Carlos Fuentes —a quien acusó de “hacerle al boom"—, de Octavio Paz —“un anacronismo como filósofo"—, de Juan José Arreola —“la vida le ha matado el estilo"— y del propio Cosío Villegas, su antiguo maestro convertido en “vieja chismosa", “verdulera", "déspota gritón". En sus últimos años, el alcoholismo y la diabetes confirieron a Uranga el aspecto de un hombrecillo enclenque y miope. El abrigo sucio, un bastón y los cabellos hirsutos eran indicios de lo que se avecinaba.
Poco antes de encerrarse a cal y canto en su departamento, entre sus libros, en espera del final, alguien lo vio en el Sanborns de San Ángel. Tenía un libro en las manos, pero le costaba trabajo leerlo.
—¿Ves esto? —dijo al primer incauto que se le cruzó por delante—. Este libro me apasionaba de joven. Ahora no es nada.
Apenas terminó de decirlo, arrojó el libro por los aires.
Emilio Uranga falleció el primero de noviembre de 1988 a la edad de 67 años. Unos cuantos familiares y algunos amigos acudieron a su velorio en una funeraria de interés social, con ventanales sin cortinas y sillas de aluminio. Un homenaje en Bellas Artes sirvió para que sus viejos amigos —y enemigos— despotricaran públicamente en contra del difunto y exhibieran uno a uno sus defectos, incluida su fealdad física —de acuerdo con Ricardo Garibay— y su consecuente resentimiento. Aquello terminó de afianzar la leyenda negra de Emilio Uranga y puso un obstáculo casi infranqueable entre el filósofo y los futuros investigadores de su obra. Uranga fue un apóstata de la academia; un devoto del existencialismo y, más tarde, de Marx; un columnista implacable —rayano en lo majadero—; un lector asiduo; un analista lúcido de la condición mexicana, y consejero de presidentes como López Mateos, Díaz Ordaz, Luis Echeverría y López Portillo. Su vecindad con la política extendió una sombra de sospecha sobre su producción teórica y le ganó el título de "intelectual orgánico del despotismo priista”. Con estos antecedentes, no precisamente halagüeños, uno se lo piensa dos veces antes de exhumar de los libros y los periódicos la imagen de Emilio Uranga.
Un recorrido por el pensamiento de este filósofo (de Análisis del ser del mexicano a sus artículos de 1960) es también un recorrido por el pensamiento revolucionario. Frente a las consignas de la izquierda catastrofista (o izquierda delirante) y a las consignas del ala marxista-leninista de la Revolución, la doctrina Guaymas acuñó el concepto de revolución inconclusa. Lo inconcluso es por definición aquello que no ha sido completado cabalmente pero también aquello que, por su propia naturaleza, no podría jamás completarse ni, por ende, morir. Lo que se puede, a lo sumo, es fingir su concreción o llevar a cabo un simulacro de su muerte. Lo inconcluso exige realización; no se ofrece como un objeto acabado sino como un empeño y un quehacer. Si a esta breve definición de lo inconcluso añadimos el dogma de que la Revolución mexicana se equipara a la Constitución de 1917 (pues la segunda es la plasmación por escrito de las demandas de la primera), tenemos que la Revolución mexicana inconclusa es ante todo un empecinamiento en la Constitución. A este postulado de Uranga lo podemos llamar reformista, aunque el suyo no era un simple reformismo sino uno futurista, o volcado al porvenir.
Confío en que en las siguientes páginas queden más claros este y otros asuntos, y confío además en que este libro revele, aunque sea un poco, los entresijos y avatares de la política en uno de los momentos cruciales del país: el milagro mexicano. Mi punto de partida, y con suerte mi punto de llegada, sigue siendo el despeje de esa incógnita que es la r. Estoy convencido de que en la actualidad esta pregunta es perentoria y de la mayor incumbencia. Ahora bien, con un prestidigitador de la filosofía como lo fue Emilio Uranga, lo más conveniente quizá sea avanzar con precaución, alternando —como diría Paul Ricoeur— la voluntad de escucha con la voluntad de sospecha, para ser fieles a la letra y el espíritu de Uranga, pero también para señalarle sus falacias y precipitaciones.
Contenido
Introducción
1. Emilio Uranga, filósofo de la oquedad y el accidente
2. ¿Viajes o viejas, señor presidente?
3. La doctrina Guaymas
4. Democracia a nuestra justa medida
5. El pleito con Cosío Villegas
Conclusiones
Agradecimientos
Bibliografía
Acerca del autor
Créditos
José Manuel Cuéllar Moreno, La revolución inconclusa. La filosofía de Emilio Uranga, artífice oculto del PRI, 2018, México, Paidós, Ariel, 161 pp.
