2018 El Mal Menor. Ética Política en una Época de Terror. Michael Ignatieff.
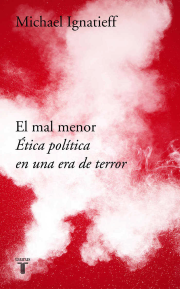 PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA
El terrorismo es el hermano rival de la democracia, su enemigo fraterno. La democracia es política sin violencia, mientras que el terrorismo es violencia en nombre de la política. El terrorismo pretende atraer a su hermano enemigo hacia el terreno de la violencia. La democracia sólo puede mantener su identidad si resiste esa atracción.
La relación dialéctica entre terrorismo y democracia es muy antigua. El terrorismo no es una amenaza nueva, y continuará existiendo siempre. En esta batalla no existe la victoria definitiva. Vivir como un demócrata es vivir con el terrorismo, y con la tentación constante de traicionar los valores de templanza en los cuales se sustenta la supervivencia de la democracia.
Desde el 11 de septiembre en Nueva York, y desde el 11 de marzo de 2004 en Madrid, hemos aprendido mucho sobre el terrorismo y sobre nosotros mismos. Los perpetradores de estas atrocidades están muertos o encarcelados, y sus redes han sido desmanteladas. Las democracias han descubierto lo implacables y determinados que podemos llegar a ser cuando nos atacan, y han adoptado muchos «males menores» —interrogatorios, entrega de presos, detenciones preventivas— con el fin de evitar el mal mayor de capitular ante el terrorismo. Este libro pretende definir qué males menores pueden ser permisibles bajo la ley, siempre y cuando estén sujetos al riguroso sistema de «justificación mediante procedimiento contradictorio», que sólo las instituciones y las personas libres pueden aplicar. Hasta ahora, el contraataque de las democracias ha tenido éxito. Por todos lados el terrorismo fracasa, ya sea la campaña de ETA contra la democracia española como los jóvenes enfurecidos que han embestido multitudes con sus vehículos o han atacado a ciudadanos en Niza, Berlín, Estocolmo, Nueva York, Londres o Barcelona. La democracia sigue en pie. Las instituciones que someten las medidas contra actos terroristas a la justificación mediante procedimiento contradictorio funcionan, si bien no a la perfección, sí del modo adecuado y suficiente para salvaguardar las libertades. Los políticos y la policía deben responder ante los tribunales. Los medios y la sociedad civil siguen en guardia. Los centros de interrogatorios clandestinos, abiertos tras el 11-S, han sido clausurados. Se ha reducido, si no detenido, la entrega de sospechosos a países donde se aplican técnicas de tortura. Los terroristas «domésticos» —los nacidos en Europa y Estados Unidos que vuelven su furia contra una sociedad que no les garantiza el reconocimiento ni la pertenencia— están muertos o encarcelados. Sin duda, muchos otros aparecerán, pero, de nuevo, volverán a caer.
No obstante, el terrorismo, aun y haber fracasado como sistema político, se ha cobrado un precio en la psicología de las sociedades democráticas. Hemos aprendido a «vivir con» un nivel permanente de ansiedad subliminal por la posibilidad de que, en cualquier lugar público —una estación de tren, un aeropuerto, una plaza o una calle de la ciudad—, nos convirtamos en el próximo «blanco fácil». Nuestros radares personales registran al instante la presencia de individuos y paquetes sospechosos. No dejamos vagar la mente, pues soñar despierto puede ser peligroso en espacios públicos. Nos mantenemos alerta. Nos cuesta distinguir entre estar atentos o paranoicos, e incluso aquel que se considera a sí mismo como el más «progresista» traza un somero perfil racial cuando se cruza con un extranjero para valorar si puede suponer, por improbable que sea, una amenaza. La vida democrática depende de la confianza, de la seguridad en uno mismo, de mostrarse abierto con los extranjeros, de ser acogedor. El hermano enemigo de la democracia nos ha vuelto a todos, nos guste o no, más temerosos y hostiles con los extranjeros. En todos lados este clima de miedo ha cambiado nuestras políticas democráticas, y para peor. La hostilidad hacia migrantes y refugiados y la reticencia de los ciudadanos a asimilar a los recién llegados siempre habían estado presentes en las democracias occidentales, pero el terrorismo —y el miedo a que cada extranjero pueda suponer un riesgo mortal— ha envenenado la fuente de la compasión y ha deformado el sensato instinto de proteger nuestro propio interés.
Tenemos que descubrir cómo «vivir con» el terrorismo para evitar que el mal menor de combatirlo deje paso al mal mayor: la destrucción del actual sistema moral y de confianza del que dependen las democracias. No existe un camino fácil para ello, pero ha quedado de manifiesto que en esta lucha por restablecer la confianza en nuestras sociedades los terroristas no son los únicos adversarios. Los políticos también influyen en nuestras emociones, creando sospechas, exagerando miedos, sirviéndose de actos terroristas para difamar categorías enteras de personas y sus religiones. Por ello, como ciudadanos, necesitamos desarrollar una nueva clase de radar político que nos permita distinguir los líderes responsables que nos dicen la verdad sobre las amenazas y responden a ellas con medidas legales, de aquellos cuya intención es dividir a los ciudadanos de los extranjeros y crear un clima de odio y paranoia. Este tipo de político, presente en todas las democracias, promete soluciones fáciles —muros, expulsiones, prohibiciones, detenciones en masa— que en absoluto son tales, y que pueden amenazar las libertades de la propia democracia. El mensaje que hemos de recordar, y que es central en este libro, es que el terrorismo no puede vencer a la democracia. Lo que de veras la puede amenazar es una política del miedo que erosione la confianza y que nos dirija, paso a paso, desde los males menores hasta el mayor.
PRÓLOGO
I
Cuando las democracias luchan contra el terrorismo están defendiendo la máxima de que su vida política debería estar libre de violencia. Pero derrotar el terror requiere violencia. Y también puede requerir coacción, engaño, secreto y violación de derechos. ¿Cómo pueden las democracias recurrir a estos medios sin destruir los valores que defienden? ¿Cómo pueden recurrir al mal menor sin sucumbir al mayor? Este libro trata de responder a esa cuestión. Aunque está escrito bajo el impacto del 11 de septiembre de 2001, he hallado inspiración en fuentes lejanas a nuestra época, desde Eurípides hasta Maquiavelo, desde Dostoievski hasta Conrad, ya que todos ellos han reflexionado profundamente acerca del peligro moral de utilizar medios dudosos para defender metas encomiables. Este libro reúne ideas de la literatura, el derecho, la ética, la filosofía y la historia para ayudar a los ciudadanos y a los líderes a tomar las arriesgadas decisiones que requiere la lucha contra el terrorismo con el fin de tener éxito.
Ha habido muchas críticas valiosas sobre las medidas que han adoptado las democracias liberales para defenderse desde el 11 de septiembre. En lugar de hacer otra contribución más en ese sentido, he tratado de abarcar el tema con mayor amplitud, examinando los intentos que han hecho los estados a lo largo de la historia de los siglos XIX y XX de enfrentarse a las amenazas terroristas sin sacrificar su identidad constitucional. La sombra del 11 de septiembre se proyecta sobre el libro, pero aunque gran parte de la discusión se centra en los dilemas a los que se enfrenta Estados Unidos, he tratado de sacar enseñanzas de las emergencias terroristas del Reino Unido, Canadá, Italia, Alemania, España e Israel, así como de países más lejanos, como Sri Lanka. También he mirado hacia delante para considerar los escenarios sombríos que se abrirían si los terroristas adquirieran armas químicas, nucleares y biológicas.
En el primer capítulo, «La democracia y el mal menor», explico por qué en una democracia liberal el uso de la fuerza coercitiva, no sólo en los periodos de emergencia sino también en los periodos normales, se considera un mal menor. Este particular punto de vista sobre la democracia no prohíbe la suspensión de derechos, como medida de emergencia, en las épocas de terror, sino que impone una obligación sobre el gobierno para que justifique públicamente tales medidas, para que las someta a revisión judicial y para que las circunscriba con cláusulas de finalización, de forma que no se conviertan en medidas permanentes. Los derechos no fijan barreras insalvables para la acción del gobierno, pero sí requieren que todas sus violaciones sean examinadas mediante la revisión contradictoria.
Intento trazar un camino medio entre una posición puramente en pro de los derechos, que mantiene que jamás puede estar justificada ninguna violación de los mismos y una posición exclusivamente pragmática, que juzga las medidas antiterroristas sólo por su eficacia. Sostengo que las acciones que violan los compromisos fundamentales con la justicia y la dignidad —la tortura, la detención ilegal, el asesinato ilícito— deberían ser totalmente inaceptables. Pero la dificultad no está en definir estos límites teóricamente. El problema es protegerlos en la práctica, mantener los límites, caso a caso, cuando la gente razonable discrepe en torno a qué constituye tortura, qué detenciones son ilegales, qué matanzas se apartan de las normas legítimas o qué acciones preventivas constituyen una agresión. Ni la necesidad ni la libertad, ni el peligro público ni los derechos privados constituyen los argumentos vencedores para decidir estas cuestiones. Como habrá buenos demócratas que discrepen sobre estos puntos, es decisivo que estén al menos de acuerdo en fortalecer el proceso de revisión contradictoria que decide estos asuntos. Cuando los demócratas discrepan en lo esencial, necesitan ponerse de acuerdo en el proceso, para mantener la democracia a salvo tanto de nuestros enemigos como de nuestro propio celo.
El segundo capítulo, «La ética de la emergencia», examina el impacto de la suspensión de las libertades civiles, como medida de emergencia, en el Estado de derecho y en los derechos humanos. La cuestión que está en juego aquí es si las derogaciones de los derechos en situaciones de emergencia protegen o ponen en peligro el Estado de derecho. La postura que yo adopto es que las excepciones no destruyen la norma, sino que la salvan, siempre y cuando sean temporales, estén justificadas públicamente y sean utilizadas sólo como último recurso.
La cuestión más amplia es qué papel deberían jugar los derechos humanos a la hora de decidir la política pública a seguir durante las emergencias terroristas. La mayoría de las convenciones sobre estos derechos permite su derogación o suspensión en los periodos de emergencia. Esta suspensión es una solución que implica un mal menor, pero pone en peligro el estatus de los derechos humanos como conjunto de parámetros invariables. Una vez que se admite que los derechos humanos pueden ser suspendidos en los periodos de emergencia, se está aceptando que éstos no son un sistema de absolutos indivisibles; su aplicación requiere un equilibrio entre la libertad y la necesidad, entre el principio puro y la prudencia. Lo cual no los reduce a meros instrumentos de los intereses políticos. Por el contrario, es más probable que las limitaciones realistas de los derechos sean más eficaces que las que no son realistas. Las convenciones internacionales sobre los derechos humanos sirven para recordar a las democracias que están en guerra contra el terror que incluso sus enemigos tienen derechos, y que estos derechos no dependen de la reciprocidad o de la buena conducta. Asimismo, esas convenciones recuerdan a los estados que sus acciones tienen que adaptarse no sólo a los criterios nacionales sino también a los internacionales. Pero los derechos pueden cubrir esta función sólo si son lo suficientemente flexibles como para permitir llegar a algún compromiso con criterios absolutos cuando lo exige la necesidad política o la emergencia.
El tercer capítulo, «La debilidad de los fuertes», intenta explicar por qué las democracias liberales reaccionan siempre de una forma exagerada ante las amenazas terroristas, como si su supervivencia estuviera en peligro.
¿Por qué echan por la borda su libertad con tanta rapidez? El testimonio histórico sugiere, de forma preocupante, que a las mayorías les importan menos las privaciones de libertad que dañan a las minorías que su propia seguridad. Esta tendencia histórica a valorar los intereses de la mayoría por encima de los derechos individuales ha debilitado a las democracias liberales, que normalmente sobreviven al desafío político planteado por el terrorismo, pero durante el proceso inflige daños perdurables a su propio marco de derechos. Lejos de ser una amenaza de importancia menor, el terrorismo ha deformado el desarrollo institucional de la democracia, fortaleciendo el gobierno secreto a expensas de la revisión contradictoria abierta.
En el capítulo cuarto, «La fortaleza de los débiles», el enfoque cambia hacia el propio terrorismo. El alegato principal para justificar el terrorismo es que si se les exigiera a los grupos oprimidos que se abstuvieran de la violencia dirigida a los civiles, su causa política estaría condenada al fracaso. Ante la opresión y el enfrentamiento a una fuerza superior, el terrorismo se racionaliza a sí mismo como la única estrategia que puede llevar a los oprimidos a la victoria. Este argumento de la debilidad enfrenta a los demócratas liberales a un desafío especial, ya que la teoría democrática liberal ha admitido siempre el derecho de los oprimidos a levantarse en armas, como último recurso, cuando su causa es justa y los medios pacíficos están con toda seguridad abocados al fracaso. Lo que yo sostengo es que la forma de enfrentarse al desafío del terrorismo es asegurar que los oprimidos tengan siempre a su disposición medios políticos pacíficos de resarcimiento. Cuando esos medios se niegan, es inevitable que se desate la violencia. Los terroristas explotan la injusticia y reclaman que están representando causas justas. Por consiguiente, una estrategia antiterrorista que no se ocupe de la injusticia, que no mantenga canales políticos para el resarcimiento de los agravios, no puede tener éxito aplicando medios puramente militares. El dilema clave es enfrentarse a la injusticia políticamente sin legitimar a los terroristas.
El capítulo quinto, «Las tentaciones del nihilismo», examina la posibilidad más sombría de que en la lucha entre un Estado constitucional liberal y un enemigo terrorista ambas partes estarán tentadas de caer en el más puro nihilismo, es decir, en la violencia por la violencia. Los grandes principios y los escrúpulos morales pueden perder su influjo sobre los interrogadores de las prisiones secretas del Estado o sobre los luchadores de una guerrilla o una insurrección. Ambas partes pueden comenzar con ideales muy altos y terminar, paso a paso, traicionándolos. La crítica a la moralidad del mal menor argumentaría que cualquiera que trafique con el mal, aunque tenga las mejores intenciones, tendrá la tendencia a sucumbir al nihilismo. Este capítulo examina cómo ocurre este declive y cómo puede evitarse.
El capítulo final, «Libertad y apocalipsis», trata de la adquisición de armas de destrucción masiva por parte de los grupos terroristas. Si esto ocurriera, los poderes supremos de violencia que posee el Estado pasarían a manos de un ser solitario extraordinariamente poderoso, un ciudadano aislado lleno de rencor con la capacidad de tomar como rehén a toda una nación. Estos escenarios nos llevarían a un mundo nuevo, donde el terrorismo podría sufrir una transmutación y pasar de ser un desafío eterno pero manejable para las democracias liberales a ser un enemigo potencialmente mortífero. El libro termina, por tanto, pensando en lo peor, para plantear, lo más crudamente posible, las cuestiones con las que comenzó: si nuestras democracias son lo suficientemente fuertes para hacer frente a estos peligros y cómo podemos reforzar las instituciones que nos hemos comprometido a defender.
[…]
