2016 mundial. Reflexiones sobre el carácter de las naciones y el curso de la historia. Henry Kissinger
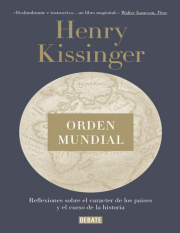 7
7
«Actuar por toda la humanidad» Estados Unidos y su concepto de orden
Ningún país ha desempeñado un papel tan decisivo en la configuración del orden mundial contemporáneo como Estados Unidos, y tampoco expresado tanta ambivalencia sobre su participación en él. Imbuido de la convicción de que su curso moldearía el destino de la humanidad, ha desempeñado, a lo largo de su historia, un papel paradójico en el orden mundial: se ha expandido sobre un continente en nombre del Destino Manifiesto abjurando al mismo tiempo de los designios imperiales; ha ejercido una influencia decisiva sobre acontecimientos cruciales, negando de plano cualquier motivación de interés nacional; y se ha transformado en una superpotencia, repudiando cualquier intención de conducir una política de poder. La política exterior estadounidense ha reflejado la convicción de que sus principios nacionales eran evidentemente universales y su aplicación en todos los casos saludable; que el desafío real del compromiso estadounidense en el extranjero no era la política exterior en el sentido tradicional, sino el proyecto de difundir valores que creía que todos los otros pueblos aspiraban a compartir.
Una visión de una originalidad y un atractivo extraordinarios era intrínseca a esta doctrina. Mientras el Viejo Mundo veía al Nuevo como un territorio que conquistar para amasar riquezas y poder, en América nacía una nueva nación que afirmaba la libertad de culto, de expresión y de acción como la esencia de su experiencia y carácter nacional.
En Europa se había fundado un sistema de orden basado en una escrupulosa eliminación de los absolutos morales de las empresas políticas: aunque solo fuera porque los intentos de imponer una fe o un sistema moral a los diversos pueblos del continente había terminado en desastre. En América, el espíritu proselitista estaba imbuido de una arraigada desconfianza hacia las instituciones y las jerarquías establecidas. Así, el filósofo británico y miembro del Parlamento Edmund Burke recordaría a sus colegas que los colonos habían exportado la «libertad de acuerdo con las ideas inglesas» junto con diversas sectas religiosas disidentes restringidas en Europa («el protestantismo de la religión protestante») y que «no concordaban en nada salvo en la comunión del espíritu de libertad». Estas fuerzas, entremezclándose sobre un océano, habían producido una visión nacional peculiar: «En este carácter de los americanos, el amor por la libertad es el rasgo predominante que marca y distingue al conjunto».
Alexis de Tocqueville, el aristócrata francés que llegó a Estados Unidos en 1831 y escribió el que continúa siendo uno de los libros más penetrantes sobre el espíritu y la actitud de su pueblo, reconstruyó el carácter estadounidense hasta el que consideraba su «punto de partida». En Nueva Inglaterra «vemos el nacimiento y el crecimiento de esa independencia local que continúa siendo el impulso primario y la savia de la libertad del Estado». El puritanismo, escribió Tocqueville, «no era solo una doctrina religiosa; en muchos aspectos compartía las teorías democráticas y republicanas más absolutas». Esto, concluía, era producto «de dos elementos perfectamente distintos que en cualquier otro lugar hubieran estado en guerra entre sí, pero que en Estados Unidos de algún modo era posible incorporar uno en el otro, formando una combinación maravillosa. Me refiero al espíritu de religión y el espíritu de libertad».
La apertura de la cultura estadounidense y sus principios democráticos convirtieron a Estados Unidos en un modelo y un refugio para millones de personas. Al mismo tiempo, la convicción de que los principios estadounidenses eran universales introdujo un elemento de cuestionamiento del orden internacional, porque implica que los gobiernos que no los ponen en práctica no son del todo legítimos. Este dogma —tan arraigado en el pensamiento estadounidense que solo ocasionalmente se lo postula como política oficial— sugiere que una parte significativa del mundo vive en una situación de algún modo insatisfactoria y provisional y algún día será redimida; entretanto, sus relaciones con la potencia más fuerte del mundo deben tener necesariamente algún elemento antagónico latente.
Estas tensiones han estado presentes desde el comienzo de la experiencia estadounidense. Para Thomas Jefferson, Estados Unidos no solo era una gran potencia en ciernes, sino el «imperio de la libertad»: una fuerza en constante expansión que actuaba en beneficio de toda la humanidad y reivindicaba los principios del buen gobierno. Como escribió Jefferson durante su presidencia:
Sentimos que estamos actuando por obligaciones no confinadas a los límites de nuestra propia sociedad. Es imposible no comprender que estamos actuando por toda la humanidad; que las circunstancias negadas a otros, pero que a nosotros nos fueron concedidas, nos han impuesto el deber de probar cuál es el grado de libertad y autogobierno que una sociedad puede aventurarse a otorgar a cada uno de sus miembros.
Así definidos, la expansión de Estados Unidos y el éxito de sus empresas coincidían con los intereses de la humanidad. Habiendo duplicado el tamaño del nuevo país a través de la astuta ingeniería de la Compra de Luisiana en 1803, un ya retirado Jefferson le «confesó cándidamente» al presidente Monroe: «Siempre he visto Cuba como la adición más interesante que podía hacerse a nuestro sistema de estados». Y escribió a James Madison: «Entonces solo tendríamos que incluir al Norte [Canadá] en nuestra confederación [...] y tendríamos un imperio tal para la libertad como jamás se ha visto desde la creación: y estoy persuadido de que jamás existió una formación de un imperio extenso y de autogobierno tan bien calculado como el nuestro». El imperio que vislumbraban Jefferson y sus colegas difería, en sus mentes, de los imperios europeos, a los que consideraban basados en el subyugamiento y la opresión de los pueblos extranjeros. El sistema imperial imaginado por Jefferson era en esencia norteamericano y estaba concebido como una extensión de la libertad. (Y de hecho, más allá de lo que pueda decirse sobre las contradicciones de este proyecto o las vidas personales de sus fundadores, cabe señalar que, a medida que Estados Unidos se expandió y prosperó, la democracia hizo otro tanto, y la aspiración hacia la democracia se propagó y echó raíces en todo el hemisferio y en el mundo.)
A pesar de tan elevadas ambiciones, la geografía favorable y los vastos recursos de Estados Unidos facilitaron la idea de que la política exterior era una actividad opcional. A salvo entre dos grandes océanos, el país estaba en posición de tratar la política exterior como una serie de desafíos episódicos antes que como una tarea permanente. Desde esta perspectiva, la diplomacia y la fuerza eran distintos estadios de actividad y cada una seguía sus propias reglas autónomas. La doctrina de alcance universal iba acompañada por una actitud ambivalente hacia los países —necesariamente menos afortunados que Estados Unidos— que se sentían obligados a llevar una política exterior como un ejercicio permanente basado en el estudio de los intereses nacionales y el equilibrio de poder.
Estos hábitos perduraron incluso después de que Estados Unidos alcanzara el estatus de gran potencia en el transcurso del siglo XIX. Tres veces en otras tantas generaciones, en las dos guerras mundiales y en la Guerra Fría, actuó decisivamente para defender el orden internacional contra amenazas hostiles y potencialmente terminales. En los tres casos preservó el sistema de estados y el equilibrio de poder westfaliano mientras simultáneamente culpaba a las instituciones de ese sistema por el estallido de las hostilidades y proclamaba su deseo de construir un mundo enteramente nuevo. Durante la mayor parte de este período, la meta implícita de la estrategia estadounidense allende el hemisferio occidental fue transformar el mundo de manera tal que fuera innecesario el rol estratégico de Estados Unidos.
Desde un comienzo, la intrusión estadounidense en la conciencia europea había forzado a la revisión del saber recibido, abriendo nuevas perspectivas para los individuos que fundamentalmente prometían reinventar el orden mundial. Para los primeros colonos del Nuevo Mundo, las Américas eran la frontera de una civilización occidental cuya unidad se estaba fracturando, un nuevo escenario donde poner en escena la posibilidad de un orden moral. Estos colonos dejaron Europa no porque ya no creyeran en su centralidad, sino porque pensaban que ya no estaba a la altura de su destino. Mientras las disputas religiosas y las guerras sangrientas llevaban a Europa a la dolorosa conclusión, con la Paz de Westfalia, de que su ideal de un continente unificado por un único gobierno divino jamás se haría realidad, las lejanas costas de América ofrecían un lugar donde concretarlo. Mientras Europa se reconciliaba para alcanzar la seguridad a través del equilibrio, los americanos (como empezaban a concebirse a sí mismos) albergaban sueños de unidad y gobierno a través de un propósito redentor. Los primeros puritanos hablaban de demostrar su virtud en el nuevo continente como una manera de transformar las tierras de las que se habían adueñado. John Winthrop, un abogado puritano que había salido del este de Inglaterra huyendo de la represión religiosa, predicaba a bordo del Arbella en 1630, rumbo a Nueva Inglaterra, que Dios pretendía que América fuera un ejemplo para «toda la gente»:
Descubriremos que el Dios de Israel está entre nosotros, cuando diez de nosotros podamos resistir a mil enemigos nuestros; cuando Él nos otorgue tal bonanza y tal gloria que los hombres dirán de sus plantaciones: «Que el Señor las haga iguales a las de Nueva Inglaterra». Porque debemos saber que seremos como una ciudad en la cima de una colina. Los ojos de todos están posados sobre nosotros.
Nadie dudaba de que la humanidad y su propósito de algún modo serían revelados y cumplidos en América.
ESTADOS UNIDOS EN EL ESCENARIO MUNDIAL
Decididos a afirmar su independencia, Estados Unidos se definió como una nueva clase de potencia. La Declaración de Independencia postuló sus principios y asumió como su público «la opinión de la humanidad». En el primer ensayo de The Federalist Papers, publicado en 1787, Alexander Hamilton describe la nueva república como «un imperio en muchos aspectos el más interesante del mundo», cuyo éxito o fracaso darían prueba del autogobierno en cualquier lugar. Esta proposición no era a su entender una interpretación novedosa, sino una cuestión de sentido común que «ha sido frecuentemente señalada»: afirmación todavía más notable considerando que en aquella época Estados Unidos solo comprendía la costa oriental desde Maine a Georgia.
Aunque proponían estas doctrinas, los Padres Fundadores eran hombres sofisticados que comprendían el equilibrio de poder europeo y lo manipulaban a favor del nuevo país. Hicieron una alianza con Francia durante la guerra de Independencia contra Gran Bretaña, pero después se desentendieron de ella cuando Francia emprendió la revolución y se embarcó en una cruzada europea en la que Estados Unidos no tenía un interés directo. Cuando el presidente Washington, en su «Discurso de despedida» de 1796 —pronunciado en medio de las guerras revolucionarias francesas—, aconsejó que Estados Unidos se mantuviera «apartado de alianzas permanentes con cualquier parte del mundo foráneo» y en cambio «confiara prudentemente en alianzas temporales para emergencias extraordinarias», no estaba emitiendo un juicio moral, sino una opinión astuta sobre cómo explotar la ventaja comparativa del país: Estados Unidos, una potencia naciente a resguardo de los océanos, no tenía necesidad de enredarse en controversias continentales por el equilibrio de poder. Establecía alianzas, no para defender un concepto de orden internacional, sino simplemente en pos de sus estrictamente definidos intereses nacionales. Mientras el equilibrio europeo se mantuviera incólume, lo mejor para el gobierno estadounidense era promover la estrategia de preservar su libertad de maniobra y consolidarse en el plano interno: una línea de conducta que sería sustancialmente adoptada por otros países coloniales (la India, por ejemplo) después de su independencia un siglo y medio más tarde.
Esta estrategia prevaleció durante un siglo, tras la última guerra breve contra Gran Bretaña en 1812, y permitió que Estados Unidos lograra lo que ningún otro país estaba en posición de concebir: se transformó en una gran potencia y una nación de alcance continental mediante la simple acumulación de poder interno, con una política exterior enfocada casi por completo en la meta negativa de mantener a raya los progresos extranjeros tanto como fuera posible.
Estados Unidos pronto se propuso extender esta máxima a todas las Américas. Un acuerdo tácito con Gran Bretaña, la primera potencia naval, le permitió declarar en la Doctrina Monroe de 1823 que todo su hemisferio era zona vedada a la colonización extranjera, décadas antes de tener solo remotamente el poder necesario para imponer una proclama tan rimbombante. La Doctrina Monroe fue interpretada como una prolongación de la guerra de Independencia, que protegía al hemisferio occidental de las operaciones del equilibrio de poder europeo. Los países latinoamericanos no fueron consultados (tal vez porque eran pocos los que existían en aquella época). A medida que las fronteras de la nación se ampliaban sobre el continente, la expansión de Estados Unidos empezó a verse como una manifestación de una ley de la naturaleza. Y aunque practicaba lo que en todas partes se definía como «imperialismo», le dio otro nombre: «El cumplimiento de nuestro destino manifiesto de diseminarnos por el continente adjudicado por la Providencia para el libre desarrollo de nuestra población de millones de personas que se multiplican cada año». La adquisición de vastas extensiones de territorio fue considerada una transacción comercial, en el caso de la Compra de Luisiana a Francia, y una inevitable consecuencia del Destino Manifiesto en el caso de México. No fue sino hasta los últimos años del siglo XIX, en la guerra hispano-estadounidense de 1898, cuando Estados Unidos participó en hostilidades a gran escala con otra gran potencia.
A lo largo del siglo XIX, tuvo la buena suerte de poder afrontar sus desafíos uno después de otro, casi siempre llegando a una resolución definitiva. La expansión hacia el Pacífico y el establecimiento de fronteras favorables en el norte y en el sur; la victoria de la Unión en la Guerra Civil; la demostración de poder contra el Imperio español y la herencia de muchas de sus posesiones: todo ocurrió como una fase discreta de actividad, después de la cual los estadounidenses retomaron la tarea de construir la prosperidad y refinar la democracia. La experiencia estadounidense respaldaba el supuesto de que la paz era la condición natural de la humanidad, solo obstaculizada por la irrazonabilidad o la mala voluntad de otros países. El estilo europeo de gobierno, con sus alianzas cambiantes y sus maniobras elásticas entre la paz y la hostilidad, para la mente estadounidense era un perverso alejamiento del sentido común. Desde esta perspectiva, todo el sistema de política exterior y orden internacional del Viejo Mundo era hijo del capricho despótico o una maligna tendencia cultural a la ceremonia aristocrática y las maniobras engañosas. Estados Unidos renunciaría a estas prácticas, repudiaría los intereses coloniales, se mantendría cautelosamente lejos del sistema internacional diseñado por los europeos y se relacionaría con otros países sobre la base del trato justo y los mutuos intereses.
John Quincy Adams resumió estos sentimientos en 1821, en un tono rayano en la exasperación, frente a la determinación de otros países de perseguir líneas de acción más complicadas e intrincadas:
Estados Unidos, en el concierto de las naciones, desde que fue admitido entre ellas, invariable, aunque a menudo infructuosamente, les ha tendido una mano de amistad honesta, de libertad e igualdad, de generosa reciprocidad. Ha hablado sin cesar entre ellas, aunque a menudo para oídos omisos y desdeñosos, el lenguaje de la igual libertad, de la igual justicia y de la igualdad de derechos. En el lapso de casi medio siglo, sin una sola excepción, ha respetado la independencia de otras naciones mientras al mismo tiempo afirmaba y mantenía la suya propia. Se ha abstenido de interferir en los asuntos de otros, incluso cuando el conflicto ha sido sobre principios que le son caros, hasta la última gota de sangre vital que llega al corazón.
Puesto que Estados Unidos buscaba «no el dominio, sino la libertad», debía evitar involucrarse, argumentaba Adams, en todas las disputas del orden europeo. Debía mantener su posición singularmente razonable y desinteresada, y propiciar la libertad y la dignidad humanas ofreciendo solidaridad moral a distancia. La afirmación de la universalidad de los principios estadounidenses iba aparejada con el rechazo a reivindicarlos fuera del hemisferio occidental (es decir, estadounidense):
[Estados Unidos] no va al extranjero en busca de monstruos que destruir. [Estados Unidos] desea la libertad y la independencia para todos. Solo defiende y reivindica las suyas propias.
En el hemisferio occidental no prevalecía semejante restricción. Ya en 1792 el pastor y geógrafo de Massachusetts Jedediah Morse argumentaba que Estados Unidos, cuya existencia había sido reconocida internacionalmente hacía menos de una década y cuya Constitución tenía apenas cuatro años de antigüedad, marcaba el apogeo de la historia. El nuevo país, predecía, se expandiría hacia el oeste, difundiría los principios de la libertad a través de las Américas y se convertiría en el logro supremo de la civilización humana:
Además, es bien sabido que el imperio ha viajado de este a oeste. Probablemente su última y más grande hazaña será América. [...] Nosotros no podemos sino anticipar el período, no tan lejano, en que el Imperio americano comprenderá millones de almas al oeste del Mississippi.
Durante todo aquel período, Estados Unidos sostenía ardientemente que su empresa no era la expansión territorial en el sentido tradicional, sino la diseminación, por orden divina, de los principios de la libertad. En 1839, cuando una Expedición de Exploración oficial realizó tareas de reconocimiento en los confines del hemisferio y el Pacífico Sur, la United States Magazine and Democratic Review publicó un artículo presentando a Estados Unidos como «la gran nación del porvenir», totalmente desconectada de, y superior a, cuanto la había precedido en la historia:
Habiendo derivado el pueblo estadounidense su origen de muchas otras naciones, y estando la Declaración de la Independencia Nacional enteramente basada en el gran principio de la igualdad humana, estos hechos demuestran a la vez nuestra posición desconectada en lo que atañe a cualquier otra nación; que tenemos, en realidad, poca conexión con la historia pasada de cualquiera de ellas, y todavía menos aún con toda la antigüedad, con sus glorias o con sus crímenes. Por el contrario, el nacimiento de nuestra nación fue el comienzo de una nueva historia.
El autor predecía confiadamente que el éxito de Estados Unidos tarde o temprano suscitaría el rechazo a todas las otras formas de gobierno, dando paso a una futura era democrática. Esta gran unión libre, producto de la sanción divina y que se hallaba por encima de todos los otros estados, diseminaría sus principios a través del hemisferio occidental: era una potencia destinada a tornarse más grande, en cuanto radio de acción y propósito moral, que cualquier otra empresa humana anterior:
Nosotros somos la nación del progreso humano, ¿y quién pondrá, qué podría, poner límites a nuestra marcha hacia delante? La Providencia está con nosotros, y ningún poder terrenal puede hacerlo.
Estados Unidos no era simplemente un país, sino el motor del plan divino y el epítome del orden mundial.
En 1845, cuando la expansión estadounidense hacia el oeste llevó al país a una disputa con Gran Bretaña por el Territorio de Oregón y con México por la República de Texas (que se había separado de México y declarado su intención de unirse a Estados Unidos), la revista llegó a la conclusión de que la anexión de Texas era una medida defensiva contra los enemigos de la libertad. El autor razonaba que «California probablemente sería la próxima en separarse» de México, y que a esto le seguiría una incursión estadounidense en el norte, más específicamente en Canadá. La fuerza continental de Estados Unidos, razonaba, al final volvería irrelevante el equilibrio de poder europeo compensándolo con su peso. Lo cierto es que el autor del artículo de la Democratic Review anticipó el día, cien años después —es decir, en 1945—, en que Estados Unidos tendría más peso incluso que una Europa unificada, hostil:
Aunque arrojaran en el platillo opuesto todas las bayonetas y cañones, no solo los de Francia e Inglaterra, sino los de Europa entera, ¡cómo perderían frente al simple, sólido peso de los doscientos cincuenta o trescientos millones —y millones de estadounidenses— destinados a reunirse bajo la flameante bandera de Estados Unidos en el año del Señor de 1945!
Esto es, en efecto, lo que ocurrió (salvo que la frontera canadiense fue demarcada pacíficamente y que Inglaterra no formaba parte de una Europa hostil en 1945, sino más bien era una aliada). Grandilocuente y profética, la visión del país trascendiendo y contraequilibrando las duras doctrinas del Viejo Mundo inspiraría a la nación —aunque era mayormente ignorada en todas partes o provocaba consternación— y reconfiguraría el curso de la historia.
Cuando Estados Unidos vivió una guerra total —algo que no se veía en Europa desde hacía medio siglo— con la Guerra Civil, en condiciones tan desesperadas que tanto el Norte como el Sur rompieron el principio de aislamiento hemisférico para involucrar en especial a Francia e Inglaterra en sus esfuerzos bélicos, los estadounidenses interpretaron el conflicto como un singular acontecimiento con un significado moral trascendente. Reflejando la idea de que el conflicto era una empresa gloriosa, la reivindicación de «la última gran esperanza de la tierra», Estados Unidos creó el ejército de lejos más grande y más formidable del mundo, y lo utilizó para combatir una guerra total y luego, un año y medio después de finalizada la batalla, lo desmanteló reduciendo una fuerza de más de un millón de hombres a unos sesenta y cinco mil. En 1890 el ejército estadounidense era el decimocuarto del mundo, después del de Bulgaria, y la armada estadounidense era más pequeña que la de Italia, un país cuyo poderío industrial era la tercera parte del de Estados Unidos. Todavía en el inicio de su mandato, en 1885, el presidente Grover Cleveland caracterizó la política exterior estadounidense como una política de neutralidad distante y totalmente diferente de las políticas egoístas perseguidas por estados más viejos y menos iluminados. Rechazaba
cualquier desvío de esa política exterior encomendada por la historia, las tradiciones y la prosperidad de nuestra República. Es la política de la independencia, favorecida por nuestra posición y defendida por nuestro conocido amor por la justicia, y por nuestro poder. Es la política de la paz que conviene a nuestros intereses. Es la política de la neutralidad, que rechaza tomar parte en las ambiciones exteriores sobre otros continentes y repele su intrusión aquí.
Una década más tarde, habiéndose expandido el papel mundial de Estados Unidos, el tono se volvió más insistente y las consideraciones de poder más relevantes. En una disputa fronteriza de 1895 entre Venezuela y la Guyana Británica, el secretario de Estado Richard Olney advirtió a Gran Bretaña —por entonces todavía considerada la primera potencia mundial— sobre la desigualdad de la fuerza militar en el hemisferio occidental: «Hoy Estados Unidos es prácticamente soberano en este continente, y su voluntad es ley». «Los infinitos recursos [de Estados Unidos] combinados con su posición aislada le permiten dominar la situación y ser prácticamente invulnerable respecto de cualquiera o de todas las otras potencias».
Estados Unidos era ahora una gran potencia, ya no una república en ciernes en los márgenes de los asuntos mundiales. La política estadounidense ya no se limitaba a la neutralidad; se sentía obligada a plasmar su relevancia moral universal largamente proclamada en un papel geopolítico más amplio. Cuando, ese mismo año, los súbditos coloniales del Imperio español en Cuba iniciaron una revuelta, la renuencia a ver una rebelión antiimperialista aplastada a las puertas de Estados Unidos se mezcló con la convicción de que había llegado el momento para los estadounidenses de demostrar su habilidad y su voluntad de actuar como una gran potencia, en una época en que la importancia de las naciones europeas se juzgaba en parte por las dimensiones de sus imperios de ultramar. Cuando el buque de guerra USS Maine explotó en el puerto de La Habana en 1898 en circunstancias no aclaradas, la creciente demanda popular de intervención militar llevó al presidente McKinley a declarar la guerra a España, en lo que sería el primer conflicto militar de Estados Unidos con otra gran potencia de ultramar.
Pocos estadounidenses imaginaron cuán diferente sería el orden mundial después de esa «espléndida pequeña guerra», como la describió John Hay, entonces embajador de Estados Unidos en Londres, en una carta a Theodore Roosevelt, en aquella época un político reformador en ascenso de la ciudad de Nueva York. Después de solo tres meses y medio de conflicto militar, Estados Unidos había expulsado al Imperio español del Caribe, ocupado Cuba y se había anexionado Puerto Rico, Hawái, Guam y Filipinas. El presidente McKinley se atuvo a verdades establecidas para justificar los hechos. Sin el menor empacho, presentó la guerra, que había convertido al país en una gran potencia en dos océanos, como una misión singularmente altruista. «La bandera estadounidense no ha sido plantada en suelo extranjero para adquirir más territorio», explicó en un comentario después usado en su manifiesto electoral para la reelección en 1900, «sino por el bien de la humanidad».
La guerra entre España y Estados Unidos marcó la entrada de este último país en la política de las grandes potencias y en las disputas que durante tanto tiempo había desdeñado. La presencia estadounidense era intercontinental: se extendía desde el Caribe hasta los mares del Sudeste Asiático. En virtud de su tamaño, su ubicación y sus recursos, Estados Unidos estaría entre los actores globales más relevantes. A partir de ahora, sus acciones serían observadas, puestas a prueba y, según el caso, contrastadas por las potencias más tradicionales que ya comenzaban a pelear por los territorios y las rutas marítimas donde se proyectaban los intereses estadounidenses.
THEODORE ROOSEVELT: ESTADOS UNIDOS COMO POTENCIA MUNDIAL
El primer presidente que se enfrentó sistemáticamente a las implicaciones del papel mundial de Estados Unidos fue Theodore Roosevelt, quien sucedió al asesinado McKinley en 1901 después de una carrera política meteórica que culminó en la vicepresidencia. Decidido, enormemente ambicioso, cultísimo y de vastas lecturas, brillante cosmopolita que cultivaba un aire de vaquero y cuya sutileza dejaba pasmados a sus contemporáneos, Roosevelt veía a Estados Unidos como la nación potencialmente más grande: llamada a desempeñar un papel esencial en el mundo debido a su fortuita herencia política, geográfica y cultural. Su concepto de la política exterior, un hecho sin precedentes en el país, estaba sobre todo basado en consideraciones geopolíticas. De acuerdo con eso, y a medida que avanzara el siglo XX, Estados Unidos desempeñaría una versión global del papel que Gran Bretaña había tenido en Europa en el siglo XIX: mantener la paz garantizando el equilibrio, merodear por el litoral de Eurasia e inclinar la balanza frente a cualquier potencia que amenazara con dominar una región estratégica. Como declaró en el discurso inaugural de su mandato de 1905:
A nosotros como pueblo nos ha sido otorgado poner los cimientos de nuestra vida nacional en un nuevo continente. [...] Se nos ha dado mucho, y con todo derecho se espera mucho de nosotros. Tenemos deberes hacia otros y deberes hacia nosotros mismos; y no podemos eludir ninguno de los dos. Nos hemos convertido en una gran nación, forzada por el hecho de su grandeza a establecer relaciones con las otras naciones de la Tierra, y debemos comportarnos como corresponde a un pueblo con tamañas responsabilidades.
Formado parcialmente en Europa y buen conocedor de su historia (escribió un informe notable sobre el componente naval de la guerra de 1812 cuando aún no había cumplido los treinta años), Roosevelt estaba en términos cordiales con las prominentes élites del Viejo Mundo y era versado en los principios estratégicos tradicionales, entre ellos el equilibrio de poder. Compartía la opinión de sus compatriotas sobre el carácter especial de Estados Unidos, pero estaba convencido de que, para cumplir su vocación, el país no tendría que entrar jamás en un mundo donde el poder, y no solo los principios, guiara el curso de los acontecimientos.
Desde la perspectiva de Roosevelt, el sistema internacional estaba en cambio constante. La ambición, el interés propio y la guerra no eran simples productos de ideas tontas y equivocadas acerca de las cuales los estadounidenses podrían desengañar a los gobernantes tradicionales; eran una condición humana natural que requería un decidido compromiso de Estados Unidos en los asuntos internacionales. La sociedad internacional era como un asentamiento fronterizo sin una fuerza policial eficaz:
En las comunidades nuevas y salvajes donde hay violencia, el hombre honesto debe protegerse; y hasta que se inventen otros medios para garantizar su seguridad, es a la vez estúpido y malvado persuadirlo de rendir sus armas mientras los hombres que son verdaderamente peligrosos para la comunidad conservan las suyas.
Este análisis esencialmente hobbesiano expresado en el momento menos esperado, justamente, en una conferencia sobre el Premio Nobel de la Paz, marcó el alejamiento de Estados Unidos de la propuesta de que la neutralidad y la intención de paz eran maneras adecuadas de defender la paz. Para Roosevelt, si una nación no podía o no quería actuar en defensa de sus propios intereses, tampoco podría esperar que otras la respetaran.
Era inevitable que Roosevelt se impacientara con muchas de las actitudes de conmiseración que dominaban las ideas de política exterior de Estados Unidos. La reciente extensión del derecho internacional no podría ser eficaz a menos que estuviera respaldado por la fuerza, concluyó, y el desarme, que surgía como un tema en el debate internacional, era una ilusión:
Hasta ahora no hay probabilidades de establecer ninguna clase de poder internacional [...] que pueda efectivamente combatir los delitos, y en estas circunstancias sería una tontería, y una perversidad, que una nación grande y libre se prive del poder de proteger sus propios derechos e incluso, en casos excepcionales, defienda los derechos de otros. Nada fomentaría más la inequidad [...] que dejar deliberadamente sin poder a los pueblos libres e iluminados [...] y permitir que el despotismo y la barbarie sigan armados.
Roosevelt creía que las sociedades liberales tendían a subestimar los elementos de antagonismo y conflicto en los asuntos internacionales. Evocando el concepto darwiniano de la supervivencia del más fuerte, Roosevelt le escribió al diplomático Cecil Spring Rice:
Es triste ver que los países que son más humanitarios, que están más interesados en las mejoras internas, tienden a debilitarse en comparación con aquellos países cuya civilización es menos altruista [...]
Aborrezco y desprecio ese pseudohumanitarismo que supone que el progreso de la civilización necesaria y justificadamente implica el debilitamiento del espíritu de lucha y que, por tanto, invita a la destrucción de la civilización avanzada por algún otro tipo de civilización menos avanzada.
Si Estados Unidos renegaba de sus intereses estratégicos, esto solo supondría que potencias más agresivas dominarían el mundo, minando al final los fundamentos de la prosperidad estadounidense. Por tanto, «necesitamos una flota naval más grande, compuesta no solo por cruceros, sino también por una proporción adecuada de poderosos acorazados, capaces de enfrentarse a los de cualquier otra nación», como asimismo la clara voluntad de utilizarla.
Desde la perspectiva de Roosevelt, la política exterior era el arte de adaptar las políticas estadounidenses de modo de equilibrar discreta y resueltamente el poder global, orientando los acontecimientos en la dirección del interés nacional. Pensaba que Estados Unidos —económicamente vital, el único país sin competidores regionales amenazantes, y con la peculiaridad de ser una potencia del Atlántico y el Pacífico— estaba en la posición única de «aprovechar los puntos de ventaja que nos permitirán tener voz en la decisión del destino de los océanos del este y el oeste». Metiendo al hemisferio occidental al resguardo de las potencias exteriores e interviniendo para preservar el equilibrio de fuerzas en todas las otras regiones estratégicas, Estados Unidos emergería como el guardián decisivo del equilibrio global y, por ende, de la paz internacional.
Esta era una visión asombrosamente ambiciosa para un país que hasta entonces había considerado que su aislamiento era la característica que lo definía y que había concebido su flota naval primordialmente como un instrumento de defensa costera. Pero a través de la notable gestión de su política exterior, Roosevelt logró, al menos provisoriamente, redefinir el papel internacional de Estados Unidos. En las Américas, trascendió la bien fundamentada oposición de la Doctrina Monroe a la intervención extranjera. Prometió que Estados Unidos no solo rechazaría los designios colonialistas extranjeros en el hemisferio occidental —amenazó personalmente con declarar la guerra para disuadir una inminente invasión alemana de Venezuela—, sino que también, en efecto, lo prevendría. Así fue como proclamó el Corolario Roosevelt a la Doctrina Monroe, a los efectos de que Estados Unidos tuviera derecho a intervenir preventivamente en los asuntos internos de otras naciones del hemisferio occidental para remediar casos flagrantes de «delito o impotencia». Roosevelt describió el principio como sigue:
Lo único que desea este país es ver estables, ordenados y prósperos a los países vecinos. Cualquier país cuyo pueblo se comporte bien puede contar con nuestra sincera amistad. Si una nación muestra que sabe cómo actuar con razonable eficiencia y decencia en cuestiones políticas y sociales, si mantiene el orden y paga sus deudas, no tiene por qué temer la injerencia de Estados Unidos. El delito crónico, o la impotencia que resulta de una laxitud general de los vínculos de la sociedad civilizada, pueden requerir en América, como en todas partes, la intervención de alguna nación civilizada, y en el hemisferio occidental la adhesión de Estados Unidos a la Doctrina Monroe puede forzar a Estados Unidos, aunque renuente, en casos flagrantes de delito o impotencia, al ejercicio del poder policial internacional.
Tal como ocurriera con la Doctrina Monroe original, ningún país latinoamericano fue consultado. El corolario también equivalía a un paraguas protector estadounidense para el hemisferio occidental. A partir de ese momento, ninguna potencia exterior podría utilizar la fuerza para rectificar sus quejas en las Américas; estaría obligada a hacerlo a través de Estados Unidos, que se autoasignó la tarea de mantener el orden.
El nuevo canal de Panamá dio cuerpo a este ambicioso concepto, ya que permitía que la armada de Estados Unidos navegara entre los océanos Atlántico y Pacífico sin tener que hacer la larga circunnavegación del cabo de Hornos en el extremo meridional de América del Sur. Iniciado en 1904 con fondos e ingeniería estadounidenses en un territorio tomado a Colombia mediante una rebelión local apoyada por Estados Unidos, y controlado por este a través del arrendamiento a largo plazo de la Zona del Canal, el canal de Panamá —inaugurado oficialmente en 1914— estimularía el comercio y aportaría a Estados Unidos una decisiva ventaja en cualquier conflicto militar en la región. (También prohibiría que cualquier flota naval extranjera utilizara una ruta similar, excepto con autorización del gobierno estadounidense.) La seguridad hemisférica sería la piedra angular del papel mundial de Estados Unidos, basado en la decidida afirmación del interés nacional.
Mientras Gran Bretaña continuara siendo la potencia naval dominante, se ocuparía del equilibrio de Europa. Durante el conflicto ruso-japonés de 1904-1905, Roosevelt demostró cómo aplicaría su concepto de diplomacia en el equilibrio asiático y, si fuera necesario, globalmente. Para Roosevelt, lo esencial era el equilibrio de poder en el Pacífico, no los defectos de la autocracia zarista en Rusia (aunque no se hacía ilusiones al respecto). Dado que la marcha desenfrenada de Rusia —un país que, en palabras de Roosevelt, «perseguía una política de consistente oposición a Estados Unidos en Oriente y de una mendacidad literalmente insondable»— hacia el este, sobre Manchuria y Corea, era perjudicial para los intereses estadounidenses, en un principio Roosevelt celebró las victorias militares japonesas. Describió la destrucción total de la flota rusa, que había dado la vuelta al mundo para ser derrotada en la batalla de Tsushima, diciendo que Japón «jugaba nuestro juego». Pero cuando la escalada de las victorias de Japón amenazó con desplazar por completo a Rusia de su posición en Asia, Roosevelt se lo pensó de nuevo. Aunque admiraba la modernización de Japón —y tal vez debido a eso—, comenzó a pensar que un Japón expansionista sería una amenaza potencial a la posición estadounidense en el Sudeste Asiático y llegó a la conclusión de que algún día los nipones podrían «tener pretensiones sobre las islas hawaianas».
Roosevelt, aunque en esencia partidario de Rusia, medió en el conflicto de la lejana Asia subrayando el papel de Estados Unidos como potencia asiática. El Tratado de Portsmouth de 1905 fue una ejemplar expresión de la diplomacia de «equilibrio de poder» de Roosevelt. Limitó la expansión japonesa, impidió la caída de Rusia y tuvo como resultado que Rusia, en sus propias palabras, «quedara cara a cara con Japón para que cada uno pudiera ejercer una acción moderadora sobre el otro». Roosevelt recibió el Premio Nobel de la Paz por su mediación: fue el primer estadounidense en ser honrado con tal galardón.
Para Roosevelt, este logro no abrió las puertas a una paz estática, sino que fue el comienzo del papel estadounidense en la gestión del equilibrio en la región Asia-Pacífico. Cuando Roosevelt empezó a recibir información amenazante sobre los «escuadrones de guerra» de Japón, se propuso recordarles la resolución estadounidense, pero con exquisita sutileza. Despachó dieciséis acorazados pintados de blanco —para indicar que se trataba de una misión pacífica: la llamada Gran Flota Blanca— en un «crucero de práctica alrededor del mundo», cuyas visitas amistosas a los puertos extranjeros funcionaron como un recordatorio de que Estados Unidos podía ahora desplegar un abrumador poderío naval en cualquier región. Como le escribió a su hijo, la demostración de fuerza pretendía ser una advertencia para la facción agresiva de Japón y lograr la paz a través de la fuerza: «No creo que habrá una guerra con Japón, pero creo que hay suficientes probabilidades de guerra como para hacer que sea eminentemente sabio resguardarse construyendo una armada tan poderosa que impida cualquier esperanza de éxito de Japón».
Japón, si bien tuvo que soportar el despliegue masivo del poderío naval estadounidense, fue tratado con la mayor cortesía. Roosevelt le advirtió al almirante que comandaba la flota que debía hacer todo lo posible por evitar ofender la sensibilidad del país al que estaba disuadiendo:
Deseo recordarle, aunque no creo que sea necesario, que debe ocuparse de que ninguno de sus hombres haga nada fuera de lugar estando en Japón. Si les da permiso de salida a sus subordinados estando en Tokio o en cualquier otro lugar de Japón, tenga la precaución de elegir solo a aquellos en quienes pueda confiar absolutamente. No debe haber sospecha de insolencia o rudeza por nuestra parte. [...] Excepto la pérdida de un barco, preferiría que nosotros fuéramos insultados antes que insultar a alguien en estas peculiares condiciones.
Estados Unidos, en palabras del proverbio preferido de Roosevelt, tendría que «hablar suavemente y llevar un bastón grande».
En el Atlántico, las aprensiones de Roosevelt se concentraban principalmente en el creciente poder y las ambiciones de Alemania, sobre todo en su importante programa de construcción naval. Si el dominio de los mares de Gran Bretaña se veía perturbado, ocurriría lo mismo con su capacidad de mantener el equilibrio europeo. Roosevelt veía que Alemania estaba superando gradualmente el poder compensador de sus vecinos. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, Roosevelt llamó desde su retiro a Estados Unidos a aumentar su gasto militar y entrar temprano en el conflicto del lado de la Triple Entente —Gran Bretaña, Francia y Rusia— para impedir que la amenaza se propagara al hemisferio occidental. Como le escribió en 1914 a un estadounidense simpatizante de Alemania:
¿No cree usted que si Alemania ganara esta guerra, aplastara a la flota inglesa y destruyera al Imperio británico, dentro de uno o dos años insistiría en adoptar una posición dominante en América del Sur...? Yo lo creo así. En realidad, sé que es así. Porque los alemanes con los que he hablado, una vez que pudimos hablar íntimamente, aceptaron esta visión con una franqueza rayana en el cinismo.
Era a través de las ambiciones rivales de las potencias mayores, creía Roosevelt, como se decidiría la naturaleza definitiva del orden mundial. Los valores humanos serían mejor preservados por el triunfo geopolítico de los países liberales que defendieran sus intereses y mantuvieran la credibilidad de sus amenazas. Allí donde prevalecieran en la lucha de la competencia internacional, la civilización se diseminaría y fortalecería, con efectos saludables.
Roosevelt tenía una opinión bastante escéptica de las invocaciones abstractas de buena voluntad internacional. Aseveraba que a Estados Unidos no le hacía bien, y a menudo le resultaba claramente perjudicial, realizar grandes declaraciones de principios si no estaba en posición de imponerlos contra una oposición determinada. «Nuestras palabras deben ser juzgadas por nuestros hechos.» Cuando el industrial Andrew Carnegie urgió a Roosevelt a comprometer más plenamente a Estados Unidos con el desarme y los derechos humanos internacionales, Roosevelt respondió, invocando algunos principios que Kautilya seguramente habría aprobado:
Siempre debemos recordar que sería fatal para los grandes pueblos libres reducirse a sí mismos a la impotencia y permitir que el despotismo y la barbarie se armen. Solo sería seguro hacerlo si existiera algún sistema de policía internacional; pero ahora no existe ese sistema. [...] Lo único que no haré es embaucar cuando no puedo hacer el bien; alardear y amenazar y luego no actuar en consecuencia si mis palabras necesitan ser respaldadas.
Si a Roosevelt lo hubiera sucedido un discípulo —o quizá si hubiera ganado la elección de 1912—, podría haber introducido a Estados Unidos en el sistema westfaliano de orden mundial o en una adaptación del mismo. De haber sido así las cosas, Estados Unidos seguramente habría buscado un final más rápido para la Primera Guerra Mundial, compatible con el equilibrio de poder europeo — sobre la base del tratado ruso-japonés— que dejara a Alemania derrotada pero endeudada bajo el control estadounidense y rodeada de fuerzas suficientes como para disuadirla de aventuras bélicas futuras. Este resultado, antes de que el derramamiento de sangre alcanzara dimensiones catastróficas, habría cambiado el curso de la historia e impedido la devastación de la cultura y de la seguridad en sí misma de Europa.
Al fin y al cabo, Roosevelt murió siendo un estadista y conservacionista respetado, pero no fundó una escuela de pensamiento en política exterior. No tuvo ningún discípulo importante, ni entre los ciudadanos ni entre sus sucesores en la presidencia. Y Roosevelt no ganó las elecciones de 1912 porque se dividió el voto conservador con William Howard Taft, el presidente titular.
Probablemente era inevitable que el intento de Roosevelt de preservar su legado proponiéndose para un tercer mandato acabara con toda posibilidad de obtenerlo. La tradición importa porque no le está dada a las sociedades avanzar a través de la historia como si no tuvieran pasado y pudieran adoptar cualquier línea de acción. Pueden desviarse de la trayectoria previa de acción apenas dentro de un estrecho margen. Los grandes estadistas actúan en el límite exterior de ese margen. Si se quedan cortos, la sociedad se estanca. Si se exceden, pierden la capacidad de moldear la posteridad. Theodore Roosevelt estaba operando en el margen absoluto de las capacidades de su sociedad. Sin él, la política exterior estadounidense retornó a la visión de la ciudad que resplandece en la cima de la colina: no participación en, mucho menos dominación del, equilibrio geopolítico. No obstante, Estados Unidos paradójicamente desempeñó el papel de liderazgo que Roosevelt había vislumbrado, e incluso mientras él estaba vivo. Pero lo hizo a favor de principios que él denostaba y bajo la guía de un presidente al que despreciaba.
WOODROW WILSON: ESTADOS UNIDOS COMO LA CONCIENCIA DEL MUNDO
Victorioso en las elecciones de 1912 con apenas el 42 por ciento del voto popular y solo dos años después de haber pasado de los círculos académicos a la política nacional, Woodrow Wilson convirtió las ideas que Estados Unidos venía afirmando desde hacía tiempo en un programa operativo aplicable al mundo entero. El mundo se sintió en ocasiones inspirado, ocasionalmente confundido, pero siempre obligado a prestar atención, tanto por el poder de Estados Unidos, como por el alcance de la visión del presidente Wilson.
Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial, un conflicto que desencadenó el proceso que destruiría el sistema de estados europeo, no lo hizo sobre la base de la visión geopolítica de Theodore Roosevelt, sino bajo un estandarte de universalidad moral que no se veía en Europa desde las guerras religiosas combatidas tres centurias atrás. Esta nueva universalidad proclamada por el presidente estadounidense pretendía universalizar un sistema de gobierno que solo existía en los países del Atlántico Norte y, en la forma propiciada por Wilson, exclusivamente en Estados Unidos. Imbuido del sentido histórico de misión moral de su país, Wilson proclamó que este había intervenido no para restaurar el equilibrio europeo de poder, sino para «hacer un mundo seguro para la democracia»: en otras palabras, para basar el orden mundial en la compatibilidad de instituciones internas que reflejaran el ejemplo estadounidense. Aunque este concepto iba en contra de su tradición, los líderes europeos lo aceptaron como el precio que debían pagar a cambio de que Estados Unidos participara en la contienda.
Para imponer su visión de la paz, Wilson denunció un equilibrio de poder por cuya preservación sus nuevos aliados habían entrado originalmente en guerra. Rechazó los métodos diplomáticos establecidos (peyorativamente tildados de «diplomacia engañosa») por haber contribuido en grado sumo a causar el conflicto. En su lugar propuso, en una serie de discursos visionarios, un nuevo concepto de paz internacional basado en una mezcla de postulados estadounidenses tradicionales y una renovada insistencia en fomentarlos de manera global y definitiva. Desde entonces, este ha sido, con variaciones menores, el programa estadounidense para el orden mundial.
Como muchos líderes estadounidenses antes que él, Wilson afirmaba que una dispensa divina había hecho de Estados Unidos un tipo de nación diferente. «Como si», le dijo Wilson a los cadetes que se graduaban en West Point en 1916, «la Providencia de Dios hubiera mantenido un continente sin uso a la espera de que personas pacíficas que amaran la libertad y los derechos del hombre más que ninguna otra cosa llegaran a establecer una comunidad autónoma desinteresada».
Casi todos los antecesores de Wilson en la presidencia hubieran compartido esa creencia. Pero Wilson se diferenciaba de ellos en su afirmación de que un orden internacional basado en ella podía alcanzarse en lo que dura una vida humana, incluso una presidencia. John Quincy Adams había encomiado el compromiso especial estadounidense con el autogobierno y el juego limpio internacional, pero había advertido a sus compatriotas contra el deseo de imponer estas virtudes fuera del hemisferio occidental a otros pueblos de tendencias disímiles. La apuesta de Wilson era más elevada y tenía un objetivo más urgente. La Gran Guerra, le dijo al Congreso, sería «la guerra culminante y final por la libertad humana».
Cuando Wilson prestó juramento, pretendía que Estados Unidos permaneciera neutral en los asuntos internacionales, ofreciera sus servicios como mediador desinteresado y promoviera un sistema de arbitraje internacional destinado a impedir la guerra. Al asumir la presidencia en 1913, Woodrow Wilson había lanzado una «nueva diplomacia» autorizando a su secretario de Estado, William Jennings Bryan, a negociar un conjunto de tratados de arbitraje internacional. Los esfuerzos de Bryan produjeron treinta y tantos tratados de ese tipo en 1913 y 1914. En general, disponían que toda disputa insoluble fuera sometida a una comisión imparcial para ser investigada; no se recurriría a las armas hasta que se enviara una recomendación a las partes involucradas. Se establecería un período de «enfriamiento» en el que pudieran prevalecer las soluciones diplomáticas sobre las pasiones nacionalistas. No hay registros de que ninguno de estos tratados haya sido aplicado alguna vez a una situación concreta. En julio de 1914 Europa y buena parte del resto del mundo estaban en guerra.
Cuando en 1917 Wilson declaró que los graves desmanes de una de las partes (Alemania) había obligado a Estados Unidos a unirse a la guerra en «asociación» con los beligerantes del otro lado (Wilson declinó contemplar una «alianza»), sostuvo que los propósitos estadounidenses no eran particulares sino universales:
No tenemos fines egoístas que servir. No deseamos la conquista ni el dominio. No buscamos indemnizaciones ni compensación material por los sacrificios que haremos gratuitamente. No somos sino uno de los defensores de los derechos de la humanidad.
La premisa de la grandiosa estrategia de Wilson era que todos los pueblos del mundo estaban motivados por los mismos valores que Estados Unidos:
Estos son los principios estadounidenses, las políticas estadounidenses. No podríamos sostener otros. Y también son los principios y las políticas de los hombres y las mujeres que miran hacia delante en todas partes, de todas las naciones modernas, de todas las comunidades iluminadas.
Eran las maniobras de las autocracias, no alguna contradicción intrínseca entre intereses y aspiraciones nacionales diferentes, las que causaban el conflicto. Si todos los hechos se hicieran públicos y se ofreciera una opción a los pueblos, la gente de a pie optaría por la paz: una idea que también sostienen el filósofo Immanuel Kant (descrita antes) y los adalides contemporáneos de internet abierta. Como le dijera Wilson al Congreso en abril de 1917, cuando solicitó la declaración de guerra contra Alemania:
Las naciones autogobernadas no llenan de espías a los estados vecinos ni crean intrigas para provocar un estado crítico de las cosas que les brinde la oportunidad de atacar y conquistar. Tales designios solo pueden funcionar con éxito de manera encubierta y allí donde nadie tiene derecho a hacer preguntas. Planes astutamente pergeñados de engaño o agresión, llevados de generación en generación, solo pueden implementarse y mantenerse en secreto dentro de la privacidad de las cortes o tras las cuidadosamente guardadas confidencias de una clase poco numerosa y privilegiada. Por suerte, son imposibles allí donde manda la opinión pública e insiste en la plena información en lo concerniente a todos los asuntos de la nación.
El aspecto procedimental del equilibrio de poder, su neutralidad respecto del mérito moral de las partes contendientes, era por consiguiente tanto inmoral cuanto peligroso. La democracia no solo era la mejor forma de gobierno; era también la única garantía de la paz permanente. Así las cosas, la intervención estadounidense no solo apuntaba a desmantelar las ambiciones bélicas de Alemania, sino también, como explicara Wilson en un discurso posterior, a modificar el sistema de gobierno alemán. La meta no era primordialmente estratégica, porque la estrategia era una manifestación del modo de gobernar:
Lo peor que puede suceder en detrimento del pueblo alemán es que, si después de que la guerra termine continúa estando obligado a vivir bajo amos ambiciosos e intrigantes que perturban la paz del mundo, hombres o clases de hombres en quienes los otros pueblos del mundo no podrían confiar, será imposible admitirlo en la sociedad de naciones, que debe a partir de ahora garantizar la paz mundial.
De acuerdo con esta visión, cuando Alemania se declaró dispuesta a discutir un armisticio, Wilson se negó a negociar hasta que el káiser abdicara. La paz internacional requería «la destrucción de todo poder arbitrario en cualquier lugar que pueda separada, secretamente y por su sola decisión perturbar la paz del mundo; o, si no puede ser efectivamente destruido, al menos que sea reducido a la impotencia virtual». Era posible alcanzar un orden internacional pacífico, basado en reglas, pero dado que «no podía confiarse en que ningún gobierno autocrático le fuera fiel u observara sus mandatos», la paz requería que «primero se le demostrara a la autocracia la absoluta futilidad de sus reclamos de poder o liderazgo en el mundo moderno».
La difusión de la democracia, según Wilson, sería la consecuencia automática de la actuación del principio de autodeterminación. Desde el Congreso de Viena, las guerras habían terminado con un acuerdo para restaurar el equilibrio de poder mediante ajustes territoriales. El concepto de orden mundial de Wilson invocaba, en cambio, la «autodeterminación»: que a cada nación, definida por la unidad étnica y lingüística, se le diera un Estado. Wilson afirmaba que solo a través del autogobierno los pueblos podrían expresar su voluntad subyacente hacia la armonía internacional. Y una vez que hubieran alcanzado la independencia y la unidad nacional, argumentaba Wilson, ya no tendrían ningún incentivo para practicar políticas agresivas o egoístas. Los estadistas que siguieran el principio de autodeterminación no se «atreverían [...] a intentar ninguna de esas artimañas de egoísmo y contubernio que se practicaron en el Congreso de Viena», donde las élites que representaban a las grandes potencias rediseñaron las fronteras internacionales en secreto, favoreciendo el equilibrio sobre las aspiraciones populares. El mundo entraba ahora en
una era [...] que rechaza los estándares de egoísmo nacional que alguna vez gobernaron a los consejos de las naciones y exige que den paso a un nuevo orden de cosas en el que las únicas preguntas serán: «¿Es correcto?», «¿Es justo?», «¿Es en interés de la humanidad?».
Eran escasas las evidencias que respaldaban la premisa wilsoniana de que la opinión pública estaba más en armonía con «el interés de la humanidad» en su conjunto que los estadistas tradicionales a quienes Wilson castigaba. Todos los países europeos que habían entrado en la guerra de 1914 tenían instituciones representativas de variada influencia. (Los miembros del Parlamento alemán eran elegidos por sufragio universal.) En cada país la guerra fue recibida con entusiasmo universal sin ninguna clase de oposición, ni siquiera simbólica, en ninguno de los cuerpos electos. Después de la contienda, los pueblos de las democráticas Francia y Gran Bretaña exigieron una paz punitiva, ignorando su propia experiencia histórica de que jamás se había alcanzado ningún orden europeo estable sino a través de una reconciliación definitiva entre vencedores y vencidos. La moderación era más un atributo de los aristócratas que negociaron en el Congreso de Viena, aunque no fuera más que porque compartían valores y experiencias comunes. Los líderes formados en una política interna de equilibrar una multitud de grupos de presión estaban evidentemente más a tono con los humores del momento o con los dictados de la dignidad nacional que con los principios abstractos del bien de la humanidad.
El concepto de trascender la guerra dando un Estado a cada nación, por otra parte admirable como concepto general, se enfrentaba a dificultades análogas en la práctica. Irónicamente el retrazado del mapa europeo sobre el nuevo principio de autodeterminación nacional basado en la afinidad lingüística, principalmente por petición de Wilson, acrecentó las perspectivas geopolíticas de Alemania. Antes de la guerra Alemania estaba rodeada por tres grandes potencias (Francia, Rusia y Austria- Hungría) que impedían cualquier expansión territorial. Ahora tenía delante un conjunto de pequeños estados constituidos según el principio de autodeterminación: solo parcialmente aplicado porque en Europa Oriental y los Balcanes las nacionalidades estaban tan revueltas que cada nuevo Estado incluía otras nacionalidades, conjugando la debilidad estratégica con la vulnerabilidad ideológica. En el flanco oriental del centro de poder desafectado de Europa ya no había grandes masas —que el Congreso de Viena había calificado de esenciales para retener a Francia, el entonces agresor—, sino, como admitiera con remordimiento el primer ministro británico Lloyd George, «un número de pequeños estados, muchos de ellos formados por personas que jamás habrían tenido previamente un gobierno estable propio, pero que comprendían grandes masas de alemanes que reclamaban la reunificación con su tierra natal».
La realización de la visión de Wilson sería fomentada por la creación de nuevas instituciones y prácticas nacionales destinadas a posibilitar una resolución pacífica de las disputas. La Sociedad de Naciones reemplazaría al anterior concierto de potencias. Abjurando del tradicional concepto de equilibrio entre intereses rivales, los miembros de la Sociedad pondrían en práctica «no un equilibrio de poder, sino una comunidad de poder; no rivalidades organizadas, sino una paz común organizada». Era comprensible que después de una guerra que había sido causada por la confrontación de dos rígidos sistemas de alianzas, los estadistas buscaran una alternativa mejor. Pero la «comunidad de poder» de que hablaba Wilson reemplazó la rigidez con la impredecibilidad.
Cuando Wilson hablaba de comunidad de poder, aludía a un nuevo concepto que luego se conocería como «seguridad colectiva». En la política internacional tradicional, los estados con intereses convergentes o aprensiones similares podían atribuirse un papel especial para garantizar la paz y formar una alianza: como habían hecho, por ejemplo, tras la derrota de Napoleón. Estos acuerdos siempre se establecían para afrontar amenazas estratégicas específicas, explícitas o implícitas: por ejemplo, una Francia revanchista después del Congreso de Viena. La Sociedad de Naciones, en cambio, fue fundada sobre un principio moral: la oposición universal a la agresión militar como tal, cualquiera que fuese su origen, su objetivo o su proclamada justificación. No apuntaba a un tema específico, sino a la violación de las normas. Dado que la definición de las normas ha demostrado estar sujeta a interpretaciones divergentes, la operación de la seguridad colectiva es, en ese sentido, impredecible.
Todos los estados, en el concepto de la Sociedad de Naciones, se comprometerían en la resolución pacífica de las disputas y se subordinarían a la aplicación neutral de un conjunto compartido de reglas de buena conducta. Si los estados diferían en su visión de sus derechos o deberes, someterían sus reclamaciones al arbitraje de una comisión de partes desinteresadas. Si un país violaba este principio y empleaba la fuerza para imponer sus exigencias, sería tildado de agresor. Los miembros de la Liga se unirían entonces para oponerse a la parte beligerante que había violado la paz general. Las alianzas, los «intereses separados», los acuerdos secretos o los «complots de círculos internos» no estarían permitidos dentro de la Liga, porque obstruirían la aplicación neutral de las reglas del sistema. En cambio, el orden internacional sería refundado sobre «pactos abiertos de paz, a los que llegaría abiertamente».
La distinción que hizo Wilson entre alianzas y seguridad colectiva, el elemento clave del sistema de la Sociedad de Naciones, fue crucial respecto a los dilemas que desde entonces se han planteado. Una alianza es un acuerdo sobre hechos o expectativas específicas. Crea una obligación formal de actuar en una manera precisa en circunstancias definidas. Postula una obligación estratégica que debe ser cumplida de una manera acordada. Surge de la conciencia de los intereses compartidos y cuanto más convergentes son esos intereses, más sólida será la alianza. La seguridad colectiva, en contraste, es un constructo legal que se ocupa de una contingencia no específica. No define obligaciones particulares, excepto alguna clase de acción conjunta cuando son violadas las reglas del orden internacional pacífico. En la práctica, la acción que hay que realizar debe ser negociada caso por caso.
Las alianzas surgen de la conciencia de un interés común definido e identificado por anticipado. La seguridad colectiva se proclama opuesta a cualquier conducta agresiva en cualquier lugar dentro de la jurisdicción de los estados participantes que, en la propuesta Sociedad de Naciones, afectaba a todos los estados reconocidos. En caso de una violación, esa clase de sistema de seguridad colectiva debe depurar su propósito común a partir del hecho y fuera de los variegados intereses internacionales. Pero la experiencia histórica contradice la idea de que en tales situaciones los países identificarán de manera idéntica las violaciones de la paz y estarán dispuestos a actuar en común contra ellas. Desde Wilson hasta el presente, en la Sociedad de Naciones o en su sucesora, la ONU, las únicas acciones militares que pueden ser clasificadas como seguridad colectiva en un sentido conceptual han sido la guerra de Corea y la primera guerra de Irak, y en ambos casos ocurrió así porque Estados Unidos había dejado claro que actuaría unilateralmente si fuera necesario (de hecho, en ambos casos inició despliegues militares antes de que la ONU expresara su decisión formal). Más que inspirar una resolución estadounidense, la decisión de la ONU la ratificó. El compromiso de apoyar a Estados Unidos fue más un medio de ganar influencia sobre las acciones estadounidenses ya emprendidas que la expresión de un consenso moral.
El sistema de equilibrio de poder quedó destruido con el estallido de la Primera Guerra Mundial porque las alianzas que generó no tenían flexibilidad y porque fue indiscriminadamente aplicado a cuestiones periféricas, exacerbando de este modo todos los conflictos. El sistema de seguridad colectiva generó el defecto contrario cuando hubo de enfrentarse a los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. La Sociedad de Naciones fue impotente frente al desmembramiento de Checoslovaquia, el ataque italiano contra Abisinia, la derogación alemana del Tratado de Locarno y la invasión japonesa de China. Su definición de la agresión era tan vaga, su renuencia a adoptar una acción colectiva tan profunda, que resultó inoperante incluso frente a amenazas flagrantes a la paz. La seguridad colectiva había revelado repetidamente ser inviable en las situaciones que más seriamente amenazaban la paz y la seguridad internacionales. (Por ejemplo, durante la guerra de 1973 en Oriente Próximo el Consejo de Seguridad de la ONU no se reunió, por acuerdo entre los miembros permanentes, hasta que se negoció el alto el fuego entre Washington y Moscú.)
No obstante, el legado de Wilson ha configurado de tal manera el pensamiento estadounidense que los líderes de ese país tienden a fusionar la seguridad colectiva con las alianzas. Para explicar el naciente sistema de la Alianza del Atlántico después de la Segunda Guerra Mundial a un Congreso cauteloso, los portavoces de la presidencia insistían en describir la alianza de la OTAN como la simple puesta en práctica de la doctrina de seguridad colectiva. Elevaron al Comité de Relaciones Exteriores del Senado un informe que reconstruía la diferencia entre las alianzas históricas y el tratado de la OTAN, que dejaba en claro que esta no se preocupaba por la defensa territorial (seguramente toda una primicia para los aliados europeos de Estados Unidos). Y llegaba a la conclusión de que el Tratado del Atlántico Norte «no está dirigido contra nadie; está dirigido exclusivamente contra la agresión. No quiere influir sobre ningún cambiante "equilibrio de poder" sino fortalecer el "equilibrio de principios"». (Podemos imaginar el brillo en los ojos del secretario de Estado Dean Acheson —que como sagaz estudioso de la historia, estaba curado de espanto— cuando presentó un tratado que pretendía disimular las debilidades de la doctrina de seguridad colectiva ante el Congreso para poder ponerla en práctica.)
Ya retirado, Theodore Roosevelt deploró los intentos de Wilson de distanciarse del conflicto en Europa al comienzo de la Primera Guerra Mundial. Desde su posición cuestionó en su momento las reclamaciones hechas en nombre de la Sociedad de Naciones. Tras la declaración del armisticio en noviembre de 1918, Roosevelt escribió:
Estoy a favor de esa Liga siempre y cuando no esperemos demasiado de ella. [...] No estoy dispuesto a hacer el papel que incluso el propio Esopo convirtió en motivo de burla cuando escribió cómo los lobos y las ovejas se reunieron para pactar la paz, y cómo las ovejas, para mostrar su buena fe, echaron a los perros pastores y fueron en consecuencia comidas por los lobos.
El banco de pruebas de la filosofía de Wilson nunca ha sido si el mundo finalmente se las ingenió para salvaguardar la paz a través de reglas lo suficientemente detalladas y acordadas por una amplia base de signatarios. La cuestión esencial ha sido qué hacer cuando estas reglas eran violadas o, peor aún, manipuladas hacia fines contrarios a su espíritu. Si el orden internacional era un sistema legal que operaba ante el jurado de la opinión pública, ¿qué pasaría si un agresor decidía entrar en conflicto por un tema que los ciudadanos democráticos consideraban demasiado oscuro para justificar su intervención: por ejemplo una disputa limítrofe entre las colonias italianas al este de África y el independiente Imperio de Abisinia? Si ambas partes violaban la prohibición de usar la fuerza y, a resultas de ello, la comunidad internacional interrumpía el abastecimiento de armas a ambas, esto redundaría casi siempre en la prevalencia del más fuerte. Si una de las partes se retiraba «legalmente» del mecanismo de orden internacional pacífico y se declaraba libre de sus restricciones —como ocurrió con las retiradas de Alemania, Japón e Italia de la Sociedad de Naciones, el Tratado Naval de Washington en 1922 y el Pacto Kellogg-Briand en 1928, o en nuestros días con el desafío al Tratado de No Proliferación Nuclear por los países que se dotan de armamento nuclear—, ¿las potencias defensoras del statu quo estaban autorizadas a usar la fuerza para castigar el desafío o debían intentar coaccionar a la potencia renegada para que volviera al sistema? ¿O simplemente ignorar el desafío? ¿Y un posible curso de cesión no significaría recompensar el desafío? Sobre todo, ¿los resultados «legales» invariablemente serían resistidos porque violaban otros principios de equilibrio militar o político: por ejemplo, la popularmente ratificada «autodeterminación» de Austria y las comunidades germanohablantes de la República Checoeslovaca de fusionarse con la Alemania nazi en 1938, o la invención japonesa de un supuestamente autodeterminado Manchukuo («País Manchú) en 1932 en un territorio tomado al noreste de China? Las reglas y los principios ¿eran ellos mismos el orden internacional, o eran el andamiaje de una estructura geopolítica pasible, en realidad necesitada, de una gestión más sofisticada?
La «vieja diplomacia» había procurado contrapesar los intereses de estados rivales y las pasiones de nacionalismos antagónicos en un equilibrio de fuerzas en liza. Con ese espíritu había traído a Francia dentro del orden europeo tras la derrota de Napoleón, invitándola a participar en el Congreso de Viena y al mismo tiempo asegurándose de que estuviera rodeada de grandes masas que contuvieran cualquier tentación futura de engrandecimiento. Para la nueva diplomacia, que prometía reordenar los asuntos internacionales sobre la base de principios morales y no estratégicos, esta clase de cálculos no eran permisibles.
Esto dejó a los estadistas de 1919 en una posición precaria. Alemania no fue invitada a la conferencia de paz y en el tratado resultante se la trató como el único agresor en la guerra, atribuyéndole toda la carga financiera y moral del conflicto. Al este de Alemania, sin embargo, los estadistas de Versalles luchaban por mediar entre los múltiples pueblos que reclamaban su derecho a autodeterminarse en los mismos territorios. Esto colocó un conjunto de estados débiles y étnicamente fragmentados entre dos grandes potencias virtuales: Alemania y Rusia. En cualquier caso, eran demasiadas naciones para lograr una independencia segura y realista para todas; en cambio, se inició la vacilante tarea de redactar los derechos de las minorías. La naciente Unión Soviética, tampoco representada en Versalles, fue declarada hostil pero no destruida por una abortada intervención Aliada en el norte de Rusia, y posteriormente aislada. Y para coronar estas limitaciones, el Senado estadounidense rechazó el ingreso de Estados Unidos en la Sociedad de Naciones, para gran decepción de Wilson.
En los años transcurridos desde la presidencia de Wilson, sus fallos han sido achacados no a defectos de su concepción de las relaciones internacionales, sino a las circunstancias contingentes — un Congreso aislacionista, cuyas reservas Wilson poco se esforzó en considerar o mitigar— o al derrame cerebral que lo debilitó durante su gira nacional en busca de apoyo a la Sociedad de Naciones.
Por muy trágicos que hayan sido estos acontecimientos, cabe decir que el fracaso de la visión de Wilson no fue fruto de un compromiso insuficiente del país con el wilsonianismo. Los sucesores de Wilson trataron de poner en marcha su programa visionario a través de otros medios complementarios y esencialmente wilsonianos. En las décadas de 1920 y 1930, Estados Unidos y sus socios democráticos se comprometieron a desplegar una diplomacia de desarme y arbitraje pacífico. En la Conferencia Naval de Washington de 1921-1922, Estados Unidos intentó prevenir una carrera armamentista ofreciéndose a desmantelar treinta embarcaciones navales para establecer un límite proporcional a las flotas estadounidense, británica, francesa, italiana y japonesa. En 1928 el secretario de Estado de Calvin Coolidge, Frank Kellogg, promovió el Pacto Kellogg-Briand, cuyo propósito era proscribir la guerra por completo como «un instrumento de política nacional»; los signatarios, entre los que estaban la inmensa mayoría de los estados independientes del mundo, todos los beligerantes de la Primera Guerra Mundial y todas las futuras potencias asiáticas, prometieron arbitrar pacíficamente «todas las disputas o conflictos de cualquier naturaleza y de cualquier origen, que puedan surgir entre ellos». No ha sobrevivido ningún elemento significativo de estas iniciativas.
Y no obstante Woodrow Wilson, cuya carrera antes parece materia para una tragedia de Shakespeare que para un manual de política exterior, había tocado una cuerda esencial del alma estadounidense. Aunque lejos de ser la figura de la política internacional estadounidense más geopolíticamente astuta o diplomáticamente hábil del siglo XX, siempre ocupa un lugar destacado entre los «grandes» presidentes estadounidenses en las encuestas contemporáneas. El hecho de que incluso Richard Nixon, cuya política exterior encarnaba la mayoría de los preceptos de Theodore Roosevelt, se considerara discípulo del internacionalismo de Woodrow Wilson y colgara un retrato suyo en la sala del gabinete da una medida del triunfo intelectual de Wilson.
La grandeza última de Woodrow Wilson puede medirse por el grado en que enmarcó la tradición estadounidense de excepcionalismo dentro de una visión que superaba sus defectos. Ha sido venerado como un profeta, y Estados Unidos se siente obligado a aspirar a su visión. Cada vez que Estados Unidos ha sido puesto a prueba por una crisis o un conflicto —en la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría y las revueltas del mundo islámico en nuestra época —, ha retornado de algún modo u otro a la visión de Woodrow Wilson de un orden mundial que asegure la paz a través de la democracia, la diplomacia transparente y la elaboración de reglas y principios compartidos.
La genialidad de esta visión ha sido su habilidad para poner al idealismo estadounidense al servicio de grandes empresas de política exterior en pro de la paz, los derechos humanos y la resolución cooperativa de los problemas, e imbuir al ejercicio del poder estadounidense de la esperanza de un mundo mejor y más pacífico. Su influencia ha sido en gran medida responsable de la difusión del gobierno participativo en todo el mundo durante el siglo pasado y de la extraordinaria convicción y optimismo que Estados Unidos ha impreso a su compromiso con los asuntos mundiales. La tragedia de la filosofía wilsoniana es haber legado al poder decisivo del siglo XX una elevada doctrina de política exterior ajena a toda noción de historia o geopolítica.
FRANKLIN ROOSEVELT Y EL NUEVO ORDEN MUNDIAL
Los principios de Wilson eran tan dominantes, y estaban tan profundamente relacionados con la percepción que Estados Unidos tenía de sí mismo que, cuando dos décadas después volvió a surgir el tema del orden mundial, el fracaso del período de entreguerras no obstaculizó su retorno triunfal. En medio de otra guerra mundial, Estados Unidos se embarcó una vez más en el desafío de construir un nuevo orden mundial basado esencialmente en los principios wilsonianos.
Cuando Franklin Delano Roosevelt (primo de Theodore Roosevelt y para entonces un presidente en su histórico tercer mandato) y Winston Churchill se encontraron por primera vez como líderes en Terranova a bordo del HMS Prince of Wales en agosto de 1941, expresaron lo que describieron como su visión conjunta en una Carta Atlántica de ocho «principios comunes», los cuales habría suscrito Wilson, mientras que ningún primer ministro británico anterior se habría sentido cómodo ante ellos. Incluían «el derecho de los pueblos a elegir la forma de gobierno bajo la cual vivirán», el fin de las anexiones territoriales contra la voluntad de las poblaciones subyugadas, ser «libres del miedo y la necesidad» y un programa de desarme internacional que precedería al eventual «abandono del uso de la fuerza» y «el establecimiento de un sistema más amplio y permanente de seguridad general». No todos estos principios —especialmente el que atañe a la descolonización- habían sido propuestos por Winston Churchill, y tampoco los habría aceptado de no haber pensado que era esencial para lograr una asociación con Estados Unidos que era la mejor, e incluso la única, esperanza que podía albergar Gran Bretaña de evitar la derrota.
Roosevelt fue incluso un poco más allá que Wilson al formular sus ideas sobre los fundamentos de la paz internacional. Al provenir del mundo académico, Wilson había confiado en construir un orden internacional esencialmente basado en principios filosóficos. Salido de la vorágine manipuladora de la política estadounidense, Roosevelt depositaba casi toda su confianza en el manejo de las personalidades.
Roosevelt expresó así la convicción de que el nuevo orden internacional se construiría sobre la base de la confianza personal:
La clase de orden mundial que nosotros, las naciones amantes de la paz, debemos alcanzar, debe depender esencialmente de las relaciones humanas amistosas, del conocimiento, de la tolerancia, de la sinceridad, la buena voluntad y la buena fe.
Roosevelt retomó el tema en su cuarto discurso inaugural, en 1945:
Hemos aprendido la simple verdad, como dijo Emerson, de que «la única manera de tener un amigo es siéndolo». No obtendremos la paz duradera si la buscamos con suspicacia y desconfianza o con miedo.
Cuando Roosevelt trató con Stalin durante la guerra puso en práctica estas convicciones. Frente a la evidencia del récord de acuerdos violados por la Unión Soviética y la hostilidad antioccidental se dice que Roosevelt le aseguró al ex embajador de Estados Unidos en Moscú William C. Bullitt:
Bill, no discuto tus hechos; son acertados. No discuto la lógica de tu razonamiento. Solo tengo la corazonada de que Stalin no es esa clase de hombre. [...] Creo que si le doy todo lo que tengo posibilidad de darle y no le pido nada a cambio, nobleza obliga, él no intentará anexionarse nada y trabajará por un mundo de democracia y paz.
Durante el primer encuentro de los dos líderes en Teherán, convocados para la reunión cumbre de 1943, la conducta de Roosevelt fue acorde con sus declaraciones. Apenas llegar, el líder soviético le advirtió a Roosevelt que la inteligencia de su país había descubierto un complot nazi que amenazaba la seguridad del presidente y le ofreció hospitalidad en el complejo soviético fortificado, arguyendo que la embajada estadounidense era menos segura y estaba demasiado lejos del lugar donde se realizaría la cumbre. Roosevelt aceptó el ofrecimiento soviético y rechazó alojarse en la cercana embajada británica para evitar la impresión de que los líderes anglosajones fuesen aliados contra Stalin. En reuniones posteriores con Stalin, Roosevelt provocaba ostensiblemente a Churchill y por lo general buscaba dar una impresión de disociación con el dirigente británico de los tiempos de guerra.
El desafío inmediato era definir un concepto de paz. ¿Qué principios debían guiar las relaciones de las potencias mundiales? ¿Cómo podía contribuir Estados Unidos a diseñar y garantizar un orden internacional? ¿Habría que conciliar o que enfrentarse con la Unión Soviética? Y si estas tareas se llevaban a cabo con éxito, ¿qué clase de mundo resultaría de ello? ¿La paz sería un documento o un proceso?
El desafío geopolítico en 1945 era tan complejo como cualquier otro a que se hubiera enfrentado un presidente de Estados Unidos. Incluso arrasada por la guerra, la Unión Soviética ponía dos obstáculos a la construcción de un orden internacional de posguerra. Su tamaño y el alcance de sus conquistas habían roto el equilibrio de poder en Europa. Y su ímpetu ideológico desafiaba la legitimidad de cualquier estructura institucional occidental: rechazando todas las instituciones existentes por considerarlas formas de explotación ilegítimas, el comunismo había llamado a la revolución mundial para derrocar a las clases gobernantes y devolver el poder a lo que Karl Marx había llamado los «trabajadores del mundo».
Cuando en la década de 1920 la mayoría de la primera oleada de sublevaciones comunistas en Europa fue aplastada o se extinguió por falta de apoyo del sagrado proletariado, Stalin, implacable y despiadado, promulgó la doctrina de consolidar «el socialismo en el país». Eliminó a todos los otros líderes revolucionarios originales en una década de purgas y desplegó una fuerza de trabajo mayormente forzado para construir la capacidad industrial de Rusia. Con la intención de desviar la tormenta nazi hacia el oeste, en 1939 firmó un pacto de neutralidad con Hitler que dividía el norte y el este de Europa en esferas de influencia soviética y alemana. Cuando Hitler aun así invadió Rusia en 1941, Stalin sacó al nacionalismo ruso de su confinamiento ideológico y declaró la Gran Guerra Patriótica, dotando a la ideología comunista de un oportunista llamamiento al sentimiento imperial ruso. Por primera vez bajo la égida comunista, Stalin evocó el alma rusa que había dado origen al Estado ruso y lo había defendido a través de los siglos de las tiranías internas y las invasiones y saqueos extranjeros.
La victoria puso al mundo frente a un desafío ruso análogo al del final de las guerras napoleónicas, solo que más agudo. ¿Cómo reaccionaría este gigante herido —habiendo perdido al menos veinte millones de vidas y con el tercio occidental de su inmenso territorio devastado— ante el vacío que se abría frente a él? Un poco de atención a las declaraciones de Stalin podría haber proporcionado una respuesta más certera, pero dada la ilusión convencional de los tiempos de guerra, que Stalin había cultivado cuidadosamente, la única respuesta era que estaba moderando a los ideólogos comunistas, en vez de instigándolos.
La estrategia global de Stalin era compleja. Estaba convencido de que el sistema capitalista inevitablemente producía enfrentamientos bélicos; de lo cual se desprendía que el fin de la Segunda Guerra Mundial sería, en el mejor de los casos, un armisticio. Pensaba que Hitler era un representante sui generis del sistema capitalista, no una aberración del mismo. Los estados capitalistas siguieron siendo adversarios después de la derrota de Hitler, independientemente de lo que dijeran o incluso pensaran sus líderes. Como dijo burlándose de los líderes británicos y franceses de los años veinte:
Hablan de pacifismo; hablan de la paz entre los estados europeos. Briand y Chamberlain se abrazan. [...] Todo esto es un sinsentido. Por la historia europea sabemos que cada vez que se firma un tratado que propone un nuevo acuerdo de fuerzas para nuevas guerras se dice que se ha firmado un tratado de paz [...] [aunque] se lo firmó con el propósito de crear nuevos elementos para la próxima guerra.
En la visión de mundo de Stalin, las decisiones se tomaban por factores objetivos, no por relaciones personales. Así, la buena voluntad de las alianzas bélicas era «subjetiva» y dependía de las nuevas circunstancias de victoria. La meta de la estrategia soviética sería lograr la máxima seguridad en vista de la confrontación inevitable. Esto era sinónimo de empujar las fronteras de seguridad de Rusia lo más al oeste posible y debilitar a los países allende esas fronteras de seguridad a través de acciones de partidos comunistas y operaciones encubiertas.
En el transcurso de la guerra, los líderes occidentales reconocieron esta clase de valoraciones: Churchill porque necesitaba estar a la altura de Estados Unidos; Roosevelt porque proponía un «plan magistral» para garantizar una paz justa y duradera, que era en efecto una reversión de lo que había sido el orden europeo tradicional: no consentiría ni un equilibrio de poder ni una restauración de los imperios. Su programa público requería reglas para la resolución pacífica de las disputas y esfuerzos paralelos de las mayores potencias, los llamados Cuatro Policías: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña y China. Se esperaba especialmente que los dos primeros tomaran la delantera en impedir las violaciones de la paz.
Charles Bohlen, por entonces un joven funcionario diplomático que trabajaba como traductor del ruso para Roosevelt y luego fue el artífice de las políticas de relacionamiento estadounidenses durante la Guerra Fría, criticaba la «convicción típicamente estadounidense [de Roosevelt] de que el otro [Stalin] es "un buen tío" que responderá de manera apropiada y decente si uno lo trata bien»:
Él [Roosevelt] pensaba que Stalin en cierto modo veía el mundo bajo la misma luz que él, y que la hostilidad y la desconfianza de Stalin [...] se debían a la falta de consideración que la Unión Soviética había sufrido a manos de otros países durante años después de la revolución. Lo que no entendía era que la enemistad de Stalin estaba fundamentada en profundas convicciones ideológicas.
Según otra teoría, Roosevelt, que había demostrado sutileza en su manera casi siempre sin escrúpulos de llevar al pueblo estadounidense esencialmente neutral hacia una guerra que pocos contemporáneos consideraban necesaria, no podía dejarse engañar ni siquiera por un líder tan artero como Stalin. De acuerdo con esta interpretación, Roosevelt estaba tomándose su tiempo y le seguía la corriente al líder soviético para evitar que hiciera un trato con Hitler. Debe haber sabido, o pronto se habría dado por enterado, que la visión soviética del orden mundial era la antítesis de la estadounidense; que las invocaciones de democracia y autodeterminación que servirían para enardecer a la opinión pública estadounidense serían inaceptables en Moscú. Una vez obtenida la rendición incondicional de Alemania y demostrada la intransigencia soviética, según esta perspectiva, Roosevelt habría reclutado a las democracias con la misma determinación que había mostrado para oponerse a Hitler.
Los grandes líderes a menudo encarnan grandes ambigüedades. Cuando el presidente John F. Kennedy fue asesinado, ¿estaba a punto de ampliar la intervención estadounidense en Vietnam o de retirarse de él? En líneas generales, sus críticos no acusan a Roosevelt de ingenuidad. Probablemente la respuesta es que Roosevelt, como su pueblo, era ambivalente respecto de los dos bandos del orden internacional. Anhelaba una paz basada en la legitimidad, es decir, en la confianza entre los individuos, el respeto por la ley internacional, los objetivos humanitarios y la buena voluntad. Pero frente a la insistencia soviética de un planteamiento basado en el poder, probablemente habría vuelto hacia el lado maquiavélico que lo había llevado al liderazgo y convertido en la figura dominante de su época. El interrogante por el equilibrio que habría logrado fue zanjado por su muerte, acaecida en el cuarto mes de su cuarto mandato presidencial, antes de que pudiera completar su designio respecto de la Unión Soviética. Harry S. Truman, excluido por Roosevelt de cualquier toma de decisiones, fue súbitamente catapultado a cumplir ese rol.
8
Estados Unidos. Una superpotencia ambivalente
Los doce presidentes de posguerra han reivindicado apasionadamente el papel excepcional de Estados Unidos en el mundo. Todos han postulado, con carácter de axioma, que el país está embarcado en una desinteresada lucha por la resolución de los conflictos y la igualdad de todas las naciones, cuya medida de éxito definitivo será la paz mundial y la armonía universal.
Todos los presidentes de ambos partidos políticos han proclamado la aplicabilidad de los principios estadounidenses al mundo entero, siendo tal vez su expresión más elocuente (aunque bajo ningún concepto única) el discurso inaugural del presidente John F. Kennedy del 20 de enero de 1961. Kennedy llamó a su país a «pagar cualquier precio, soportar cualquier carga, afrontar cualquier rigor, apoyar a cualquier amigo, oponerse a cualquier enemigo para asegurar la supervivencia y el triunfo de la libertad». No estableció distinción alguna entre amenazas; no estableció prioridades para el compromiso estadounidense. Rechazó específicamente los cálculos cambiantes del tradicional equilibrio de poder. Lo que pedía era una «nueva empresa»: «No un equilibrio de poder, sino un nuevo mundo de ley». Sería una «alianza grande y global» contra «los enemigos comunes de la humanidad». Lo que para otros países hubiera sido un mero floreo retórico ha sido presentado, en el debate estadounidense, como un modelo específico para la acción global. En un discurso ante la Asamblea General de la ONU un mes después del asesinato del presidente Kennedy, Lyndon Johnson afirmó el mismo compromiso global incondicional:
Cualquier hombre y cualquier nación que busquen la paz, y odien la guerra, y estén dispuestos a enfrentarse a la lucha por el bien contra el hambre y la enfermedad y la miseria, tendrá a Estados Unidos de América de su lado, dispuesto a caminar con ellos, a dar con ellos cada paso del camino. Esa sensación de responsabilidad por el orden mundial y de lo indispensable del poder estadounidense, apuntalada por un consenso que fundamentaba el universalismo moral de los líderes en la dedicación del pueblo estadounidense a la libertad y la democracia, condujo a los extraordinarios logros del período de la Guerra Fría y de años sucesivos. Estados Unidos ayudó a reconstruir las devastadas economías europeas, creó la Alianza del Atlántico y forjó una red de seguridad global y de colaboraciones económicas. Pasó de aislar a China a una política de cooperación con ella. Diseñó un sistema mundial de comercio abierto que ha generado productividad y prosperidad, y estuvo (durante todo el siglo pasado) a la vanguardia de casi todas las revoluciones tecnológicas del período. Apoyó el gobierno participativo en países amigos y adversarios por igual; desempeñó el liderazgo en la articulación de los nuevos principios humanitarios y, desde 1945, ha derramado sangre estadounidense en cinco guerras y en varias otras ocasiones para defenderlos en rincones remotos del mundo. Ningún otro país habría tenido el idealismo y los recursos para afrontar semejante espectro de desafíos, y tampoco la capacidad de salir victorioso en muchos de ellos. El idealismo y el excepcionalismo estadounidenses fueron las fuerzas impulsoras de la construcción de un nuevo orden internacional.
[…]
Índice
Orden mundial
Introducción. La cuestión del orden mundial
1. Europa: el orden internacional pluralista
2. El sistema europeo de equilibrio de poder y su fin
3. El islamismo y Oriente Próximo: un mundo en desorden
4. Estados Unidos e Irán: dos enfoques del orden
5. La multiplicidad de Asia
6. Hacia un orden asiático: ¿confrontación o asociación?
7. «Actuar por toda la humanidad»: Estados Unidos y su concepto de orden
8. Estados Unidos: una superpotencia ambivalente
9. Tecnología, equilibrio y conciencia humana
Conclusión. ¿Orden mundial en nuestra época?
Agradecimientos
Notas
Sobre este libro
Sobre el autor
Henry Kissinger, Orden mundial. Reflexiones sobre el carácter de los países y el curso de la historia, trad. de Teresa Arijón, Debate, México, 2016, 429 págs.
