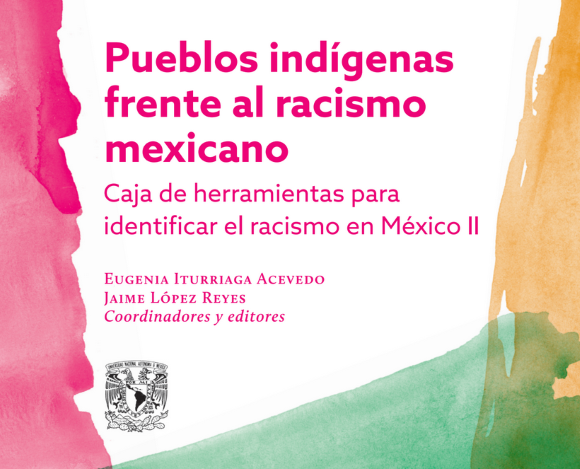2023 ¿Y tú qué haces aquí?: color de piel y racismo en la clase alta mexicana. Eugenia Iturriaga Acevedo.
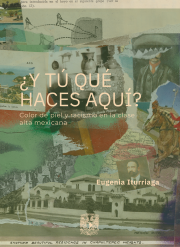 Introducción
Introducción
Recordemos que en una narración lo importante no son los hechos, sino el efecto de esos hechos. Narrar es, ante todo, construir el efecto que los acontecimientos producen. Ricardo Piglia
La antropología mexicana nace como disciplina científica a mediados del siglo XIX. Mientras que los antropólogos europeos y norteamericanos se enfocaban en conocer formas de vida distantes de Occidente, los antropólogos mexicanos querían estudiar la Otredad al interior de su propio país: los pueblos indígenas. Así, la antropología mexicana no solo brindó conocimiento sobre el pasado prehispánico para construir una historia nacional que diera identidad al mexicano y diferenciara a México del resto de las naciones, sino también buscó incidir en políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas. Al llegar el siglo XX, antes y después de la Revolución, los antropólogos mexicanos se enfocaron en dos cuestiones: por un lado, en seguir haciendo un catálogo de las diversas culturas y pueblos indígenas del país y, por otro, en formular políticas públicas para la integración de la población indígena a la nación. Carlos Basauri dedicó años de trabajo a realizar etnografías orientadas a la clasificación de los distintos pueblos indígenas de México. Leopoldo Batres clasificó a varios pueblos indígenas tomando en cuenta los caracteres exteriores, anatómicos, fisiológicos y patológicos (Suárez, 1987). Alfonso Caso, Julio de la Fuente y Gonzalo Aguirre Beltrán –desde el Instituto Nacional Indigenista, creado en 1948– formularon políticas públicas de integración para los pueblos indígenas. Así, durante la primera mitad del siglo XX la antropología mexicana se enfocó principalmente al estudio de los pueblos indígenas y de su integración a la nación.
Hacia finales de los años sesenta del siglo XX, una nueva generación de antropólogos lanzó una fuerte crítica a la relación que la antropología mexicana había guardado con el Estado. México había dejado de ser un país rural y la mayoría de la población se concentraba en las principales ciudades. La industria había crecido y con ella también los cinturones de miseria en los grandes centros urbanos. A la par de aquella modernización también hubo un proceso de proletarización del campesinado. Los temas de investigación de los antropólogos mexicanos se diversificaron y nuevos actores sociales aparecieron. Las etnografías tuvieron lugar en nuevos espacios y el mundo urbano abrió la puerta a distintas reflexiones. Los pueblos indígenas dejaron de ser el principal foco de la antropología y, como lo muestra la vasta producción antropológica mexicana, la atención se siguió centrando en los grupos subalternos.
En México son pocas las etnografías que se han realizado sobre la clase alta o los sectores dominantes. Esto se puede deber a que el trabajo antropológico es un conocimiento situado que requiere relaciones cara a cara. Los integrantes de las clases altas se mueven en espacios restringidos y de difícil acceso, por lo que escudriñar en su mundo implica todo un reto para quienes practicamos la antropología. Las pioneras en estudiar –con un enfoque antropológico y etnográfico– a grupos privilegiados mexicanos fueron Larissa Lomnitz y Marisol Pérez Lizaur. En 1987 publicaron A Mexican Elite Family, 1820-1980. Kinship, Class Culture. Este libro, traducido al español en 1993, hace la reconstrucción histórica y etnográfica de la familia Gómez, una familia de clase alta y parte de la élite empresarial mexicana. Las autoras dan cuenta, a través del análisis de tres generaciones, de las estrategias, la vida cotidiana y los rituales que dan identidad a este grupo social. En 1994, Luis Ramírez Carrillo publicó Secretos de familia. Libaneses y élites empresariales en Yucatán, en el que analiza la migración libanesa que llegó a la península de Yucatán a finales del siglo XIX y sus descendientes. Esta etnografía, hace tanto una reconstrucción histórica, como entrevistas a miembros de la comunidad libanesa. Además, da cuenta de cómo a través de la endogamia y redes de apoyo, este grupo se fue consolidando en una élite empresarial muy poderosa, tanto en el terreno económico como en el político. En 2004, Hugo Nutini publicó The Mexican aristocracy. An expressive ethnography 1910-2000, un trabajo que analiza la aristocracia del centro de México. En su obra, Nutini echa mano de entrevistas que realizó a lo largo de 25 años de trabajo de campo. Con ellas, busca dar cuenta del imago mundi de este grupo social. En 2016 publiqué Las élites de la ciudad blanca. Discursos racistas sobre la otredad, obra en la que mostré algunos de los mecanismos mediante los cuales se construye y opera el racismo hacia la población maya en la ciudad de Mérida, Yucatán. Por último, en 2019, Hugo Cerón-Anaya publicó Privilege at Play: Class, Race, Gender and Golf in Mexico, una etnografía que habla sobre el privilegio de la clase alta mexicana. Al adentrarse en el mundo del golf, Cerón busca explorar de forma crítica las dinámicas de dominación y subordinación que se articulan en espacios privilegiados. Hasta hoy, estas son las cinco etnografías que se han realizado sobre las élites económicas y la clase alta mexicana.
I
En los últimos años se empezó a visibilizar el racismo que afecta a la mayoría de la población: las personas morenas. Se comenzó a cuestionar el papel que tenía el color de piel en las relaciones sociales que se establecían en México. La discusión salió de la academia e inició un debate público. En 2018, apareció una serie en Netflix titulada Made in Mexico, un reality show donde un grupo de jóvenes mexicanos se propone mostrar al mundo que en México hay “gente linda”, con gustos cosmopolitas, que toman aperol spritz –la bebida de moda para el verano–, que su forma de vida es como la de los habitantes de Beverly Hills. En esos años, también apareció en twitter la cuenta @LosWhitexicans, que exhibía a un sector privilegiado que parece vivir en una burbuja y no conocer la realidad del país. Muchas personas reaccionaron a los twits de esta cuenta diciendo que se trata de racismo a la inversa.
La película Roma, también estrenada en 2018, y la nominación de Yalitza Aparicio a un premio Oscar generó en la sociedad mexicana múltiples reacciones. Hubo quien dijo que actuar no “era representarse a sí mismo”, que “eso cualquiera lo podía hacer” –asumiendo que Yalitza era trabajadora del hogar– y también hubo quien defendió la actuación de Aparicio como la de una gran actriz. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en las elecciones presidenciales de julio de 2018 polarizó sectores de la sociedad, mostrando que en México no todos se sienten iguales. Los continuos enfrentamientos en redes sociales virtuales entre fifís y chairos es una muestra de ello. En este contexto, se empezó a visibilizar una conexión explícita entre el color de piel y clase social. Actores como Tenoch Huerta, Maya Zapata y Yalitza Aparicio han denunciado el racismo del que han sido víctimas por su color de piel y, en mayo de 2021, dieron a conocer en redes sociales la campaña #poderprieto. En 2022, el propio Huerta publicó un libro donde explica qué es para él racismo y cómo él lo ha experimentado.
También a través de redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y los canales de YouTube, personas que no tenían acceso a los grandes medios de comunicación han podido ahora expresar su opinión y ser escuchados más allá de su propio círculo. Las nuevas tecnologías han posibilitado que un gran público pueda consumir contenidos que no son producidos por los grandes consorcios televisivos, sino por cualquier ciudadano. A través de las redes se ha mostrado la opulencia y despilfarro de las clases altas, como sus viajes por el mundo –publicados en sus cuentas de Instagram. Al mismo tiempo han proliferado videos, chistes y memes sobre el aspecto físico, falta de dinero o poco “refinamiento” de personas morenas, consideradas de clases medias y bajas. También ha aumentado la circulación de cápsulas, Reels, TikToks –elaborados alrededor del mundo–, explicando qué es el racismo y cómo opera. Conceptos como colorismo, privilegio blanco, raza blanca, ceguera racial se hacen cada vez más presentes en el debate. Una asignatura pendiente será reflexionar sobre la pertinencia de utilizar estos conceptos para entender y combatir el racismo mexicano.
Este libro está organizado a partir de cuatro historias de vida de personas que pertenecen a la clase alta. Su objetivo inicial es dar cuenta del lugar que ocupa el color de piel en las clases altas. Para cumplir este propósito, debía encontrar personas dispuestas a hablar conmigo sobre el tema, sabiendo que su relato sería publicado. Como científica social, considero que –al hacer etnografía– la ética es fundamental, por lo cual resulta imprescindible explicitar el propósito de la investigación a los entrevistados. Pensé que las personas morenas estarían más abiertas a hablar del tema, pues era posible que hubieran experimentado el estigma que representa su color de piel en esa clase social. Hoy en día, hablar sobre la preferencia por la tez clara no suele considerarse políticamente correcto y quizá las personas de clase alta de tez clara no estarían tan abiertas a tocar el tema. Es por ello que las personas que fueron invitadas a participar en esta co-escritura tienen una tez morena. Para la elaboración de las historias de vida, acordamos que la pauta de la narración la daría el papel que el color de piel ha jugado en su vida. Al terminar de escribir en colectivo estas historias, comprendí que probablemente había sido un acierto, pues como me dijo Inés –una de las protagonistas de este libro– su marido “no entiende el racismo porque no lo vive”. A las personas de tez clara y con dinero rara vez se les cuestiona su presencia en los círculos en donde se mueven. Difícilmente alguien les preguntará: ¿Y, tú, qué haces aquí?
II
Las clases sociales, como lo han hecho notar innumerables sociólogos y economistas, juegan un papel muy importante en el sistema de diferenciación de las sociedades capitalistas. Por ello, el estudio de las clases resulta estratégico para poder entender a estas sociedades. Para la tradición marxista, la clase social es un concepto analítico y una categoría histórica que “se basa en la relación de los hombres con los medios de producción”. La sociología norteamericana de la primera mitad del siglo XX –y buena parte de la sociología latinoamericana– diluyó el significado original que Marx le dio a la clase social, identificándola con una estratificación social. Esta identificación ha hecho que los dos fenómenos se confundan. El sistema de estratificación representa una escala graduada en la que los investigadores pueden hacer las divisiones que quieran y establecer las clases, capas o estratos que les convenga: clase baja, media y alta, o las que consideren pertinentes para su estudio. Es por ello que siempre se debe tener presente sobre qué bases y criterios se constituyen las clases.
Hacia finales de la década de los setenta y principios de los años ochenta, el sociólogo francés Pierre Bourdieu propuso que la clase social está definida no por estratos –como proponía la sociología norteamericana– ni por la relación con los medios de producción –como proponían los marxistas–, sino por su habitus. Este autor entiende al habitus como un conjunto de disposiciones que los actores sociales han internalizado a través de los distintos procesos de socialización en los que transcurre su vida. Las personas con un mismo habitus tienden a compartir formas de pensar y estilos de vida parecidos. En La Distinción [1979] y El sentido práctico [1980] Bourdieu considera que el peso explicativo de la clase radica en exponer las prácticas sociales.
Para comprender las prácticas sociales al interior de las clases, es muy importante dar cuenta de los distintos capitales que poseen los individuos. Además del capital económico, existen otros capitales que las personas ponen en juego para obtener ventajas, como el capital cultural, el capital social y el capital simbólico (Bourdieu, 2003). Para el análisis de las historias de vida que se cuentan en este libro, retomé algunos elementos de esta propuesta.
En el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó una clasificación de la población mexicana en clases sociales. Estableció tres clases sociales siguiendo el criterio de ingresos económicos. Para formar parte de la clase alta, el INEGI fijó un ingreso mensual de más de 78 mil pesos. Con ese criterio, en 2020 solo el 0.8% de la población pertenecía a la clase alta.
Esto representaba alrededor de 430 mil hogares de México. Si bien este estrato es sumamente reducido, en comparación al resto de la población del país, su interior es muy heterogéneo. Hay familias que por generaciones han acumulado una gran riqueza; empresarios que pueden generar los 78 mil pesos diariamente; y otras personas que –a través de su salario, ya sea en el sector público como en el privado– pueden obtener ese ingreso mensual. En mi opinión, el ejercicio del INEGI constituye un claro ejemplo de un modelo de estratificación, en la medida que es descriptivo y estático, más no explicativo. No obstante, me parece que logra dar cuenta de la enorme desigualdad económica que se vive en el país.
III
Una historia de vida no es una biografía. Las biografías forman parte de un género histórico-literario donde el investigador reconstruye la vida de un individuo, generalmente sobre la base de cierta documentación. En sus versiones “clásicas”, este género se enfoca en personajes históricos destacados en algún campo de la ciencia, la política o el arte. En cambio, las historias de vida son un relato narrado en primera persona que protagoniza alguien “común y corriente”, una persona que pertenece a la sociedad o grupo que se quiere estudiar.
En la antropología, las historias de vida representan una opción metodológica y son producto del diálogo entre el antropólogo y la persona que está dispuesta a co-escribir un texto sobre su vida. Juan José Pujadas define las historias de vida como: “relato autobiográfico, obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es mostrar el testimonio subjetivo de una persona, en la que se recojan tanto los acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia” (1992:47-48). La historia de vida no es la interpretación del antropólogo sobre un relato, es un material escrito en conjunto y consensuado.
En la antropología mexicana del siglo XX hay dos obras clásicas que utilizan esta técnica: Juan Pérez Jolote. Biografía de un tzotzil, de Ricardo Pozas Arciniega y Los hijos de Sánchez de Oscar Lewis. La primera obra fue publicada por primera vez en 1948. En ella, a través de la vida de un solo individuo, Pozas da cuenta de las costumbres y relaciones sociales al interior del pueblo de San Juan Chamula (en los Altos de Chiapas). El libro, narrado en primera persona, da cuenta de las trasformaciones ocurridas en una comunidad tzotzil. Los hijos de Sánchez, por su parte, se publicó en 1961. En este libro Oscar Lewis, a partir de cinco historias de vida de una familia de clase baja de la Ciudad de México, da cuenta de la cotidianidad de los sectores populares, así como las estrategias que estos ponen en juego para sobrevivir en la pobreza. En su momento, ambas obras fueron criticadas por considerar que no contaban con un rigor científico y por utilizar una metodología cualitativa, en un momento en que el prestigio académico en las ciencias sociales estaba basado en técnicas y herramientas estadístico-cuantificables.
Para construir una historia de vida, los antropólogos empezamos por realizar lo que Pujadas (1992) llama “relatos biográficos”. Estos son el registro literal de las sesiones que se tienen con la persona entrevistada. Un relato biográfico se trasforma en historia de vida cuando la persona entrevistada revisa, reelabora y ordena junto con la antropóloga el texto. O precisa, suprime y agrega partes de él. Para realizar una historia, primero debe escogerse minuciosamente a las personas que pueden contribuir a desarrollar el tema que el investigador quiere trabajar. Después, explicarles los objetivos de la investigación y, si están de acuerdo en participar, entonces convenir con ellas la coautoría de las historias de vida. Eso puede llevar su tiempo, pues no a todas las personas les gusta hablar de sí mismas.
En 2022, me propuse realizar este libro recurriendo a las historias de vida, pues considero que permiten profundizar en el mundo de los valores y las subjetividades de las personas y desde ahí dar cuenta de fenómenos estructurales que atraviesan a las sociedades. Coincido con Ferrarotti (1991), en que una sociedad se puede comprender a partir de uno o varios relatos de vida si estos son leídos como interacciones sociales, pues cada acto individual es la totalización de un sistema social. Un individuo nunca es un solo individuo, pues se mueve y sigue las pautas de una sociedad: es la síntesis de elementos sociales. Para Ferrarotti, la historia de vida es la concreción de lo social en lo individual, es una metodología que sostiene que en la vida de cada cual reside la sociedad toda vivida subjetivamente, pues una sociedad existe en sus miembros o no existe en absoluto.
Después de hacer contacto con varias personas que cumplían con los criterios que me había planteado para llevar a cabo esta investigación y acordar el trabajo conjunto, se programó la primera sesión para hacer una entrevista en profundidad. Esta tiene que realizarse en un lugar cómodo, pues requiere de varias horas. De las cuatro historias que aparecen en este libro, solo una se desarrolló en un café, las otras se llevaron a cabo en casa de los entrevistados. Las sesiones fueron grabadas y, al tiempo que las personas me iban relatando su vida, me enseñaban fotografías: “Mira, esta es mi mamá, esta es la foto de la abuela”. Muchas de estas las tenían guardadas en el celular. También me decían: “por algún lugar tengo una foto del bisabuelo, la voy a buscar” o “le voy a preguntar a mi hermana, seguro ella sabe dónde quedaron”. Incluso, una de las co-escritoras, Teresa, me enseñó los recetarios de su abuela.
El siguiente paso después de la primera entrevista es la transcripción. Es fundamental que el escrito refleje el estilo personal de la persona entrevistada. Este es un proceso largo donde hay que analizar los lapsus y huecos informativos. Este trabajo nos permitirá realizar la segunda entrevista más eficientemente. Previo a nuestra segunda sesión, le envié a cada uno de los co-escritores la transcripción de su relato para que pudieran revisarlo y empezar a tomar decisiones sobre lo que permanecería y lo que querían que fuera removido de la versión que sería publicada. Este es el momento en el que se pasa de relato biográfico a la historia de vida.
En la segunda reunión, fue posible examinar los relatos de vida y volver a pasajes que consideramos importantes, así como acordar los episodios que querían dejar fuera de la historia. La persona entrevistada tiene todo el derecho de proteger su intimidad y saber que todo lo que se publique tiene su consentimiento. Para guardar la confidencialidad, acordamos modificar los nombres, los apellidos y, en ocasiones, también los lugares. La negociación de los nombres fue una parte que disfruté: “no, cómo crees que me voy a llamar así. ¡Así se llama mi suegra, ponme Susana o Magdalena!” “No, no te puedo poner Susana, te llamas como tu bisabuela, y en el siglo XIX no era común ese nombre. Tampoco te puedes llamar Magdalena porque seguro que tendrías un diminutivo, y tu no usas diminutivos, escoge un nombre corto y que se usara en el siglo XIX como… Julia, Teresa, Carmen o Inés”. Los apellidos se cambiaron por otros que estuvieran presentes en la región donde se cuentan las historias. En el caso de apellidos compuestos, fueron sustituidos por otros también compuestos.
La elaboración de la historia de vida también pasa por varias etapas. Hay un proceso de edición, pues se ordena la información cronológica y temáticamente. En la segunda, tercera, cuarta y, en una ocasión, quinta entrevista, volvimos a algunos pasajes en donde quedaron vacíos o hizo falta desarrollar ideas. Durante las sesiones, yo trataba de realizar preguntas que desencadenara la narración y que con los fragmentos de memorias pudiéramos concluir el relato. Para dar por terminada una historia, teníamos que llegar a un nivel de saturación, es decir, que la información se empezara a repetir. El número de sesiones no se estipula desde el inicio, este depende de la persona con la que se trabaja. A cada historia hay que darle el tiempo que necesite.
En las historias de vida se puede introducir una voz en tercera persona para dar cuenta del contexto histórico en el cual se desarrolla la narración. Otra opción es recurrir a notas a pie de página. Yo opté por la segunda opción, pues considero que sin interrumpir la voz de quien narra su propia historia, son un buen espacio para contextualizar históricamente los relatos. A través de las notas a pie de página, las cuatro historias de vida se entretejen con la historia de México, y entre sí. En ellas aparece la independencia de Texas; las migraciones nacionales y extranjeras; las políticas gubernamentales de industrialización y modernización que modificaron la geografía del país con la construcción de carreteras, presas y desarrollos turísticos; la incorporación de la mujer al mercado laboral, la gentrificación de algunas de zonas residenciales de la Ciudad de México. Los relatos inician en el siglo XIX y llegan hasta el tiempo presente.
En este libro el lector encontrará lo que se conoce como historias de vida de relatos múltiples, es decir, se trata de experiencias distintas centradas en un solo objeto. En este caso, el objeto es el color de piel en las clases altas de sociedad mexicana. La idea de presentar estas cuatro narraciones es que formen un coro polifónico en el que se escuchen voces, timbres y tesituras diversas que al reunirse conformen un todo mucho más complejo. Mi apuesta es que este ensamble de testimonios sea un hilo conductor que nos permita reflexionar sobre las formas en que una clase marca sus fronteras, delimita sus espacios y distingue a las personas.
|
Contenido |
|
|
Agradecimientos |
11 |
|
Introducción |
13 |
|
Capítulo i ¿Estás becada? |
25 |
|
Capítulo ii Pero es morena |
55 |
|
Capítulo iii La cuenta la vamos a dividir en dos |
77 |
|
Capítulo iv ¡Qué churro que entraste! |
103 |
|
Capítulo v El racismo mexicano: entre lo familiar y lo social |
123 |
|
Referencias |
143 |