1985 Estabilidad y cambio. Paradojas del sistema político mexicano. Daniel Levy y Gabriel Székely.
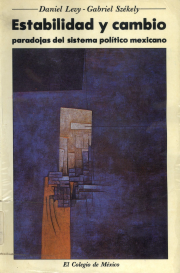 1
1
ESTABILIDAD POLÍTICA Y DESARROLLO
¿UN MODELO DE ESTABILIDAD POLÍTICA?
El rasgo más sobresaliente del sistema político mexicano es, quizá, su extraordinaria estabilidad; de hecho, el régimen mexicano ha sido singularmente estable en el contexto regional de América Latina. Tan sólo desde 1973, Argentina ha pasado de un régimen militar a uno civil, a otro militar más autoritario y nuevamente a uno civil; Chile ha ido de uno reformista liberal a uno marxista y a uno autoritario de derecha; Perú ha cambiado de un régimen militar de izquierda a uno militar de derecha y a uno civil; y Uruguay, de un régimen civil a otro militar. De igual manera, con sólo remontarnos a 1964 y 1958, respectivamente, recordaremos los notables cambios de los regímenes políticos de Brasil y Venezuela; si retrocediéramos medio siglo habría que incluir infinidad de transformaciones sufridas por la mayoría de los grandes países de América Latina, así como por otros más pequeños, notoriamente inestables, como Bolivia. No sólo los países de América Latina, sino también gran parte del Tercer Mundo busca la estabilidad política como una meta a todas luces difícil de alcanzar.
El caso de México ha sido diferente: el país ha conservado el mismo régimen político a lo largo de más de cincuenta años. Es el único país importante de América Latina que no ha sufrido un golpe militar en el periodo posterior a la segunda guerra mundial. Desde 1934, todo presidente electo ha cumplido su mandato sexenal y ha cedido después el mando, pacíficamente, a su sucesor. Cuando menos desde los años cuarenta, a pesar del cambio de líderes, el régimen casi siempre se ha ceñido a un modelo básico de desarrollo nacional que subraya la estabilidad política y el crecimiento económico. Aunque las crisis económicas de 1976 y 1982 pudieran invalidar toda generalización, se puede decir que México ha obtenido un éxito singular al lograr cumplir estos dos objetivos de manera regular. Por consiguiente, todos los interesados en ese desarrollo, desde los estudiosos dedicados a las ciencias políticas hasta los políticos, los gobiernos y banqueros extranjeros, han señalado muchas veces a México como un modelo a valorar e incluso emular.
Luego entonces, ¿cuáles son las principales características de la sociedad mexicana después de ese largo periodo de estabilidad política? Aceptar que México ha sido estable no equivale a elaborar un juicio respecto a si la estabilidad ha sido una bendición o un problema. Quienes no están de acuerdo con la situación actual y están a favor de cambios fundamentales, quizá piensen que la estabilidad política ha sido un elemento sin importancia o, por el contrario, un obstáculo para los cambios deseados; mucho depende de la relación que se vea entre dicha estabilidad y otros componentes del desarrollo. Hay quienes consideran que el desarrollo político es una combinación de la estabilidad del gobierno, la creación y el fortalecimiento de las instituciones y la inclusión de los ciudadanos en los beneficios del proceso de desarrollo. Otros piensan que esta definición resulta moralmente inadmisible y consideran que el desarrollo debe plantearse en los términos de una participación política independiente significativa, de una democracia. Hay también quienes conceden la mayor importancia al desarrollo económico, sea en términos de producción, de industrialización o de ingresos per cápita, o bien, por el contrario, en términos de distribución de los recursos. Al insistir estos últimos en la importancia de la distribución de los recursos, incluyen en ella diversos conceptos del desarrollo social y se centran en temas como la distribución y la calidad de la educación, el cuidado de la salud y otros servicios públicos. Muchas obras han tratado de analizar las relaciones existentes entre algunos de estos criterios del desarrollo. En esta obra nos centramos en la relación que hay entre la estabilidad política y algunos otros criterios del desarrollo. Más precisamente, nos preguntamos cómo una serie de factores ha contribuido a la estabilidad política de México, y lo que es más importante, qué realidades políticas, económicas y sociales han caracterizado a ese México estable.
ESTABILIDAD POLÍTICA EN MEDIO DE PROBLEMAS PROFUNDOS Y APREMIANTES
La estabilidad política no implica necesariamente ausencia de flexibilidad y de cambios políticos (o económicos y sociales), como se puede ver en los ejemplos que aparecen a lo largo de este libro. La estabilidad política, en el sentido en que la entendemos en esta obra, significa el mantenimiento de un régimen y de su modelo básico de desarrollo. Pero la estabilidad del régimen no garantiza la pasividad de los ciudadanos (y mucho menos su bienestar). En México se han dado muchas protestas, incluso violentas, y el gobierno se ha tenido que enfrentar constantemente a numerosas y graves amenazas. Decir que el régimen mexicano está en crisis es totalmente discutible; decir que el mismo México está en crisis, en el sentido amplio de que se enfrenta a enormes problemas económicos y sociales, recientemente agravados, es mucho menos discutible. La crisis de México ha requerido nuestra atención por la amenaza que puede significar para la estabilidad del régimen -lo mismo que si el crecimiento económico llegara a detenerse-, pero, también y principalmente, porque la crisis misma deriva de problemas subyacentes que podrían indicarnos qué es lo que se ha logrado y en qué se ha fracasado durante el periodo de estabilidad en México.
En el capítulo 2 se discuten brevemente las dimensiones de la profunda crisis económica surgida en 1981; por otra parte, en el capítulo 5 se analizan, con mucho más detenimiento, las fuentes y los factores que ayudan a explicar los problemas económicos y sociales del país; en esta introducción pretendemos dar una idea de la urgencia y del impacto de algunos de estos problemas en la vida diaria de México. Durante las décadas caracterizadas por la estabilidad política y el crecimiento económico, se han aliviado algunos de los terribles problemas económicos y sociales que históricamente han asolado a México. Pero, con la misma certeza, cabe señalar que no se han aliviado otros problemas. Es esta incongruencia la que podría agudizar la amenaza que se cierne sobre la supervivencia del sistema. Aunque consideremos los resultados observados como una "revolución de expectativas", como aspiraciones frustradas o como carencias relativas, sabemos que las circunstancias abyectas de un pueblo no le llevan a rebelarse tanto como percibir que dichas circunstancias son plenamente innecesarias e injustificadas; la definición subjetiva de lo injustificado parte, muchas veces, de la comparación de algunos entre la promesa de que se logrará el desarrollo y los privilegios concretos y visibles de los cuales ya gozan otros. Discutiremos brevemente estos problemas ancestrales, agudizados por su yuxtaposición con el aumento de privilegios, pero analizaremos también problemas nuevos, ocasionados quizá por el avance del mismo desarrollo.
Pobreza, desnutrición, enfermedades, desempleo, subempleo, analfabetismo y educación deficiente son sólo algunos ejemplos de problemas antiguos que persisten y que ahora coexisten con mayor riqueza y más oportunidades. La distribución del ingreso del país es una de las más desiguales del mundo y se torna día con día incluso más injusta (ver capítulo 5). En el campo de la medicina han aumentado las instalaciones modernas, pero muchos mexicanos siguen dependiendo de las curaciones caseras y de la herbolaria. Los mexicanos del campo alcanzan apenas el segundo grado de educación primaria en promedio, cifra típica de los países más pobres del Tercer Mundo, aun cuando casi 15% de la población (comparado con 2% de 1960) tiene acceso actualmente a la educación superior y esa cifra esté muy próxima a la de muchos países de Europa. Los transportes nos ofrecen otro caso de enormes contrastes. En las áreas urbanas, el México desarrollado usa automóviles, taxis o modernos autobuses que sólo transportan tantos pasajeros como quepan en sus asientos; el México menos desarrollado depende de autobuses más viejos, que con frecuencia van llenos hasta el tope. En los recorridos interurbanos, el México. desarrollado viaja en avión, automóvil o autobús de primera, equipado con aire acondicionado, música estereofónica, baños, asientos numerados y, en ocasiones, hasta refrescos de cortesía. Los autobuses de segunda rara vez llegan a las características mencionadas y dan cabida al mayor número posible de pasajeros, que además llevan frutos, aves de corral y otras mercancías.
Nos hemos referido brevemente a algunos casos donde el desarrollo ha producido resultados que casi todo el mundo puede ver, pero que sólo algunos pueden disfrutar. Ahora veremos otros casos donde la calidad de vida ha empeorado, de hecho, para la mayoría de los mexicanos, aunque también en este caso el efecto ha recaído especialmente sobre los menos privilegiados. El crecimiento de la población, tanto producto del desarrollo como causante de muchos problemas crónicos, sirve de ejemplo. La población de México no era quizá considerablemente mayor en 1872 que durante la conquista española, realizada tres siglos y medio antes; pero, en el siglo XX, a medida que la estabilidad política remplazaba a la violencia revolucionaria, la población empezó a crecer desmesuradamente. Es más, es el desarrollo el que ha alentado el crecimiento de la población al aumentar el promedio de vida. La población aumentó 1% anual, aproximadamente, a principios del presente siglo, 1.7% anual en la década de 1930, y 3.4% anual en la década de 1960. De hecho, México llegó a tener una de las tasas de crecimiento de población más altas del mundo. La población llegó a 66.8 millones en 1980, cuando aproximadamente uno de cada dos mexicanos tenía menos de quince años (lo que significa que un amplio sector de la población es prácticamente improductivo). Cuando aumenta la población hay que producir más alimentos, ofrecer más servicios de salubridad y educación y distribuir más tierras, solamente para continuar igual. Es necesario también crear muchas más fuentes de trabajo. Al darse cuenta de los peligros que significaba el crecimiento desmedido de la población, el gobierno empezó a tomar medidas. Como "candidato" a la presidencia, en 1970, Luis Echeverría se jactaba de su oposición al control natal presentándose como padre orgulloso de ocho hijos; como presidente, Echeverría contribuyó al inicio del programa gubernamental para la planificación familiar. Desde entonces, la tasa de nacimientos del país ha disminuido de manera impresionante, desde una máxima aproximada de 3.7% anual, a la ligeramente menor de 3% anual, aunque esta tasa siga siendo todavía muy elevada incluso entre las de los nacimientos en el Tercer Mundo. La mayoría de las proyecciones calculan que la población de México pasará de los 100 millones para finales de siglo.
La urbanización de México es otro fenómeno que puede ser inmediatamente asociado con la falta de desarrollo y con el desarrollo mismo. Las ciudades de México no tienen aún plantas industriales que permitan ofrecer suficientes empleos, ingresos y oportunidades a sus habitantes; empero, las ciudades crecen mientras más aumenta la población y hay más campesinos frustrados, pero con ambiciones, que abandonan sus poblaciones de origen. Las consecuencias sociales del desarraigo producidas por la emigración pueden ser fuente de problemas especiales, tanto para los propios emigrantes, como para las ciudades, cada vez más pobladas. El valle de México, que incluye a la capital, contiene aproximadamente una quinta parte, o quizás más, de la población total del país. También es probable que tenga el aire más contaminado del mundo. Sólo en 1979, la contaminación atmosférica se elevó 50%; el automóvil, producto del desarrollo, fue uno de los principales responsables de este fenómeno.
El automóvil dificulta la vida urbana de México en otros sentidos también. Los congestionamientos de tránsito en la ciudad son insoportables, y empeoraron drásticamente en los años setenta. Los habitantes de la ciudad que emplean autos para dirigirse a su trabajo, llegan a pasar hasta cuatro horas diarias transitando en ellos. El cálculo de las horas de trabajo perdidas por esta causa es apabullante. El tránsito de la ciudad, abigarrado en unas cuantas calles principales, es peor que el de cualquier ciudad de Estados Unidos, y las horas de congestionamiento son muchas más que allá. Sin embargo, a pesar de los problemas que representa el automóvil, los transportes públicos no ofrecen una opción satisfactoria. El metro de la ciudad de México, que transporta a unos 2 millones de pasajeros al día, es limpio, silencioso y eficiente y, además, está ampliando sus rutas. Pero el sistema ofrece un servicio menos adecuado que el que brindaba hace unos cuantos años, simplemente porque no puede dar cabida al aumento de pasajeros que transporta. Durante unas cuantas horas todas las mañanas y también todas las tardes, el metro es un verdadero campo de batalla, y, en este caso también, mucho más rudo que el sistema subterráneo de cualquier ciudad estadunidense. Para su protección, durante las horas de mayor afluencia, las mujeres y los niños son separados, literalmente, de los hombres, y conducidos a diferentes secciones en las plataformas de espera de los trenes.
Ahora, en medio de los problemas de México, se presenta en escena el petróleo. El capítulo 7 analiza la opinión de algunos observadores acerca del impacto que tendrá el petróleo en los problemas de México. Por ahora, nos limitaremos a decir que hay quienes consideran que el petróleo es una bendición que permitirá a México enfrentar, finalmente, muchos de sus problemas crónicos, o permanecer igual en las áreas donde, en otras circunstancias; perdería terreno; sin embargo, otros piensan que el petróleo perpetuará, o incluso agravará, estos problemas, ya que las ganancias que produzca irán a manos de unos cuantos, mientras que la inflación resultante afectará a todos. Algunas pruebas de las razones de estas dos perspectivas pueden verse en el impacto inicial que ha tenido el petróleo durante la profunda crisis económica que fuera centro de atención a mediados de la década de los setenta. Cierto es que el petróleo condujo al crecimiento económico de su punto más bajo, a mediados de ésta, hasta las tasas características del periodo posterior a la segunda guerra mundial, o a tasas incluso mayores. Sin embargo, también contribuyó a que la inflación alcanzara un punto máximo de 30% en 1980, cifra sin precedentes que aumentó mucho más en 1982, cuando, además, ya se había detenido el crecimiento. Es más, el crecimiento fundado en el petróleo es símbolo de la forma en que el desarrollo de México ha favorecido a la gran industria a expensas de la agricultura, en especial de la agricultura de subsistencia. De hecho, hoy en día, México se enfrenta a la amenaza de perder su autosuficiencia tradicional en la producción de muchos alimentos básicos. Algunos ejemplos serían el maíz (base de la popular tortilla), el azúcar, el arroz, los frijoles y otros vegetales y frutos, así como el café y el algodón. Muchos mexicanos temen el trueque de "alimentos por crudo" cuando, para alimentarse, se ven obligados a depender de un Estados Unidos sediento de petróleo. Así, en 1980, México declaró que la autosuficiencia de granos básicos era una meta nacional primordial.
En realidad, se puede decir que esta declaración fue la aceptación tácita del fracaso de las políticas para la "modernización rural" (es decir, las técnicas nuevas para superar problemas de producción) seguidas desde 1940 como parte del modelo de desarrollo de crecimiento con estabilidad. La modernización del campo nunca condujo al "desarrollo agrícola" concomitante (definido como la mejoría en la calidad de vida de la población rural). De hecho, la modernización del campo se encauzó no tanto hacia el desarrollo agrícola como al urbano, y aceptó la miseria rural como el precio de alimentar de forma barata a la creciente población urbana. A costa de sus sufrimientos, el México rural pudo alimentar al país. Hoy en día, el régimen ha reconocido que se necesitan políticas nuevas para evitar que incluso sus logros se le escapen de las manos (ver capítulo 5: El programa del SAM).
No obstante la gravedad de muchos de los problemas económicos y sociales de México, todavía no han llegado al punto de transformar la política del país. La estabilidad política ha perdurado y persiste a pesar de las constantes afirmaciones de que una sociedad dividida internamente no puede sobrevivir, de que las contradicciones entre el desarrollo y la falta de éste son muy profundas, de que no se puede sostener el statu quo, de que resulta inevitable un cambio fundamental. La mayoría de las obras escritas en las décadas de 1950 y 1960 sostenían, con optimismo, que los criterios políticos, económicos y sociales de desarrollo, por regla general (quizá de manera natural) se complementan o incluso se promueven entre sí. Supuestamente, ése era el derrotero seguido por el desarrollo de Estados Unidos y el de Europa Occidental. De tal suerte, como México había logrado ya la estabilidad política y el crecimiento económico, muchos observadores supusieron que, a continuación, seguirían seguramente una participación política significativa, una distribución más equitativa de la riqueza y algunos otros indicadores de mayor bienestar social. Otros pensaron que los aspectos negativos de la balanza del desarrollo superarían a los positivos y acabarían por afectar la estabilidad política. Muchos de esos comentarios se fundan en proposiciones disyuntivas: habría que satisfacer las aspiraciones frustradas, probablemente por medio de una opción democrática, reformista o socialista, o habría que reprimirlas de manera directa, probablemente por medio de una opción derechista, autoritaria o fascista. Había que hacer algo, pronto, o el sistema se vendría abajo.
El aumento de la actividad de las guerrillas, a finales de la década de 1960 y principios de la de 1970, parecía confirmar esta vertiente de la disyuntiva. En esos años, las guerrillas polarizaron la política -o dejaron al descubierto su polarización latente- y el gobierno fortaleció su aparato de represión. La actividad guerrillera tiene una larga historia en México, aunque sólo en esta época su intensidad aumentó tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Incluso el gobierno y la prensa llegaron a hablar de una crisis de terrorismo político, sin referirse ya a las guerrillas como un mero acto delictivo común. A principios de la década de 1970, una racha de secuestros políticos sacudió a México. Entre las víctimas estaban el senador Rubén Figueroa, el importante industrial de Monterrey, Eugenio Garza Sada, y el suegro del propio presidente. Algunos, como Garza Sada, fueron asesinados. Otros, como Figueroa, fueron liberados, seguramente después de que el gobierno aceptara, en secreto, las exigencias de los guerrilleros. Al advertirse cierta debilidad del gobierno, se fortaleció la imagen de las guerrillas. Unida a la crisis económica (fuga de capitales mexicanos, inflación, devaluación del peso) y las controvertidas expropiaciones de tierra, la idea de la debilidad del gobierno contribuyó a que se especulara, de manera un tanto apresurada, que habría una intervención militar en el sistema político dominado por los civiles. Pero la amenaza de las guerrillas culminó y decayó, y el gobierno quedó intacto. Una derrota de las guerrillas ampliamente conocida fue, en 1974, el asesinato de Lucio Cabañas, antiguo maestro de enseñanza primaria, que durante varios años había dirigido maniobras guerrilleras en las montañas y que quizá tuvo parte también en el secuestro de Figueroa. Sin embargo, aunque la amenaza de las guerrillas haya amainado, no se puede decir que haya desaparecido; está especialmente activa en los estados pobres y montañosos, como por ejemplo Guerrero.
La crisis política más dramática de los años recientes ocurrió en 1968. Grupos de estudiantes que se oponían a la política autoritaria y conservadora del régimen, fueron más allá de los límites generalmente permitidos a la disensión en México y se les reprimió de manera excesivamente violenta. Con esa ruda acción, el régimen "resolvió" el problema de la disensión política abierta y organizada, pero creó un profundo problema de falta de legitimidad política.
El problema de la legitimidad política es mucho menos dramático que el de las guerrillas o las protestas estudiantiles, pero no deja de ser profundo y difícil. Se ha visto cierta debilidad del partido oficial en las elecciones más recientes y de allí han surgido serias dudas acerca del apoyo popular con que cuenta el régimen. Las tasas de abstención son mucho mayores de lo que le gustaría al gobierno. Algunos observadores incluso han comentado que el contrincante electoral más importante es "el partido del abstencionismo". En el capítulo 3 se analiza el desafío que ese hipotético partido representa para la legitimidad y los retos planteados por los partidos de reciente reconocimiento legal, y se analizan también las respuestas del gobierno a esos desafíos, incluso los impresionantes resultados de su sólida victoria en las elecciones de 1982.
A pesar de los diversos retos a los que se enfrenta, tanto los manifiestamente políticos como los que se originan en los problemas socioeconómicos, notablemente agravados, México -cuando menos hasta ahora- ha permanecido estable en términos políticos. Esa estabilidad ha sido a veces sacudida, pero no destruida. Los pronósticos más exactos han sido los que hablaban de la viabilidad del régimen político de México y de su flexibilidad para enfrentar problemas que en otras circunstancias hubieran sido desestabilizadores (ver capítulo 4). De hecho, en el momento de mayor amenaza contra su estabilidad, sólo unos cuantos años después de que la crisis había derribado a muchos otros regímenes de América Latina, el gobierno mexicano transfería pacíficamente el poder de un presidente a otro; ese cambio clave, de Luis Echeverría (1970-1976) a José López Portillo (1976-1982) será analizado, desde diversas perspectivas políticas, económicas y de política exterior, en los siguientes capítulos. El nuevo gobierno proclamó orgullosamente la viabilidad del régimen. Miguel De la Madrid, quien después sería presidente, expresó el optimismo del régimen con estas palabras: "tenemos historia, tenemos ideología, tenemos al sistema y tenemos dirigentes". No todo lo anterior es propaganda o buenas intenciones de fuentes tendenciosas. Los inversionistas extranjeros, por ejemplo, consideran que México es en general un lugar atractivo para ellos y con un futuro estable. Comparada con la transición de Echeverría a López Portillo en 1976, la transición de López Portillo a De la Madrid en 1982, a pesar del serio aumento de los problemas económicos del país, no estuvo envuelta en especulaciones sobre la inminente caída del gobierno. En cambio, muchos comentaristas de noticias, mexicanos y extranjeros, subrayaron desde el principio la notable y revitalizada estabilidad del régimen, aunque esos mismos comentaristas tuvieron que moderar sus palabras cuando México llegó a la terrible crisis económica en 1982. Se podría argumentar que las crisis económicas agudas representan, inevitablemente, una amenaza para la estabilidad política; de hecho, este libro subraya, en varias ocasiones, que la estabilidad política de México ha estado ligada, fundamentalmente, al crecimiento económico. Pero también se puede enfatizar cuán importante ha sido la estabilidad política del país que ha permitido superar algunos problemas económicos que habrían conducido a la destrucción a muchos otros regímenes del Tercer Mundo.
Sin embargo, el futuro de la estabilidad política de México no está asegurado. Un factor importante en esa incertidumbre es el crecimiento económico, pues si bien es cierto que el régimen ha superado crisis esporádicas de crecimiento, nunca se ha enfrentado al estancamiento por un periodo prolongado. Los pronósticos, las expectativas y las propuestas que se hagan dependen, en gran medida, de los diversos factores que se elijan para la discusión, como puede verse en el capítulo 8. Así como las crisis del pasado reciente no han conducido a la inestabilidad, el hecho de que en el presente haya estabilidad no es garantía de su permanencia en el futuro. La estabilidad que México ha ostentado hasta ahora podría venirse abajo incluso en un futuro próximo. Este texto -demasiado tímido o demasiado sobrio- evita hacer pronósticos. Su objetivo central es entender la lógica de la política mexicana. Sin embargo, esa lógica no implica fatalidad. Aunque no pretendemos, por ejemplo, explicar plenamente la extraordinaria estabilidad política del país, sí podemos tratar de acercarnos a dicha meta en la medida de lo posible. En el caso de que el día de mañana México perdiera repentinamente su estabilidad, todas las estupendas explicaciones de su funcionamiento resultarían inadecuadas, cuando menos parcialmente. 11 Lo que sí está del todo claro es que hasta hoy en día no se han resuelto las discutidas "contradicciones" del desarrollo de México, así como no se han cumplido las predicciones alarmantes. Lo anterior no quiere decir que nosotros evitemos tomar en cuenta algunas alternativas acerca de la orientación, los objetivos y el funcionamiento del sistema político. Por otra parte, sí significa que analizamos, con más detenimiento, todo aquello que sigue siendo la esencia de la realidad de México.
TERRITORIO y POBLACIÓN
Este libro trata del sistema político mexicano en su sentido más amplio, e incluye la consideración de aspectos económicos, sociológicos e históricos. No es, en realidad, una introducción a México en un sentido general, porque no toca aquellos aspectos del país que caen fuera del ámbito político. Aun así, es preciso tener en cuenta algunos antecedentes del territorio y de la población para poder entender el contexto en el cual se desarrolla la política en México. No es necesario creer que la geografía, los recursos naturales, el regionalismo, la cultura, los aspectos étnicos y la demografía determinan la política para aceptar que la afectan, que le ofrecen diversas oportunidades y le plantean retos. Y, sin duda, cuando estudiamos la política, lo que más nos interesa es la gente, que es la que se ve afectada directamente por la política.
El territorio
Geográficamente, México es grande y diverso. Su superficie de 1 968 000 km2 (760 000 millas cuadradas) lo convierte en el tercer país de América Latina en orden de extensión, después de Brasil y Argentina, y en uno de los diez países de mayor tamaño del mundo. Un factor geopolítico importante son los 3 200 km (2 000 millas) de frontera norte con Estados Unidos. También importante, aunque menos, es la frontera de 960 km (600 millas) con Guatemala y la de 260 km (160 millas) con Belice, país que acaba de independizarse en 1981. Después de las fronteras del sur se extiende el resto de América Central.
Además del tamaño y las fronteras de México, existen dos factores geográficos que deben ser mencionados dentro de un contexto político: los recursos naturales y la diversidad de las regiones. México no puede ser considerado un país especialmente desafortunado ni (salvo que el petróleo altere esta condición) especialmente afortunado en cuanto a recursos naturales se refiere. Sin embargo, existe el mito de su riqueza sin par. El historiador Daniel Cosío Villegas ha ubicado las raíces de este mito en los tiempos de los primeros colonizadores. Los conquistadores españoles fueron víctimas de la combinación de ciertos cálculos exagerados (pues pretendían obtener mayor apoyo de España) y de su entusiasmo desmedido. Posteriormente, tanto mexicanos como extranjeros han perpetuado este mito, a veces para atribuir los fracasos de México a quienes detentan el poder, o, en ocasiones, para estereotipar a los mexicanos como indolentes, indisciplinados o incapaces de aprovechar sus recursos, quizá también para justificar con ese argumento la explotación extranjera de los mismos.
México es un país rico en minerales. Famoso por su oro y plata desde tiempos coloniales, ha sido siempre un productor de plata de primer orden. Tiene también otros recursos minerales importantes como plomo, zinc, cobre y azufre. En México hay además algunas tierras buenas para el cultivo y la ganadería, zonas boscosas y aguas de pesca. En la actualidad, lógicamente, el petróleo ha pasado a ser el recurso natural más importante.
Los observadores realistas también deben tomar en cuenta los aspectos negativos de la geografía mexicana. El país perdió gran parte de sus mejores tierras de cultivo en la guerra del siglo XIX contra Estados Unidos. Hoy, la mayor parte de las tierras mexicanas son poco fértiles. Desafortunadamente, el clima de México es muy variado, no sólo por la latitud y la longitud del territorio, sino por su elevación sobre el nivel del mar y, también, porque el clima de las regiones costeras no es apropiado para la agricultura. De hecho, el clima tiende a ser cálido desde el nivel del mar hasta los 600 m (2 000 pies), para volverse más templado hasta los 2 400 m (8 000 pies) y más frío de ahí en adelante. Otro problema es la precipitación pluvial, insuficiente en algunas zonas y excesiva en otras. Más de la mitad de México es seco; alrededor de una cuarta parte, principalmente la zona montañosa, tiene lluvias y clima templado, y el resto es de lluvias tropicales.
México tiene también una topografía sumamente accidentada. Sus montañas dificultan no sólo la agricultura en gran escala, sino también los transportes y las comunicaciones, e impiden además la homogeneidad nacional, puesto que dividen al país en regiones. No es difícil apreciar las dificultades que de esto resultan. El Distrito Federal se encuentra a 2 100 m (7 000 pies) sobre el nivel del mar y, no obstante, dentro de un valle. Si el ambiente no estuviera tan contaminado, los habitantes de la ciudad de México podrían ver las montañas que la rodean. Si alguien viaja hacia el oriente o el occidente, verá que sólo comienza a descender al acercarse a la costa; durante ese descenso descubrirá la belleza física del país y su interesante topografía.
Varios especialistas han propuesto diferentes divisiones regionales, aunque todas relacionadas entre sí. El propio gobierno ha dividido a México en cinco regiones. La zona del Pacífico norte, con los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa, es la extensión territorial que ocupa el segundo lugar por su tamaño. Sin embargo, como gran parte de este territorio es desértico, la zona está relativamente poco poblada. La zona norte va desde la Sierra Madre Occidental (cordillera unida a la Sierra Nevada de Estados Unidos) hasta el golfo. Comprende los estados de San Luis Potosí, Zacatecas, Chihuahua y Coahuila, aproximadamente 40% del territorio; incluye algunas planicies y la Sierra Madre Oriental (unida a las Montañas Rocallosas) y cuenta aproximadamente con 20% de la población de México. Así pues, las características geográficas centrales de la parte norte del país son las dos cordilleras llamadas Sierra Madre y las mesetas que se encuentran entre las mismas. La zona del centro, en torno al Distrito Federal, es la tercera en cuanto a extensión, pero incluye a cerca de la mitad de la población. Esta zona es un valle asentado en un terreno volcánico elevado. La costa del golfo, que incluye los estados de Veracruz, Tabasco y Yucatán, es una zona plana y baja, con extensión y población relativamente reducidas. Por último, la zona del Pacífico sur es la región más agrícola y en algunos sentidos se parece más a algunas partes de América Central que a la mayor parte del territorio de México.
La topografía y las regiones de México, además de su vasta extensión territorial, hacen más difícil la homogeneidad política y cultural de la nación; tiene también mucho que ver con las diferencias étnicas, culturales, sociales y ocupacionales del país.
La población
Así como México es amplio y variado por su geografía, también lo es por sus habitantes. Su población de 66.8 millones (1980) lo coloca entre los diez países más poblados del mundo. México es el país de mayor población del mundo hispanoparlante; le siguen a gran distancia Argentina y Colombia, los dos países más importantes de América Latina en cuanto a población, así como la propia España, madre patria de la región.
La mayoría de los mexicanos es producto de dos grupos étnicos muy diferentes: los indígenas y los españoles colonizadores. Fueron pocas las mujeres españolas que vinieron al Nuevo Mundo y se hizo inevitable el mestizaje de varones españoles con mujeres indígenas. Algunas de las ramificaciones políticas del mestizaje se estudian en el capítulo 2. Los cálculos sobre la población netamente indígena varían. Las mismas definiciones varían. Hay antropólogos que se fijan más en la fisonomía, otros lo hacen en los hábitos culturales o en el grado de apego de los grupos indígenas a la tierra, o en los nexos que mantienen con sus localidades, comparados con su lealtad a la nación. Algunos toman en cuenta el concepto de sí mismos que tienen sus habitantes. La mayoría de las definiciones apuntan hacia la existencia de unos cuantos millones de indígenas. Probablemente alrededor de 5%, y posiblemente hasta 10% de los mexicanos, por ejemplo, sólo hablan, o hablan básicamente, una lengua indígena, aunque, a partir de 1930, se ha registrado una tendencia para acabar con este monolingüismo, así como con otras características indígenas distintivas. La diversidad se refleja en los muchos dialectos indígenas, de los cuales el maya y el náhuatl sólo son los más comunes. Los grupos indígenas se concentran en diferentes regiones, principalmente en el sur y el centro de México. La gente, como la tierra, tiene en ciertas zonas del sur más rasgos en común con la de América Central que con la del resto de México. Así, cultural, económica y geográficamente, muchos mexicanos están muy lejos de la ciudad de México. Los descendientes de los mayas se concentran en el sur y en Yucatán, los zapotecas y mixtecas en Oaxaca, los tarascos en Michoacán, lo yaquis en Sonora y los descendientes de los aztecas en varias partes de México. Cada grupo tiene sus propios dialectos, costumbres, bailes, música e indumentaria; incluso puede tener su propio sistema económico, con frecuencia fundado en el maíz y las industrias artesanales, como la alfarería y las artes textiles, o los trabajos colectivos, centrados en un producto clave que sirve para comerciar con otras poblaciones. En resumen, México está fragmentado no sólo por las divisiones entre los indígenas y los demás habitantes, sino incluso también por las diferencias entre ellos mismos.
No podemos describir el mundo indígena y dejar de lado al mundo mestizo. Resulta mucho menos importante establecer el número exacto de indígenas que apreciar la medida en que la influencia indígena ha afectado las normas sociales, las relaciones culturales y los hábitos políticos de la sociedad en general. El compadrazgo, por ejemplo, es una costumbre indígena, pero también una costumbre mexicana. La mayoría de los mexicanos, y no sólo los indígenas, comen maíz, frijoles y tortillas, aunque sea cada vez mayor la cantidad de mexicanos que dependen de productos empacados, enlatados y procesados. La cultura indígena se funde con el catolicismo español y produce un híbrido muy especial. Por consiguiente, México no es religiosamente tan homogéneo corno cabría inferir del hecho de que más de 90% de sus habitantes son católicos (del resto, la mayoría son protestantes y alrededor de 50 000 son judíos). La Virgen María es un símbolo central para muchos, pero la morena Virgen de Guadalupe es de mayor importancia aún. Infinidad de mexicanos, especialmente en las zonas rurales, guardan el día de los muertos, mientras que los católicos del mundo guardan el día de todos los santos. Aunque el día de muertos torna prestadas algunas de las costumbres tradicionales del día de todos los santos, suma también aspectos específicamente indígenas. Esto no quiere decir que la iglesia católica no haya tenido importancia en la historia política de México (ver capítulo 2), sino que las influencias indígenas forman parte de las experiencias religiosas de muchos mexicanos. Además, muchos vocablos indígenas se han abierto paso para formar el idioma "mexicano". Incluso el mismo nombre de México podría derivarse de la raíz indígena mexica, una de las tribus aztecas, o de mexitl, un epíteto azteca de dios. No es casualidad que el museo más famoso de México sea el Museo de Antropología. La placa de dedicatoria del museo (1964) reconoce la deuda de México con su herencia indígena: "El México presente rinde tributo al México Indígena, en cuyo ejemplo reconoce las características básicas de sus orígenes".
La diversidad étnica incluye otros elementos, además de los indígenas y españoles. En tiempos de la colonia se trajeron esclavos negros para trabajar en el país. Así como los indígenas tienden a agruparse en ciertas regiones, los negros, o mejor dicho, los mexicanos de origen negro y mestizo, también suelen agruparse a lo largo de las costas. Veracruz, por ejemplo, se parece tanto a una población del Caribe como a una del interior de México. Además, el regionalismo étnico está acompañado, naturalmente, por el regionalismo cultural. Sólo en el aspecto musical, lo típico va desde los conjuntos de mariachis hasta los zapateados (baile característico de Veracruz y del norte) o la rumba caribeña. Sin embargo, pese a todas esas variaciones, México es una sola nación. De hecho, su homogeneidad va en aumento. Los enclaves indígenas disminuyen, aunque lentamente. El español es el idioma predominante. Los transportes y las comunicaciones modernas han desempeñado un papel unificador, y las instalaciones educativas, uno socializador. La urbanización también atenúa la intensidad de algunas diferencias regionales; en 1980, quizá alrededor de las tres cuartas partes de la población vivía en zonas urbanas (la cifra varía según la definición de "zona urbana"). La mayoría de los mexicanos, que no habita en ciudades importantes, vive en pueblos que no están aislados, y la emigración del campo a las ciudades continúa a ritmo muy acelerado. La ciudad de México y sus alrededores suman aproximadamente unos 15 millones de habitantes. De hecho, dentro de muy poco tiempo la ciudad de México podría llegar a ser la mayor del mundo, Ante la sobrepoblación urbana, México ha tratado de acabar con la centralización, pero todavía no ha podido modificar la abrumadora concentración de la vida política, económica e intelectual, así como de la población, en la capital del país.
La centralización de la vida política en la ciudad de México es muy importante para nuestro estudio. Ésta ha sido una causa importante de la integración nacional. A pesar de la segmentación regional, topográfica, étnica y cultural, el poder político unificado está, sin duda, concentrado en la capital del país, en el gobierno, en el poder ejecutivo, en la presidencia. Todo México, aunque en diferente medida, depende de esa autoridad. Esta centralización política resulta especialmente notable si se consideran las fuerzas centrífugas, tanto geográficas como culturales, a las cuales ha de enfrentarse la política mexicana. En los siguientes capítulos (especialmente en el 3 y el 4) estudiaremos el éxito relativo del régimen para establecer su autoridad política.
LA IMPORTANCIA DE MÉXICO PARA ESTADOS UNIDOS
Fuera del tamaño de México y de su extraordinaria estabilidad política, los motivos más evidentes para que los lectores estadunidenses se interesen por la política de México se derivan de la proximidad geográfica y de la interacción económica y cultural. El análisis de las relaciones de Estados Unidos con su tercer socio comercial en orden de importancia, y de algunos asuntos bilaterales específicos, aparecen en el capítulo 6 dentro del contexto del análisis general de la política exterior de México. Aquí sólo nos limitaremos a señalar los motivos de mayor interés que debería tener Estados Unidos por la política mexicana y la necesidad de ampliar los conocimientos sobre la misma.
Brasil es el único país de América Latina que puede considerarse más importante que México en términos de población y producción, pero no hay lugar a dudas de que para Estados Unidos, México ocupa un lugar preeminente. Empero, el interés que ha manifestado Estados Unidos por la política mexicana, en términos generales, ha sido mínimo. Desde que en 1973 se empezó a tomar en serio el anuncio de que México contaba con grandes recursos petroleros, se ha registrado un aumento de los reportajes sobre México en Estados Unidos. El presidente Carter formó una comisión presidencial especial para tratar asuntos relacionados con México, lo que indica el excepcional interés específico de Estados Unidos por el país; además, Estados Unidos y México formaron una comisión consultiva que fue más allá de donde habían llegado otras comisiones bilaterales desde 1960. La comisión fue reorganizada en 1979 en ocho grupos dedicados a diferentes áreas. López Portillo fue uno de los primeros jefes de estado que en 1981 se reunió con el presidente electo Reagan y también fue uno de los primeros en reunirse con él cuando ya ocupaba su cargo presidencial.
Desafortunadamente, este alentador aumento de interés por México se enfrenta con actitudes tradicionales que entorpecen el entendimiento mutuo. El conocido poeta y escritor Octavio Paz presentó el problema en los siguientes términos:
Cuando estuve en la India, presenciando las interminables peleas entre hindúes y musulmanes, me hice la siguiente pregunta más de una vez: ¿qué accidente o infortunio de la historia hacía que dos religiones tan evidentemente irreconciliables como el hinduísmo y el mahometanismo coexistieran en la misma sociedad? ... ¿Cómo olvidar que yo mismo, como mexicano, era (y soy) parte de una paradoja no menos singular: la de México y Estados Unidos? ... En general, los estadunidenses no han buscado a México en México, han buscado sus obsesiones, sus aspiraciones, fobias, esperanzas, intereses, y eso es lo que han encontrado. En resumen, la historia de nuestra relación es la historia de un engaño mutuo y empecinado, en ocasiones involuntario, aunque no siempre.
En el peor de los casos, la opinión que los estadunidenses tienen de los mexicanos y, por consiguiente, en forma indirecta, de la política mexicana, está todavía determinada por los estereotipos de indolencia e inmadurez fomentados por Hollywood y los medios masivos de comunicación. Incluso hoy en día, un conocido semanario como el Time (8 de octubre de 1979) imprime esos estereotipos al analizar el proceso político en México y llama a un reportaje central que habla de las relaciones entre México y Estados Unidos: Mexico's Macho Mood (la actitud machista de México). En muchas ocasiones, las opiniones de Estados Unidos están salpicadas de prejuicios que se derivan de sus propias preocupaciones, especialmente el anticomunismo.
Quizá no todos los observadores estén de acuerdo en el grado en que la proximidad geográfica contribuye a la comprensión o al resentimiento entre los mexicanos y sus vecinos del norte. Pueden diferir asimismo en cuanto al grado en que un mayor conocimiento mutuo reduciría las tensiones bilaterales. Sin embargo, son pocos los que ponen en duda que conocerse mejor favorecería un manejo más inteligente de los asuntos mexicano-estadunidenses.
Otro motivo por el cual los lectores estadunidenses deberían saber más acerca de México es que, en el nivel interno, el país del norte tiene muchas influencias del vecino del sur. Un motivo por el cual la influencia del segundo en la vida del primero pasa relativamente inadvertida, es que la influencia de Estados Unidos en la vida de México es más evidente y profunda. De hecho, es imposible conocer a fondo el México contemporáneo sin apreciar la enorme influencia cultural y económica de Estados Unidos. Miles de ciudadanos estadunidenses jubilados viven en México, y miles más han comprado casas para vacacionar ahí. Es más, muchos mexicanos adoptan el estilo de vida característico de Estados Unidos. A manera de ilustración, tomemos el ejemplo de la familia Castro, del libro antropológico Cinco familias de Osear Lewis, que se ha convertido en un clásico: la masa para "hotcakes" ha sustituido a las tortillas, los frijoles refritos y el chile; los cosméticos y juguetes estadunidenses se han convertido en "necesidades". 2º Los alimentos procesados han modificado la dieta, mientras brotan las hamburguesas, los Shakey's Pizza y Kentucky Fried Chicken por las dudades mexicanas. Muchas palabras inglesas se cuelan en el vocabulario de la población, en especial debido a que la mayoría de las películas, gran parte de los programas de televisión y la música proceden de Estados Unidos. Las revistas más leídas son adaptaciones del Reader's Digest y el T. V. Guide. A principios de 1982, se inauguró en México Reino Aventura, un inmenso parque de diversiones al estilo de Estados Unidos. Y, aunque el futbol soccer sigue siendo el deporte más popular, el futbol americano goza de más popularidad que en cualquier otro país de América Latina, y lo mismo ocurre con el beisbol, que en pocos países tiene más adeptos que en México.
Sin embargo, la penetración cultural es, cada vez más, un fenómeno bilateral. Dentro de poco tiempo, los hispanoparlantes superarán a los negros para convertirse en el grupo minoritario más numeroso de Estados Unidos, y los mexicano-estadunidenses, o chicanos, son el subgrupo hispánico más grande. La presencia de chicanos es especialmente importante si pensamos en términos amplios e incluimos entre ellos a todas las personas de ascendencia mexicana, sean o no ciudadanos estadunidenses. De hecho, quizá Estados Unidos sea ya el país que ocupe el quinto lugar mundial en número de hispanoparlantes. La inmigración constante es una fuente básica de la población chicana, pero otra fuente es, simplemente, la población que habita en el territorio que Estados Unidos le quitara a México en el siglo XIX, lo cual da pie a que, actualmente, se gasten chistes acerca de una posible reconquista por medio del crecimiento de la población de estos mexicanos. Para dar servicio a la población mexicano-estadunidense, han surgido docenas de periódicos y cientos de estaciones de radio y televisión en español. Los programas de televisión de México llegan, por cable, a ciudades estadunidenses de primer orden como Los Ángeles, Nueva York y Washington. La comida, la música y el idioma son otras manifestaciones de la cultura mexicana en Estados Unidos. Incluso en el "pasatiempo nacional" de Estados Unidos se ha sentido la influencia mexicana; notablemente, Fernando Valenzuela fue premiado en la temporada de 1981 como la mayor atracción de taquilla en el beisbol. El campo educativo ofrece otro buen ejemplo de la gran influencia de México en Estados Unidos, aunque la que ejerce el segundo en México sea mucho mayor en este sentido. Cierto es que el dinero y los modelos académicos de Estados Unidos han contribuido a dar forma a algunas universidades mexicanas, especialmente las particulares, y que muchos de los estudiantes mexicanos más aptos asisten a las escuelas de estudios superiores de Estados Unidos. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Guadalajara tiene en la carrera de medicina mayor cantidad de estadunidenses que cualquier universidad de Estados Unidos, y en las escuelas de Estados Unidos es cada vez mayor el número de chicanos, desde los grados primarios hasta los universitarios. La mitad de los alumnos de los niveles prescolares de las escuelas de Los Ángeles tienen nombres españoles. En algunas instituciones se da mucha importancia a la educación bilingüe y a los planes de estudio elaborados para chicanos. Por último, existen muchos programas de intercambio, de nivel institucional, entre universidades de México y Estados Unidos. La fuerza política se ha desarrollado a menor velocidad que la influencia cultural, pero la "conciencia chicana" ha ido en aumento en años recientes. Naturalmente, la presencia política se siente más en el sudoeste, donde vive la mayoría de los chicanos, pero también es importante en centros urbanos de primer orden, como Chicago. El reconocimiento de esta fuerza fue evidente en las elecciones presidenciales de 1980, cuando Reagan y Carter enfocaron su campaña a la obtención del voto mexicano estadunidense, táctica que no había usado nunca antes el candidato de un partido importante. El candidato Reagan trató descaradamente de realzar su imagen ante la comunidad mexicano estadunidense viajando a México, como lo había hecho el senador Edward Kennedy durante su carrera para obtener la nominación del partido demócrata. Hay que notar también que México ha manifestado claramente mayor interés por las personas de origen mexicano que viven actualmente en Estados Unidos. El presidente López Portillo, durante su visita a Estados Unidos, en septiembre de 1979, se dirigió valientemente a los hispanoparlantes y habló de la necesidad de expresar, por la vía política, sus demandas derivadas del hecho de que provienen de una cultura diferente. "Nos gustaría tratar con una comunidad organizada", dijo el presidente, y añadió: "Nos complace que ustedes mantengan con orgullo su identidad con México".
En ningún punto están más entrelazados los destinos de México y Estados Unidos que en la frontera. Muchos millones de personas viven a poca distancia de la frontera y las formas de la política, la economía y la cultura, a cada lado de la misma, aceptan de alguna manera rasgos de la otra parte, que van desde la afiliación a partidos políticos, pasando por los intercambios de trabajadores y capital, hasta llegar a los nexos de la familia y el idioma. El grado de los intercambios se refleja en el hecho de que esta es la frontera que registra mayor actividad en todo el mundo. Ya en 1972, el número de personas que cruzaron entre San Isidro y Tijuana sumó 25 millones. En 1982, fue en la frontera donde los efectos de una notoria devaluación del peso quedaron más vívidamente ilustrados, a medida que aumentaba el número de mexicanos que cruzaban la línea hacia el norte a buscar empleo o, cuando menos, a convertir sus pesos en dólares, mientras que los ciudadanos estadunidenses la cruzaban hacia el sur con miras a aprovechar los precios de las mercancías que habían bajado repentinamente. Sin embargo, y a pesar de la gran interacción que hay en la frontera, e incluso a pesar de algunos efectos homogeneizantes importantes, no hay ningún otro punto donde resulte más evidente la enorme diferencia entre los dos países. ¿En qué otra frontera se yuxtaponen dos sociedades tan diferentes en términos étnicos, culturales, sociales, económicos y políticos? Cabría pensar en el caso de Israel y sus vecinos árabes, o quizá las divisiones políticas de Alemania y Corea, o las religiosas de Irlanda y la India y Paquistán, pero no hay ningún otro lugar donde se puedan llegar a acumular tantas diferencias. Es más, esta acumulación de las diferencias entre México y Estados Unidos dista mucho de ser casual; más bien ilustra una división central entre los países pertenecientes a un mundo menos desarrollado y los correspondientes a otro más desarrollado. Si nos limitamos exclusivamente a la división entre riqueza y pobreza, veremos que el ingreso per cápita en Estados Unidos es, aproximadamente, seis veces mayor que el de México. Las colas que se forman en la frontera para entrar y salir de los países, pueden representar también la clara brecha que hay entre el desarrollo de México y el de Estados Unidos. Por regla general, la entrada a México es inmediata, no se forman colas, no hay inspecciones ni esperas. La salida de México a Estados Unidos es con frecuencia todo un vía crucis, que incluye largas colas, minuciosas y tediosas inspecciones (incluso humillaciones en el caso de algunos chicanos que reingresan a Estados Unidos y cuya entrada resulta, por algún motivo, sospechosa de ilegalidad) y demoras que, en ocasiones, duran muchas horas.
A pesar de la influencia bilateral y de la interdependencia, cualquier estudio del sistema político mexicano debe tomar en cuenta las enormes y fundamentales diferencias que existen entre los dos países. Así, no será raro comprobar que la política en México, en términos generales, es totalmente diferente de la de Estados Unidos, o que la estabilidad política de México tiene un legado y un significado contemporáneo muy diferentes de los que tiene la estabilidad política en Estados Unidos. Para nosotros, el desafío está en entender el sistema político mexicano en sus propios términos.
RESUMEN DE LOS CAPÍTULOS
La siguiente exposición habla, brevemente, del contenido básico de cada uno de los capítulos. En el capítulo 2 se hace una revisión histórica del desarrollo de las bases que han conducido a la estabilidad contemporánea. Una de las cuestiones centrales ahí tratadas es cómo se pudo forjar dicha estabilidad con antecedentes históricos que, generalmente, se habían caracterizado por la inestabilidad. Al analizar la medida en que, en periodos anteriores, se alcanzaron ciertas metas políticas,
económicas y sociales, el capítulo contribuye a presentar un contexto histórico dentro del cual es posible evaluar el México actual. El capítulo 3 analiza a los principales actores de la política mexicana y las estructuras centrales por medio de las cuales esos actores participan en el sistema político. Un punto importante de ese capítulo está en llegar a entender cómo un complejo sistema de participación ciudadana puede coexistir con el fuerte control de las estructuras de participación que mantiene el gobierno. Los partidos políticos reciben allí especial atención. El capítulo 4 ofrece una visión general del sistema político. Se analiza la medida en que la estabilidad política ha sido reconciliada con la búsqueda de otros objetivos políticos: la libertad, la igualdad y el cambio políticos. El capítulo pretende demostrar que esa extraordinaria estabilidad se ha mantenido gracias a los logros y a pesar de los fracasos de esos otros objetivos políticos.
El capítulo 5 habla del modelo económico que ha fortalecido a la estabilidad política y que, al mismo tiempo, se ha beneficiado de ella. En el mismo nos referimos a la forma en que algunos logros económicos envidiables han coexistido con una distribución de la riqueza a todas luces injusta y con los consiguientes problemas sociales. Este capítulo estudia también la crisis económica que se presentara a mediados de la década de 1970, así como la forma en que su aparente solución no ha podido suprimir sus causas fundamentales; esto demuestra que era inevitable que la crisis económica se presentara otra vez en 1982. La relación entre la política externa y la interna de México se estudia en el capítulo 6. En él tratamos de demostrar cómo el modelo de desarrollo conservador de México ha resultado compatible con su política exterior, aparentemente progresista, y cómo la tradicional dependencia de México de Estados Unidos se ha compensado con la fuerte decisión que ha mostrado el primero en cuestiones de política exterior. En este capítulo prestamos atención especial a las relaciones entre México y América Central y, particularmente, a algunos de los problemas críticos existentes en la relación entre México y Estados Unidos (migración, comercio, drogas, turismo). El capítulo 7 trata el asunto político contemporáneo que más importancia tiene, posiblemente, en las relaciones entre México y Estados Unidos: el petróleo. El capítulo hace las veces de un estudio de caso que sirve para ejemplificar las tendencias básicas analizadas en los capítulos anteriores; incluso se habla de cómo ha afectado el petróleo a las características fundamentales del desarrollo de México. En el capítulo 8 se habla de las discusiones en torno a cuál sería la mejor forma para gastar los ingresos obtenidos por la exportación de petróleo; lo que a su vez ha dado lugar al planteamiento de diversas alternativas para orientar el desarrollo futuro del país.
Se discute también la relación entre la realidad contemporánea y dichas alternativas para el futuro.
