1994 Ago México, país de un solo hombre. (conversaciones) Enrique González Pedrero.
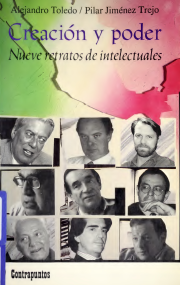 I
I
Antonio López de Santa Anna y su época son fantasmas que han acompañado a Enrique González Pedrero a lo largo de su carrera política.
El que fuera senador y gobernador de Tabasco, y cuya participación activa en la campaña a la presidencia de Carlos Salinas de Gortari terminó no en una secretaría de Estado, como se esperaba, sino en su designación como director del Fondo de Cultura Económica y más tarde embajador en España, desde 1991 se dedica a escribir El México de Santa Anna: país de un solo hombre, obra en tres tomos de más de quinientas páginas cada uno.
González Pedrero no acepta que su carrera política haya sido truncada.
“¿Terminar? Ahora hago más política que nunca”, asegura.
A finales de 1993 corrió el rumor de que abandonaría el PRI para hacerse perredista, pero muy pronto González Pedrero envió desmentidos a la prensa.
Para ejercer como político ha tenido que cambiar de época, de partido y de niveles; se opone al ideario conservador, apoya a Guadalupe Victoria en su lucha contra Agustín de Iturbide, asesora a Valentín Gómez Farías, acepta a Santa Anna, pelea contra Santa Anna... El ámbito que ha escogido para realizar una política activa es la primera mitad del siglo XIX.
Y no sabe si en este contexto había podido aspirar a la gubernatura.
Intenta dar orden a un enorme fichero de cerca de noventa mil notas sobre Antonio López de Santa Anna y su tiempo, que fue elaborado en los descansos que le daba la vida política, o en su alejamiento casi total de la grilla en el sexenio de José López Portillo.
“Creo que Santa Anna me interesó desde siempre por ser a lo largo de su vida un hombre tan contradictorio; él mismo combinaba distintas personalidades, como quizá lo hacemos todos a lo largo de las diversas etapas que vamos viviendo. Y me interesó además desde que empecé a estudiar y a conocer la política mexicana. Cuando tuve oportunidad me dediqué a leer todo lo que pude sobre Santa Anna; aparentemente era mucho: había biografías, había otros libros con pretensiones de mayor objetividad, y poco a poco fui haciéndome de una buena bibliografía, y cada vez que tenía ocasión y tiempo me metía en el personaje”.
El texto es una suerte de biografía de Santa Anna con quien González Pedrero no reconoce similitudes en los intereses políticos. “No podría decir como Gustave Flaubert cuando afirmó: ‘Madame Bovary, cest moi´; porque Santa Anna era un seductor, un jugador, un Juan Charrasqueado. Tenía máscaras, jugaba, hacía trampas, siempre quería ser Macbeth”.
Bajo el agua
A raíz de la primera incursión de Enrique González Pedrero en la política, es decir cuando dejó la Facultad de Ciencias Políticas y aceptó la postulación para ser senador por Tabasco, y luego de haber funcionado durante todo un sexenio como senador de la República, secretario general del PRI, director de Canal 13, en fin, después de haber tenido una actividad muy dinámica y compleja, se presentó el problema de la sucesión presidencial.
—Yo había estudiado en la Facultad de Derecho con un gran amigo mío que en ese momento era uno de los precandidatos, me refiero a Mario Moya Falencia, entonces secretario de Gobernación. Como mi último cargo en ese sexenio fue la dirección de Canal 13, siempre conté con el auxilio y el apoyo del secretario de Gobernación. Cuando se planteó el asunto de la sucesión no tuve dificultad en optar por una de las precandidaturas, por la sencilla razón de que había una amistad de por medio. Frente a la amistad uno no duda. Naturalmente ya sabemos cuál fue el resultado de aquella opción.
—Con el apoyo que usted le dio a su amigo, ¿pudo influir de alguna manera? En estas precandidaturas las campañas no son abiertas.
—Toda la precampaña es bajo el agua, y una vez que la candidatura brota comienza la campaña, empieza la parte pública. Cuando esto ocurrió, en lugar de hacer lo que hace mucha gente, actuar como si no se hubieran equivocado y ofrecer su amistad y sus servicios al candidato que ganó, evité esa actitud, que no se llevaba con mi modo de ser. Como era profesor con licencia en la universidad, opté por regresar a la academia, y no irme al carro del candidato triunfador, que fue el licenciado José López Portillo. Cuando regresé a la universidad, dirigía la Escuela de Estudios Profesionales de Acatlán otro amigo, el licenciado Raúl Béjar, que me ofreció un seminario de historia de México. Acepté pero propuse que el seminario se dedicara a examinar el siglo XIX, y sobre todo la primera mitad. Ahí comencé la investigación a fondo, me puse a investigar en serio al personaje de Antonio López de Santa Anna aprovechando la participación de muchos estudiantes. Desde los periódicos de la época, desde los clásicos de la historiografía, desde la correspondencia, nos fuimos introduciendo en el siglo XIX y, poco a poco, reuní un buen fichero sobre Santa Anna y su época que, en buena medida, era estudiar la historia de México a partir de la revolución de independencia. Claro que también me dediqué a seguir al personaje desde su nacimiento, su carrera militar, su vida en familia, no porque pensase en hacer una biografía sino para entenderlo mejor.
—¿Por qué le interesaba Santa Anna a Enrique González Pedrero?
—Porque me interesaba la política mexicana, y porque siempre me sorprendió que este personaje fuera once veces presidente de la República (antes y después de Texas, antes y después de la guerra con los Estados Unidos). Algo tenía este ilusionista que había atraído a su época como la atrajo, para lograr esta performance como presidente múltiple del país. Habría que dejar muy claro que, a pesar de haber sido once veces presidente, Santa Anna apenas completó en sus periodos presidenciales unos seis años, cuando mucho. ¿Esto quiere decir que no ejerciera el poder? No. Quiere decir que en la presidencia o fuera de ella, Antonio López de Santa Anna era un personaje muy poderoso y que ejercía una gran influencia sobre México. Algún autor señala que llegó a manejar el país como si fuera una de sus haciendas (que fueron muchas). A ese grado llegó la imbricación del personaje con su época y con el país.
—¿Usted encontraba en su estudio del santanismo un reflejo de lo que pasaba en el país en el sexenio de López Portillo?
—No, a mí lo que me interesaba entender, por mi propia formación, era a la política mexicana desde un personaje paradigmático. ¿Por qué había sido este hombre tan poderoso en su tiempo? ¿Qué fue lo que le hizo ocupar estas posiciones por encima de personajes moralmente más puros e irreprochables? ¿Qué fue lo que hizo que los mexicanos aceptaran a Santa Anna? ¿Les gustaba que fuera jugador, pendenciero, enamorado, militar exitoso? Esto me fue atrayendo, como político y como investigador de la ciencia política. Cuando empiezo a dedicarme a la política práctica ya tengo mi formación profesional como politólogo; sé que la política no es ciencia, pero la ciencia provee de métodos para observar y analizar. Cuando he estado en la práctica política siempre he tenido conciencia de lo que estoy haciendo, y siempre estoy observando lo que ocurre no sólo con ojos de militante sino con ojos de analista, de investigador. Ahí está parte de mi vocación, de mi formación, que se volcó en el estudio de este personaje. Por tanto, aquellos seis años de López Portillo los dediqué en buena medida a la investigación a fondo de Santa Anna y su época, tanto en las bibliotecas mexicanas como en las de Estados Unidos.
EL TIEMPO
Después de ese obligado alejamiento González Pedrero regresó a la política, pero nunca abandonó la investigación. Siendo gobernador de Tabasco mantuvo un seminario con un grupo de estudiantes fieles.
Dice: “Así, la investigación continuó, de modo que durante todo el sexenio siguiente seguí investigando, y lo seguí haciendo hasta comienzos de este nuevo sexenio en que ya pude dedicarme más o menos de tiempo completo a trabajar en la obra que pensaba escribir desde siempre. Tenía apuntes, partes de capítulos, sobre todo aquello que tenía que ver con las vivencias que había ido teniendo a lo largo de mi vida política; esto me ha sido de gran utilidad sobre todo para entender mejor muchas de las situaciones que se me presentaron, que aunque no son repeticiones se parecen. Además, este modo de relacionar la historia con el presente me permitió entender muchas cosas: la historia fue política, la política será historia. En este aspecto es que la sensibilidad, la experiencia y sobre todo las vivencias, pueden ser útiles para entender situaciones parecidas, nunca iguales”.
—¿Usted asumió esta investigación como una suerte de aprendizaje indirecto del quehacer político que estaba ejerciendo?
—Diría que fue una especie de complemento y, sobre todo, un apoyo para construir una tipología, una galería de retratos de personajes políticos de distintas tendencias, que me ayudaban a entender a los personajes reales con los que estaba tratando, y a la inversa. Acostumbrarme rápidamente a radiografiar a los distintos personajes a los que tenía que tratar me fue ayudando a entender con cierta rapidez a los personajes históricos. Me parecía muy atractivo ver la historia como lo que fue en su momento; la historia de aquella época, como decía antes, fue primero política de aquella época, que con la reflexión se volvió historia. De esta manera podía serme útil la experiencia para tratar de entender mejor aquel pedazo de la historia de México. En el momento en que llegué a esta comprensión, todo lo demás me pareció lo de menos; y es entonces cuando empiezo a dedicarme de tiempo completo a la interpretación y recreación de este pedazo de la historia de México. En ese momento me doy cuenta de que Santa Anna ha sido un personaje que me ayudó a meterme en aquel momento histórico. Pero, repito, lo que me interesaba era la época y, sobre todo, el país. Era un México que ya conocía físicamente mucho mejor que cuando comencé la investigación, por mis propias actividades en la política.
—¿Encuentra alguna relación entre el modo como terminó su carrera política y lo que investigaba del siglo XIX?
—¿Terminar? Ahora hago más política que nunca. Hablemos del tiempo. Todavía como director del Fondo de Cultura pude mantener mi contacto con la investigación porque trabajaba horas corridas, y el resto del tiempo lo dedicaba a tareas de asesoría al seminario o a mi propia obra. Pero ya como embajador de México en España, en donde ilusamente pensaba que iba a tener tiempo para escribir (porque pensaba en diplomáticos/escritores de otros tiempos como Alfonso Reyes o Jaime Torres Bodet), descubrí que no había tal. Todo mi tiempo se iba en tareas de la embajada. Estaba, pues, en deuda con una parte de mi interés, en tanto que se cumplía en mí la parte del político pero no la parte del intelectual, del investigador, del escritor. Me sentía en deuda conmigo mismo. Aproveché entonces unas vacaciones y hablé con mi amigo Carlos Salinas de Cortan, presidente de la República, que se portó con una gran gentileza, entendió lo que yo le planteaba (que era dedicarme de tiempo completo a mi libro de historia), y gracias a eso pude dejar de ser un escritor de “domingo” y pude darme cuenta de la enorme diferencia que hay entre vivir para lo que uno está escribiendo y escribir cuando uno puede hacerlo. Estos años en que me he dedicado a escribir de tiempo completo, han sido para mí una experiencia verdaderamente maravillosa. Mi investigación consta de cerca de noventa mil fichas; de modo que no escribo al azar, lo hago sistemáticamente y después de haber investigado lo más que he podido sobre los distintos temas. Y ha sido una experiencia no sólo intelectual sino política, porque mi actividad práctica la he tratado de sistematizar en mi libro, sobre todo en el sentido de los personajes. Uno va adquiriendo una cierta destreza para descubrir el carácter de un individuo. Esto mismo lo aplico en mi libro; de modo que cuando voy estudiando a los personajes, trato de no hacerme a la idea que se hicieron Lucas Alamán, el doctor Mora, Lorenzo de Zavala, o cualquiera de los autores clásicos de la historia de México, sino de formarme mi propia opinión. Y esto me ha deparado grandes sorpresas. Cuando escribo hago, pues, política.
Ciclotímico
A pesar de que Santa Anna ha sido uno de los personajes favoritos de los biógrafos, González Pedrero considera que hay cosas que se han escapado en el retrato de este hombre.
—Creo que entre otras cosas Santa Anna fue un jugador, y que su psicología en alguna medida (no totalmente) se explica como la de un jugador. Lo primero que hice fue leer la novela de Fiodor Dostoievski sobre el jugador, para ponerme en situación (como hubiera dicho Sartre). No me fue inútil, pero tampoco me fue todo lo útil que había pensado para penetrar en la psicología del personaje. Era un gran actor, cosa que también se explica como jugador. La expresión francesa de “actuar un papel” también significa “jugar un papel”, de modo que el jugador y el actor están muy relacionados. Santa Anna era un gran actor, era un hombre de escena verdaderamente notable, de modo que su personaje se presta también para el teatro, no sólo para la novela.
—Era un político sagaz, acomodaticio, a la vez que se asumía como liberal podía negociar con los conservadores cuestiones sustanciales, contrarias al ideario de los liberales. ¿Su actuación política era un juego?
—Sí, pero entendámonos. No tenía ideas políticas. Le interesaba jugar, actuar, desempeñar los papeles que él creía que debía llevar a cabo en beneficio del país (por lo menos en una etapa) y en consecuencia se desempeñaba en tales términos con una tenacidad y una actividad verdaderamente notables. Era un gran improvisador, un gran organizador. No llegó adonde llegó por casualidad. Si digo que no tenía ideas políticas es porque realmente no las tenía, o eran muy superficiales. Como militar práctico se formó en la acción; iba yo a decir que se formó en los campos de batalla, pero no fue un militar extraordinario. Quizá por sus dotes de organizador hay quienes lo perciben como un gran militar: podía levantar un ejército en muy poco tiempo. Pero de ahí a ser un militar que libra batallas con éxito, como el gran modelo del siglo XIX que es Napoleón Bonaparte, hay gran distancia. Santa Anna era un pésimo estratega. Era de una enorme audacia y no muy reflexivo. A diferencia de Napoleón, Santa Anna no sabía jugar el ajedrez de la guerra: le gustaban los juegos de azar. A pesar de ser un hombre dinámico, había en él etapas de una gran depresión. Era ciclotímico; tenía etapas de retraimiento pero no para reflexionar sobre lo que había ocurrido o lo que debía ocurrir; simplemente abandonaba todo lo que había estado haciendo, por alguna derrota o porque las cosas no habían salido como él esperaba. Era depresivo. Esto explica esos periodos de una gran actividad y su posterior retraimiento.
—Y es indudable que uno de los papeles que más le gustaba representar a Santa Anna era el de Napoleón.
—Quería ser como Napoleón Bonaparte, pero no tenía su talento o su capacidad intelectual o de planeación, ni el talento de hombre de Estado. Santa Anna no era hombre de Estado, era un hombre poderoso al que le gustaba el poder. Era simpático, atractivo, jugador, valiente, audaz, un ilusionista en suma; pero no era Napoleón. Se le ocurrían ideas brillantes, pero no tenía la persistencia y el orden indispensables para llevar a cabo aquello que se le había ocurrido. No tenía sentido de la medida.
—El modelo de Santa Anna fue Napoleón Bonaparte, ¿a la vez Santa Anna se convierte en un modelo para la política mexicana con estas características contradictorias? ¿De alguna manera se fija un modo del ser político?
—Santa Anna es un modelo extremo, como en otro aspecto lo serían Benito Juárez o Porfirio Díaz; usted no encuentra un Juárez fácilmente. Son “tipos ideales”, hubiera dicho Max Weber, que en la medida en que los personajes normales se acercan a uno u otro paradigma, uno puede utilizar ese tipo general para sacar algunos elementos. En tanto tipos globales yo diría que no se repiten, pero si se tiene un buen grupo de personajes como Iturbide, como Victoria, Gómez Farías, esto sirve para encontrar por ejemplo pequeños gómez-fariitas. Estos personajes excepcionales sirven, en algún aspecto, para compararlos con los personajes normales y ver si éstos se parecen o no en algo a aquellos otros. Hay de todo, siempre ha habido. Y no podemos decir que la política sólo la ejercen hombres deleznables, deshonestos...
—Acomodaticios, sagaces...
—En este baile como en los demás hay de todo. Igual se da en la empresa, igual se da en el clero. El siglo XIX es riquísimo, tanto que podría hacerse una galería de retratos mexicanos notables en las distintas actividades del país en aquella época, galería que sería admirable en muchos aspectos. Santa Anna era un buen político pragmático, que jamás se comprometía en un juego de azar (aunque le gustaran varios, sobre todo los gallos), o con una mujer (aunque le gustaran muchas mujeres, y tuviera buen gusto, cosa que le alabo), pero justamente todo lo que parece llevarlo al éxito fácil no lo va a llevar a triunfar a fondo. Como no tiene ideas políticas, no sabe cuáles deben ser las metas que debe perseguir el Estado mexicano, y en consecuencia no puede delinear una política adecuada. Sabe hacerse con el poder pero no sabe qué hacer con él. ¿Cómo se puede gobernar sin comprometerse?, es lo que me pregunto, y el personaje queda flotando. Es un buen político que no se compromete con nadie, pero eso a la vez le resta densidad, no tiene obra de gobierno. No se puede jugar sin apostar, y sin perder, y sin sentir lo que se siente cuando se pierde o se gana. Santa Anna jugaba y arriesgaba lo de los demás, no se arriesgaba él en el juego. O jugaba juegos no tan riesgosos, en donde ganar era lo más seguro (aunque a veces se llevaba sorpresas, y sorpresas grandes). Es lástima que un hombre de tanta inteligencia natural no la haya cultivado; cuando tuvo hombres inteligentes cerca de él fue cuando mejor actuó (es el caso de su relación con Valentín Gómez Farías en el liberalismo, o de Lucas Alamán en el conservadurismo). Quienes gobiernan son los que tienen las ideas y las saben instrumentar, no este hombre que sin embargo tuvo suficiente para hacerse de un cuerpo de ejército que era su partido político en una época en que no los había. Tuvo el talento, sí, de hacerse de un organismo poderoso que lo hacía influir en las decisiones de poder que se estaban tomando en México.
—En su investigación de la política mexicana en la primera mitad del siglo XIX, ¿busca de algún modo entender su historia personal como militante retirado?
—Quizás eso lo haya buscado inconscientemente; tal vez lo asuma de modo consciente si emprendo en algún momento una especie de autobiografía o memorias. Pero creo que es prematuro pensar en eso, porque además no he hechos cosas notables todavía.
—¿Usted se reconoce en algunos de los personajes del siglo XIX?
—Guadalupe Victoria tiene aspectos de valor que aprecio, pero Santa Anna tiene aspectos de simpatía, valor, audacia, que me parecen fascinantes. Luego tiene caídas tremendas. Encuentro que son personajes muy humanos. De pronto hacen barbaridades, sí, pero a la distancia debe uno tener cierta sensibilidad para entender lo más que se pueda. Aunque no comparta muchas de las cosas fundamentales que hizo Santa Anna, no dejo de entender que dada su circunstancia, sus características, su ambición de poder desmesurada, todo eso lo haya llevado a cometer las barbaridades que cometió.
—En el siglo XIX, ¿dónde se habría usted ubicado políticamente?
—Sin la menor duda hubiera sido liberal, al menos eso me hubiera gustado ser.
II
Una parte de esta entrevista, realizada en dos sesiones, fue escrita y corregida directamente por Enrique González Pedrero. Para dar continuidad al texto, omitimos las preguntas.
LA INFANCIA EN UNA CIUDAD VILLAMOJADA
Mi infancia en Tabasco, cuando reflexiono sobre ella ahora, fue como un anticipo de la inmersión en una de esas novelas de lo “real maravilloso”, como luego las llamaría Alejo Carpentier, que leería muchos años después.
Villahermosa era entonces una ciudad donde prevalecía la naturaleza sobre lo urbano. La naturaleza irrumpía por todas partes: la lluvia, el río, las inundaciones —las “crecientes” que volvían a la ciudad una laguna buena parte del año—, la vegetación exuberante —como las pasiones humanas— el sol, el calor, eran los personajes más importantes de aquella ciudad lacustre: Villamojada.
Precisamente a causa de esas pasiones salió mi padre de Tabasco, a la caída del régimen garridista, en la década de los treinta, a raíz del conflicto entre Calles y Cárdenas. Mi padre era empleado del gobierno. Mi madre era maestra. Ambos eran muy jóvenes. De modo que desde niño tuve contacto con la política en la que estaba metido y comprometido mi padre, y con las letras que nos enseñaba mi madre en casa. De repente aquel niño tuvo que preguntarse y preguntarles: ¿Por qué dejar la casa, la familia, todo el mundo conocido? Y la respuesta fue muy clara: Porque el gobierno había caído y el nuevo —después de la Expedición Punitiva de Brito Foucher— era distinto y no quería los servicios de aquel joven honrado, digno y apasionado que era mi padre, y quizá mi padre tampoco quería prestar sus modestos servicios al nuevo gobierno. Con el tiempo entendí que, entre otras cosas, la política es una suerte de convenio entre el que trabaja y el que contrata. Sino hay acuerdo entre ambos no hay trato. Empecé a entender que esto era la política y por la política vine, pues, a la ciudad de México: una ciudad enorme totalmente distinta a mi ciudad natal, con gente distinta, que hablaba distinto, que vestía distinto, que comía comidas distintas...
Mis primeras lecturas no fueron, pues, en libros sino en la realidad. Hice entonces mi primer viaje: un viaje por el Grijalva, de Villahermosa a Frontera, en un barco de aspas (El Carmen) como los de Mark Twain; de Frontera a Veracruz, por un mar picado que hizo zozobrar a muchas pequeñas embarcaciones como la que ahora (La Yalton) nos conducía al mentado Puerto de Veracruz. Y luego el viaje por ferrocarril de Veracruz a México: con la colección de paisajes más bellos, que ni por asomo hubiera yo podido imaginar. Y cuando empezó a hacer hambre mi madre nos compró desde la ventanilla del tren (¿en Orizaba?) un pollo frito envuelto en hojas de plátano, cuyo sabor sólo volvería yo a encontrar mucho más tarde, en la Plaza de Morelia. Es, naturalmente, uno de mis platillos favoritos. Todavía debo mencionar que al término de mi primer año de escuela en México, por azares del destino y de la amistad, mi padre fue a dar al estado de Guerrero, donde haría varios años de la primaria en escuelas oficiales: primero en Chilpancingo y luego en Acapulco que, en aquella época, tenía veinte mil habitantes. De modo que, después de un largo rodeo, había yo ido a dar de un paraíso con río a un paraíso con mar. Y al estudiar la historia de Guerrero en la escuela comencé a aprender, sin proponérmelo, un pedazo importante de la historia de México. Conocí, pues, de niño, muchos lugares históricos: el Fuerte de San Diego, el Veladero, el cerro de la Mira, la Hacienda de la Providencia... No por fotografías, ni por ideas abstractas, sino como parte de la vida de todos los días.
Del paraíso a la urbanidad
A partir de mis estudios de bachillerato me establecí en la ciudad de México después de, todavía, muchos desplazamientos entre Acapulco, Villahermosa, nuevamente Acapulco, etcétera. Ejemplifico mi movilidad con los estudios de secundaria: el primer año lo hice en la Secundaria Uno de las calles de Regina de la Ciudad de México; el segundo en el Instituto Juárez de Villahermosa y el tercero en la Secundaria Federal número 22 de Acapulco. La Preparatoria Nacional —la única entonces— era una gran escuela donde tuve excelentes profesores: don Samuel García, de lógica; don Erasmo Castellanos Quinto, de literatura; Arturo Arnáiz y Freg, de Historia de México; Salvador Azuela, de historia Universal; Méndez Samará, de introducción a la filosofía, y muchos más. Ahí fue donde comencé a desplegar mis inquietudes políticas e intelectuales ya más asiduamente, pero sin descuidar la natación que siempre practiqué. Ya para entonces era un habitante de la ciudad, acostumbrado a la vida urbana...
De la preparatoria pasé a la Facultad de Derecho —en la misma calle San Ildefonso— y ahí tomé clases con los mejores maestros de la facultad de entonces. Sólo nombraré a dos, excepcionales, para evitar omisiones lamentables: don Manuel Pedroso, que tuvo enorme importancia en la formación de toda mi generación. El otro fue Mario de la Cueva. Con Pedroso hice mi tesis y a él dediqué un libro: La cuerda floja. La fotografía en mi estudio que está abajo de la reproducción del retrato de Tomás Moro, de Holbein el joven, es la de don Manuel en su biblioteca, tal como lo veíamos cuando nos invitaba a tomar el café para hablar de libros. Por cierto, el buen café que tomo todavía es de la mezcla que solía tomar don Manuel. Pedroso amaba la cultura alemana y la francesa,y nos introdujo a algunas de sus ramas, en filosofía del derecho, sociología, teoría del Estado y literatura, pero siempre sin descuidar a los clásicos griegos y latinos. Profundicé más urde en París, donde coincidí con mi paisano Luis Priego, lo que comenzó en las clases y conferencias de Manuel Pedroso.
Y ahí estaba siempre don Manuel el Sevillano, hablando con las manos y con la inteligencia. Las manos de Manuel Pedroso que, como dijo Carlos Fuentes, con razón, eran de bailaor de flamenco y de personaje del Greco. Con sus viejos y elegantes trajes ingleses, rodeado de muchachas bonitas que lo llevaban a todas partes —porque el maestro no tenía coche—, pero siempre tuvo buen gusto. Don Manuel estaba siempre cerca de la belleza y de la gracia. Otra de las enseñanzas profundas de aquel viejo sabio.
Mario de la Cueva fue otro maestro decisivo de mi generación. Gran jurista y hombre de una honestidad a toda prueba, dueño de una vastísima cultura, era el director de la Facultad cuando nosotros estudiamos. Entonces lo conocí pero vine a tratar después, cuando me recibí y, más tarde, cuando el maestro era ya abogado general de la Universidad en tiempos del doctor Chávez. Entonces, curiosamente, después de un año sabático que pasó en Europa, había venido impresionado con la reciente y copiosísima bibliografía dedicada a Marx —hablo de fines de los años cincuenta— a quien había redescubierto, y devoraba todos aquellos libros con una enorme fruición.
La generación de los 50
Mario de la Cueva y Manuel Pedroso fueron dos de los varios orientadores de mis compañeros y amigos de la generación del 50, de la generación de la mitad del siglo que produjo a muchos de los abogados, políticos, escritores, poetas, ensayistas, que desde entonces comenzaron a figurar y a formar parte de la vida de México.
Carlos Fuentes, Mario Moya, Porfirio Muñoz Ledo, Arturo González Cosío, Miguel Alemán (se me escapan muchos) y también Salvador Elizondo, Sergio Pitol, José Luis González de León, José de la Colina y tantos amigos de clases, conferencias, fiestas, desveladas. La vida nocturna de la ciudad, tan precaria y a la vez tan activa a pesar de todo, nos mostró otra faceta y no la menos interesante por cierto.
Un académico organizado
La academia fue trabajo y responsabilidad, como el Fondo de Cultura, mi primer trabajo al regresar de Francia donde pasé dos años, como el periodismo, como el estudio de los problemas nacionales. La verdad es que no fuimos jóvenes precoces. La academia fue producto de la constancia y la disciplina.
Para dar una clase hay que estudiar, para escribir hay que investigar. Para dirigir hay que tener sentido de la organización y eso no se improvisa. De los 25 a los cuarenta años me dediqué a la cátedra. A los 35 fui director de Ciencias Políticas. En esa trinchera me tocó la caída del doctor Chávez en 1966, que fue el preludio de 1968.
El México del 68: un laboratorio
Los cinco años que pasé en la dirección de ciencias políticas fueron años de aprendizaje de mexicología, a través de individuos y organizaciones, del estudio de los problemas prácticos que había que resolver todos los días, de los acuerdos con el rector Chávez —que era un modelo de concentración, orden y detalle en el trabajo— y luego con el fluido ingenio de don Javier Barrios Sierra; de las juntas del Colegio de Directores, donde coincidí con Carlos Sainz, Leopoldo Zea, Horacio Flores de la Peña, Ifigenia Martínez, Ramón Torres, César Zepúlveda, el ingeniero Davalí Jaime, Pablo Zierold, Femando Prieto y Manuel Madrazo Garamendi; de las sesiones, a veces tormentosas, de aquel amplio parlamento que era el Consejo Universitario y de las siempre agitadas asambleas de profesores y de alumnos. La Universidad era una suerte de México en laboratorio. Pero sin la tranquilidad de un laboratorio. Y sabíamos bien que lo que vivíamos en las aulas y en el campus muy pronto lo viviría el país. Me refiero al 66 y al 68.
El problema comenzó como pleito entre dos escuelas y empezó a crecer velozmente. Pronto fue como un reguero de pólvora y la Huelga Nacional cundió. ¿Cómo comunicar a las partes en conflicto?
Recuerdo los intentos poco fructuosos —¡cuánto tiempo invertido, cuántas energías!—, qué no intentamos los profesores que teníamos alguna cercanía con los estudiantes, para tender puentes con los organismos estudiantiles insertos en aquella organización gaseosa que cambiaba de dirigentes todos los días: el Consejo Nacional de Huelga. Parecido a esa otra abstracción, a la vez un concreta, pero no para negociar con los estudiantes fastidiados de autoritarismo: “el gobierno”. ¿Cómo ayudar a que los que tenían que negociar, negociaran? ¿Cómo tender puentes? Para el gobierno, los jóvenes tendrían que hablar con sus autoridades. Para eso estaban el rector y el director del Poli o el de la Nacional o el de Chapingo. ¡Como si lo que planteaban entonces los muchachos hubiera dependido de las autoridades escolares!... Ya explicar esto, fuera de las aulas, costaba trabajo porque las frases del tipo “que los estudiantes estudien y se dejen de andar de redentores sociales” abundaban. Parecía que nadie entendía nada: diálogo de sordos. Y mientras, el conflicto crecía. La teoría de las conjuras estaba a la orden del día: que si los comunistas, que si Madrazo movía sus tentáculos. Cuando no la CIA o el FBI, o la NKVD, o todos. Aquello era un berenjenal, un río revuelto que se complicó con la cercanía de la olimpiada. De repente surgió la idea, en el Colegio de directores de la UNAM, de sugerir, como lo hicimos en una reunión con el presidente, que se nombrara a dos representantes oficiales que “encamaran” al gobierno y que tuvieran línea directa: uno universitario, el otro político, con prestigio en sus respectivas instituciones. Y que no fueran, aunque tuvieran el mismo nivel, como los miembros del gabinete, para que pudieran negociar con capacidad de maniobra (la propuesta sugerida era, obviamente, por la UNAM, el director de Petróleos Mexicanos, Jesús Reyes Heroles y por el Politécnico, el subsecretario Méndez Docurro, no propuestos abiertamente sino sugeridos a la mexicana). La proposición, al traducirse a la realidad, encarnó en Andrés Caso y Jorge de la Vega... Pero una cosa era cierta: había que negociar a pesar de las suspicacias. Había que buscar la cuadratura al círculo. El conflicto fue agudizándose y de repente estalló. En vez de resolver los seis puntos de las demandas juveniles, o de buscarle salida, por el temor de que una vez resuelto surgieran nuevas e infinitas demandas, el problema se complicó con los bazukazos a la puerta de la preparatoria y con la sangre del 2 de octubre. Lo que pasó después bien se conoce, aunque todavía no se haya dilucitado del todo, a ciencia cierta. Todavía espera el país, un acostumbrado a esperar, el país que pareciera un barril sin fondo.
Primero investigador, luego político
¡Cuidado! ¡Entendámonos! Cuando se dice de mí “primero investigador, luego político” se separa la teoría de la práctica y la verdad es que nunca hubo tal separación. Haciendo política investigaba. Investigando “hacía” política. Siempre fue así. Ahora mismo, con País de un solo hombre, es así. Con La cuerda floja y Riqueza de la pobreza fue igual. La cuerda floja es un libro de ensayos sobre varios políticos que hicieron teoría y de varios teóricos que fundaron —y como tales impulsaron— la acción política. No es, de ninguna manera, un libro abstracto. Aunque trate de ideas es un libro muy práctico, muy concreto. Revise usted el ensayo sobre Don Vasco de Quiroga, que es el que yo prefiero del libro, y verá usted con claridad lo que quiero decir. En cuanto a Riqueza de la pobreza, es un primer procesamiento de mi experiencia sobre México; pensaba en un modelo práctico de desarrollo del país. Y tan práctico es el modelo, que lo volví Plan de Gobierno durante mi periodo en Tabasco. Y, ¿quiere que le diga una cosa? El modelo resistió la prueba de la realidad con creces.
EL NACIMIENTO DEL PRI
El sistema político mexicano tiene dos pivotes centrales: el presidente y el partido. El presidente es toda una tradición histórica, con antecedentes de la etapa prehispánica y virreinal y en el centralismo que ha caracterizado a esta ciudad que Gabriel Zaid, ingeniosamente, llama ciudad-estado. El PRI tiene orígenes menos venerables (por más recientes) que tienen que ver con la Revolución Mexicana. Como usted sabe, a la muerte del general Obregón, el general Calles reunió a todos los jefes militares con mando de tropas y los convenció de la necesidad de organizarse en un partido que les diese oportunidad a todos los triunfadores de ejercer el poder pacíficamente, en vez de resolver los conflictos a balazos y jugándose la vida. Como había antecedentes locales, el Partido Nacional Revolucionario los federó y, poco a poco, los integró. Y México pasó de las asonadas militares a la etapa de la democracia dirigida. Lo que fue sin duda, y sin sarcasmos de ninguna especie, un gran avance. Esos dos elementos centrales eran la parte fundamental de la política mexicana posrevolucionaria que le dio al país paz, pan y algo de democracia. Más económica y social que política, ciertamente.
El PNR se convirtió en la época del general Cárdenas en Partido de la Revolución Mexicana y de la organización de partidos locales se saltó a la organización por sectores, en donde se encuadró a los grupos populares que apoyaron los avances que en materia agraria, obrera, popular y, a fin de cuentas nacional, que caracterizaron a la digna política cardenista. Con el licenciado Alemán el PRM se convirtió en el Partido Revolucionario Institucional y, de entonces para acá, de los cincuenta a los noventa, han pasado sólo cuarenta años... Aunque el partido siga llamándose PRI, es obvio que, con los cambios que México ha sufrido, aquel cascarón ya no tiene el mismo contenido. Pero el sistema persiste en sus dos elementos principales, aunque ahora habría que incluir a un nuevo elemento obvio: el PAN. Y a uno que cada vez cobrará mayor importancia: la sociedad civil.
De senador a gobernador por Tabasco
Para referirme a los puestos políticos con los que he representado y servido a mi estado, primero el de senador y luego el de gobernador, parto de algo fundamental: hay una gran diferencia entre tener que ver iniciativas de leyes y el trato con hombres, a pesar de que, en el proceso legislativo, haya que pedir la opinión y oír el parecer de los sectores interesados, antes de proceder. Pero una cosa es, repito, el proceso legislativo, o el trabajo en comisiones y la discusión parlamentaria, y otra el acto de gobierno. La importancia de la Cámara era, sin embargo, menos legislativa que política. En el Senado (y luego en el PRI, como Secretario General con Jesús Reyes Heroles presidiéndolo), conocí a prácticamente todos los cuadros que tenían funciones políticas y sociales en el país. Fueron mis compañeros de legislatura, por ejemplo, por el sector obrero: Alfonso Sánchez Madariaga, Blas Chumacero, Emilio M. González, Francisco Pérez Ríos y Alfonso Calderón Velarde.
Muchos de los senadores habían sido gobernadores, como Braulio Fernández Aguirre, de Coahuila o Enrique Olivares Santana, de Aguascalientes —que presidía la Gran Comisión— o el general Elpidio Perdomo, de Morelos, que me relató, en alguna comisión, cómo había vivido la sucesión presidencial en tiempos de Lázaro Cárdenas y la importancia que llegó a tener el bloque de gobernadores en aquella época. Y otros iban a serlo, más tarde, como Flores Tapia, o Cárdenas González o Figueroa, de Guerrero. La verdad es que la del Senado fue una experiencia muy interesante, por lo provechoso del intercambio de experiencias profesionales y temporales tan distintas. Y cuando una sesión era aburrida, me iba a conversar con don Martín Luis Guzmán, que representaba al Distrito Federal, con Alejandro Carrillo de Sonora, o con Víctor Manzanilla o con Javier García Paniagua, que siempre tenían cosas interesantes que contarme.
Gobernar, en cambio, es decidir; gobernar es seleccionar; a veces hacer un alto en el camino para hablar con la gente o intercambiar con calma puntos de vista; y otras, acelerar la marcha y, si se puede —como dice nuestro pueblo—, “irse hasta la cocina”. ¿Cuándo frenar, cuándo acelerar? Esto lo determina el conductor, de acuerdo con el tránsito y con las condiciones del auto, y muchas otras circunstancias más, en donde el conocimiento de la historia siempre ayuda. En el gobierno los tres tiempos están siempre presentes. Y lo que ocurre en casa y afuera: en el mundo. Gobernar es algo complejísimo y apasionante. Es medir y calcular: ver con perspectiva lo viejo y lo nuevo, lo conocido y lo inédito. Saber leer rostros, decires y silencios: miradas, ademanes, gustos. Y, a veces, leer al revés. No hay recetas. En ocasiones, para problemas semejantes hay soluciones distintas. Y, sobre todo, hay que estar siempre dispuesto a aprender. Abierto a lo que el más insignificante puede enseñar. Usar de los cinco sentidos y, si se puede, del sexto. No quiero parecer presuntuoso. Sólo puedo decirle que el gobierno de mi estado fue el trabajo más intenso y absorbente, apasionante, que he tenido en mi vida.
MÉXICO, PAÍS DE UN SOLO HOMBRE
El siglo XIX sigue repercutiendo en nuestra época como todo nuestro pasado. Mucho de lo que ocurría antes sigue pasando ahora. Hay un aspecto que resulta, tal vez, muy evidente: la circunstancia, por ejemplo, de que México siga siendo, con matices, país de un solo hombre. Esta afirmación parece osada pero ahí está, omnipresente, en la realidad de todos los días. ¿Por qué, si ha pasado tanto tiempo y han ocurrido tantos sucesos, tantas transformaciones?
Tiempo consciente es historia. En cambio, tiempo corriente, sin asimilación, sin memoria, es como si se volviera parte de la naturaleza, de las estaciones, algo que se repite no sin monotonía, cada año: como la primavera, como el calor, como las lluvias, como el invierno. El tiempo se vuelve circular en vez de desplegarse en espiral y ascender siempre. ¿Es éste un país donde no pasa el tiempo? ¿Donde el tiempo se repite?
Heródoto nos dice al comienzo de las Guerras Médicas, que quiere salvaguardar lo que debe su existencia a los hombres evitando que se borre con el fluir del tiempo. Al escribir sobre las acciones gloriosas de los griegos, quiere asegurarles su recuerdo para la posteridad: salvar aquellas acciones humanas de la futilidad del olvido, a diferencia de las cosas de la naturaleza, siempre presentes y que no corren el riesgo de ser ignoradas ni olvidadas porque, para su existencia, no requieren de la memoria de los hombres. Nos olvidamos o no de ello: en primavera siempre habrá jacarandas en flor... la historia, desde Heródoto, es una formidable empresa de recuperación humana.
Recuperar la historia es, en verdad, recuperar el destino. En ese sentido, País de un solo hombre quiere ser un alegato para la recuperación de la memoria. Porque un pueblo sin pasado es un pueblo que no entiende su presente ni puede elegir su futuro.
No hay que temerle al pasado. No hay que sepultarlo. Porque, si tratamos de hacerlo, lo que sucede es que los muertos andan entre los vivos sin que siquiera nos demos cuenta. Y eso es mucho peor. Hay que mirarlos a la cara, reconocerlos y después, entonces sí, seremos capaces de sepultar para siempre a los muertos que no merezcan seguir viviendo entre los vivos. Y podremos recuperar, para que nos ayuden a elegir el futuro, a aquellos que sí lo merezcan.
La fatalidad sólo pesa como una losa sobre los pueblos cuando no se sabe ni de dónde viene y cuando se acepta, con fatalidad, que lo que siempre ha pasado tiene que seguir pasando.
Recuperar el destino es rechazar la fatalidad supuestamente inescapable de esa fatalidad. País de un solo hombre, es, por lo tanto, una convocatoria a mirar de frente el espejo de nuestra historia, precisamente para descubrir su rostro oscuro y poder, sólo entonces, adueñarnos de su cara luminosa.
Santa Anna, como dijo Frank Tannenbaum, es “el genio malo del destino mexicano”. Su fantasma sigue rondándonos cada vez que el país pierde otra oportunidad de hacer valer su propia voluntad y de asumir, como nación de adultos, el ejercicio de su Ubre albedrío.
Un político con ideas
La relación de los intelectuales con el poder la entiendo desde un concepto que tiene una gran tradición en la historia de México. Me refiero a la teoría del intelectual político o, si usted prefiere, del político con ideas.
Pero, ¡cuidado! Un político sólo con ideas es un dilettante. Y sin ideas se pierde en la práctica. Ideas y oficio ya es algo. Experiencia: algo más, mucho más. Añádale audaz prudencia y vamos acercándonos al ideal. ¿La relación con el poder? Me remito al Lord Acton mexicano: “El poder ofusca a los inteligentes; a los tontejos los enloquece”.
Nexos y Vuelta, grupos culturales
Son dos revistas y núcleos intelectuales muy importantes. Pero permítame referirme a las revistas. Una, Nexos, más interesada en la política, tal vez. Y Vuelta, más en la literatura, en la cultura y en la política, pero siempre desde la perspectiva de la cultura. Una más nacional; la otra de alcance y proyección internacional. Dicho lo anterior, debo añadir que, desde que leí El laberinto de la soledad y Libertad bajo palabra, sigo todo lo que hace el poeta, y vidente, con enorme interés.
Octavio Paz es uno de los maître à penser de nuestro tiempo. Como lo fue Ortega y Gasset en su momento. Y como no puedo disociar a Octavio de la revista, ésa es para mí, en consecuencia, la importancia cultural de Vuelta. Además, ahí se han publicado algunos de los mejores textos literarios de los últimos tiempos y es una revista que tiene ya una larga y persistente tradición. Nexos es más joven y su interés se ha centrado más en las ciencias sociales. Creo que cada una juega su papel.
LA DEMOCRACIA EN MÉXICO
Me parece que, a pesar de todo, por las características del mundo tecnológico que vivimos y porque tenemos también elementos de una historia paralela democrática que también está presente, desde la historia municipal española y mexicana, desde las enseñanzas de Vasco de Quiroga, desde el papel brillantísimo, jugado en 1808, por el ayuntamiento de la ciudad de México, desde la revolución de independencia, desde las diputaciones provinciales, desde nuestro federalismo, existen bases para que la democracia se produzca.
Privilegio menos el elemento subjetivo, la voluntad política, cuanto las condiciones objetivas actuales: la presencia cada vez más fuerte de la sociedad civil, de las organizaciones sociales múltiples que caracterizan a la nación actual, para que la democracia, en un plazo más o menos breve, se produzca.
LA IZQUIERDA Y EL PRI EN CRISIS
Creo, para decirlo con brevedad, que todos los partidos están en crisis. La sociedad los ha desbordado. Todos los partidos y organizaciones van a tener que hacer un gran esfuerzo, de organización y de inteligencia política, para intentar acercarse a las aspiraciones sociales actuales. Si no, la sociedad pronto prohijará nuevas formas.
En: Pilar Jiménez Trejo & Alejandro Toledo. Creación y poder. Nueve retratos de intelectuales (conversaciones). México, D.F. : Editorial J. Mortiz [CONTRAPUNTOS] 213 págs.
