2004 Sep La violencia política y la condición humana. Hilda Valera.
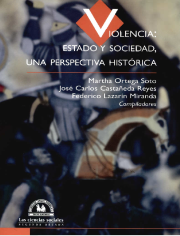 Introducción
Introducción
La generación presente está aprendiendo una nueva lección que muchas generaciones han aprendido en el pasado, a veces demasiado tarde: en los asuntos humanos hay grandes fuerzas naturales, comparables en su poder de destrucción con los huracanes o con los temblores. H. L. NIEBURG
EN LA posGuerra Fría, con el final del equilibrio bipolar y la desarticulación de una de las dos superpotencias, surgió en forma efímera el mito de la desaparición de las amenazas a la paz y seguridad intemacionales, con el supuesto de que la estabilidad quedaría garantizada por el único poder aparente en la escena mundial. Al mismo tiempo, con la adopción de los principios neoliberales como fundamento ideológico en la gran mayoría de los estados, tomó fuerza la hipótesis de que el liberalismo, al generar condiciones internas democráticas estables, propiciaría el surgimiento de un contexto mundial favorable para que los estados aceptasen -en forma voluntaria la formación de un esquema contractual de paz, fundado en códigos de conducta ética que harán posible el desarrollo de conductas "más civilizadas" (menos violentas), tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra. El brote de conflictos étnico-políticos en Europa del este y en algunas ex repúblicas soviéticas fue calificado como una secuela natural del colapso del comunismo y, al menos a corto plazo, no minó la visión triunfante de la posGuerra Fría.
El estallido de conflictos especialmente sangrientos en distintas partes del mundo -en Rwanda, Argelia, Liberia, Bosnia, Croacia- puso en tela de juicio la hipótesis del neoliberalismo como fundamento de sociedades internas "civilizadas". Esos conflictos-excesivamente violentos- fueron calificados como un fenómeno específico de ciertas regiones, cuyas poblaciones son incapaces tanto de elaborar códigos de conducta ética como de competir en la economía mundial, con un alto nivel de inestabilidad política y dominadas por atavismos religiosos y/o culturales propicios a la pervivencia del nacionalismo y de identidades étnicas y religiosas. Por lo tanto, se trataría de situaciones incoherentes con el grado de desarrollo cultural alcanzado por la humanidad, producto de la locura de unos cuantos, como una "anormalidad" que puede constituirse en un obstáculo para la expansión de los principios éticos del neoliberalismo.
La finalidad en esta introducción es explorar una forma alternativa para explicar el comportamiento político-social que se expresa en violencia colectiva. No se trata de un fenómeno inédito, ni corresponde a un pasado histórico superado, a una cultura, una religión o a un color de piel en particular y por lo tanto no puede ser descalificado como excepcional y anormal. Es expresión de una disposición autónoma, profunda y generalizada, que define a la condición humana.
LA VIOLENCIA
ENTRE los estudiosos de las ciencias sociales, no hay consenso en tomo a una definición de la violencia. En el ámbito sociopolítico, por lo general se considera a la violencia como una categoría esencial -que refleja ideas y valores- que está presente o ausente en una sociedad, en cuyo seno se inscribe como un conjunto de prácticas, como discurso o como ideología.
La violencia es la expresión más severa y directa del poder físico. como fenómeno colectivo, hace referencia a las acciones -cometidas por el Estado o por grupos de la población- orientadas a producir sufrimiento y daño de manera deliberada en contra de otras personas (en la persecución de objetivos específicos), abusando de ellas. Hoy en día, es calificada como una agresión que suscita la reprobación moral. De un lado, desencadena el resentimiento y la venganza como respuesta: mal por mal, la violencia desata más violencia, en un circuito de hostilidad sin salida. Por otro lado, hay un cierto fatalismo cuando se le vincula con la condición humana: su presencia, a lo largo de la historia mundial, la hace aparecer como el destino inexorable de los seres humanos.
En el sentido más amplio del término, la violencia puede ser práctica (física) o simbólica, visible o invisible. Puede ser producto de la capacidad de un perpetrador individual (violencia privada) o de grupos al anterior de la sociedad, incluido el Estado y sus agentes (violencia colectiva). Para los fines de este escrito, el término de violencia se aplica esencialmente para designar su expresión práctica, visible y que implica el uso o la amenaza de la fuerza física para resolver un conflicto (conseguir objetivos sociopolíticos), en diversos contextos históricos.
La violencia política (colectiva), objeto de esta reflexión, es un comportamiento que busca provocar un daño físico -o amenazar con hacerlo- a grupos o personas involucradas en un conflicto político. Esto presupone la existencia de objetivos políticos -aunque éstos pueden ser difusos y sin una elaboración teórica en aquellos que la llevan a cabo: la violencia tiene como finalidad preservar o fortalecer un poder establecido o bien derrocar a éste. Es, por lo tanto, una forma de desplegar poder en el marco de relaciones sociales y políticas diferenciadas y un recurso del Estado para mantener el poder. En este sentido, la imagen del Estado como una víctima de la violencia perpetrada por grupos opositores puede ser una percepción errónea de la realidad: muchas veces es el Estado el principal promotor de la violencia, convertida en estrategia política para imponer o mantener el statu quo. En algunos casos, la violencia puede ser atribuida a un grupo específico -como en la tortura, las ejecuciones, las matanzas político-étnicas- (violencia directa). Esta forma de violencia no siempre es ejercida por el Estado o sus agentes, pero suele ser tolerada e incluso estimulada por el Estado, con la finalidad de crear o legitimar sistemas represivos de control de la violencia interna, para mantener el poder.
En otros casos, se trata de un fenómeno endémico, que subyace en las estructuras sociales desiguales e injustas y que por lo tanto no es posible identificar a un agresor tangible (violencia estructural). En este último caso, la violencia puede ser atribuida en forma más específica a ciertas instituciones sociales -la policía, el ejército- y es aceptada o más o menos tolerada por la población (violencia institucional). Además de estas formas básicas de violencia -de un poder institucionalizado en contra de población civil; de ésta hacia el poder y entre diferentes sectores al interior de la sociedad- es importante destacar la violencia llevada a sus límites extremos, en especial entre estados (la guerra).
LA PULSIÓN DESTRUCTIVA EN LA NATURALEZA HUMANA
EN ESTA reflexión son tomados algunos conceptos de la teoría psicoanalítica para intentar explicar el origen de formas extremas de violencia política y social en la naturaleza humana. La esencia más profunda del ser humano -sostenía S. Freud- consiste en pulsiones (impulsos instintivos) de naturaleza elemental, iguales en todos los seres humanos y que tienden a la satisfacción de necesidades primarias. El objetivo vital es el principio de placer: los seres humanos aspiran a la felicidad, lo que en su aspecto negativo implica evitar el dolor y el displacer y en su aspecto positivo significa vivir intensas sensaciones placenteras. Mientras que la felicidad es un fenómeno momentáneo y subjetivo (vinculada con la satisfacción de las pulsiones primarias), la experiencia del sufrimiento es más frecuente y se origina en tres fuentes básicas:
- La fragilidad del ser humano (expuesto a las enfermedades y a la muerte).
- La supremacía de la naturaleza.
- Por último, la fuente que genera más sufrimiento, las relaciones con otros seres humanos.
Por lo tanto, la búsqueda de bienestar y de protección se convierte en el objetivo último de todas las actividades humanas.
La muerte (la destrucción) y la vida (la construcción) son las dos pulsiones primarias fundamentales: son necesidades de los seres humanos, quienes por lo tanto sienten placer por destruir (por exhibir su poderío sobre otros seres humanos y por observar la destrucción de otros), aunque esto no sea conscientemente asumido e incluso, en el último siglo, se exprese públicamente repudio a la violencia. De igual forma y en el terreno de la lucha político-social, ningún Estado u organización reconocería que aplica la violencia por la violencia. En todos los seres humanos, la tendencia agresiva es una disposición innata y autónoma y constituye el principal obstáculo para el desarrollo de la cultura: hay una hostilidad primordial entre seres humanos. Por lo tanto, carece de fundamento la pretensión de que la violencia es el "privilegio" de una cultura en particular.
En todas las personas, la amenaza del sufrimiento genera dolor y angustia, que se expresan en formas diversas. Ante las presiones del mundo externo, se impone un principio de realidad elemental: es prioritario evitar el sufrimiento, lo que implica desplazar a segundo término la satisfacción de las pulsiones y aceptar las limitaciones que impone la vida en sociedad -con el abandono parcial de la libertad individual- a cambio de seguridad.
LA CULTURA Y LA PULSIÓN DE VIDA
EN LOS orígenes de la historia de la humanidad, los seres humanos disgregados cometían actos violentos contra otros seres humanos. Bajo el imperio de la ley del más fuerte, surgió la necesidad de que algunos seres humanos se unieran para oponerse al más fuerte. Reunidos, se percataron de que la comunidad era más poderosa que el individuo aislado y formaron una fuerza para someter a los más violentos, lo que no implica que los violentos hayan dejado de serlo. Es en el contexto de esa incipiente vida humana en sociedad en el que se genera la cultura, cuyo primer logro fue favorecer la vida en común.
Como sostenía Amílcar Cabral, la cultura determina la historia, en la medida en que influye de manera positiva o negativa en el desarrollo de las relaciones entre los seres humanos y su medio y entre los propios seres humanos al interior de una sociedad. Por lo tanto, en la medida en que tiene su fundamento en la renuncia a la satisfacción de las pulsiones negativas primarias -egoístas y crueles-, como proceso, la cultura sirve para construir la vida y debe generar la capacidad racional para controlar dichas pulsiones -a través de instituciones y principios basados en códigos de conducta ética-, pero éstas nunca desaparecen. La cultura -y más específicamente el desarrollo económico, social y político- debe proporcionar recompensas a cambio de la renuncia a las pulsiones negativas primarias y, por ello, está confrontada con las tres fuentes del sufrimiento.
En esta línea de pensamiento y tomando en cuenta el principio de realidad, es importante subrayar que las dos expectativas esenciales que debe satisfacer la cultura son la protección de los seres humanos contra la naturaleza y la regulación de las relaciones de los seres humanos entre sí, lo que supone la existencia de formas institucionalizadas para regular las tensiones internas y la primacía del principio de justicia. Así, una sociedad con un alto nivel cultural es aquella en la que existen condiciones reales para el bienestar y para proporcionar un grado satisfactorio de seguridad a los seres humanos. En otras palabras, aunque es innegable que las propias instituciones sociales -en especial el Estado moderno- pueden ser una fuente de sufrimiento y en muchos casos no satisfacen las expectativas de los sectores económicamente más débiles, en una sociedad con un alto nivel cultural existe la promesa del futuro.
Aunque hay una parte de la vida instintiva que permanece en su forma primaria en todos los seres humanos --como parte de la esencia de la condición humana-, es en la cultura en donde las pulsiones negativas pueden transformarse en pulsiones sociales, convirtiéndose en la base de instituciones sociales estables y pacíficas, que garanticen a la gran mayoría de la población niveles aceptables de seguridad y bienestar. En esta línea de pensamiento, las condiciones materiales y subjetivas específicas en la sociedad ejercen una coerción exterior determinante para propiciar ciertas formas de conducta cultural, a través de la aplicación de recompensas y castigos.
En algunos casos, puede surgir una percepción errónea en cuanto al desarrollo cultural de una sociedad: ciertas formas de comportamiento pueden aparecer como si fuesen resultado de la transformación de las pulsiones negativas y, sin embargo, sólo son producto de ciertas condiciones de represión y por el temor a las posibles repercusiones que otra forma de comportamiento podría desencadenar. Cuando esas condiciones se alteran, ante cualquier provocación, las pulsiones se vuelven más poderosas que los intereses racionales y puede desencadenarse una tendencia agresiva, que hace posible que el ser humano se comporte como "una bestia salvaje que no conoce el menor respeto por los seres de su propia especie".
EL PODER Y LA PULSIÓN DE MUERTE
EL PODER es una expresión de la conducta humana, que, en los orígenes de la humanidad, surgió por la necesidad de sofocar la violencia aislada e individual en los llamados pueblos bárbaros: una comunidad más fuerte que los individuos violentos aislados-dominados por pulsiones primarias ("pasiones salvajes")-fue capaz de imponerse para someter a esos violentos, convirtiendo el poder de la comunidad en un derecho, por oposición a la violencia individual.
La historia mundial permite comprobar la existencia de un vínculo estrecho y constante entre el poder y la pulsión de muerte, independiente del color de la piel, de la fe religiosa o de la situación económica de los seres humanos, que se expresa en acciones cotidianas o en "espectáculos de horror", como los asesinatos políticos, las matanzas étnico-políticas y las guerras. La pulsión de apoderamiento parece ser el origen del deseo del poder y del poder mismo: esta pulsión se forja en las primeras etapas de la vida del ser humano, cuando el niño depende de la madre para sentir bienestar y protección. Para soportar la separación de la madre, el niño recurre a objetos para obtener cierta tranquilidad, sin embargo, empieza a sentir que los objetos y la propia madre dependen de él y que por lo tanto los puede controlar. Así, el deseo de poder -y el poder mismo- tiene su origen en la amenaza de abandono de la figura que representa seguridad y bienestar y en la necesidad de controlar esa figura para disminuir la angustia: así, a mayor angustia, mayor necesidad de poder; a menor angustia, menor necesidad de poder.
En la pulsión de muerte se origina el fratricidio (uno de los grandes males de la cultura), que tiene su máxima concreción en el racismo, en las guerras civiles y en el exterminio (en especial en el genocidio y en las matanzas étnico-políticas). Su origen se encuentra también en las primeras etapas de la vida, cuando el niño se siente desplazado (excluido) por un nuevo hermano y después de intentar rechazarlo se ve forzado a ceder parte del cariño de los padres a favor del hermano, siempre y cuando éste haga lo mismo. Las matanzas étnico-políticas expresan un deseo desplazado de la eliminación del hermano, que se agrava cuando es el mismo poder político -el jefe de Estado, la clase política, la élite de un grupo étnico- quien encabeza el comportamiento agresivo, cuyas consecuencias tienen un alto costo social.
En el terreno político, la exclusión está referida al objetivo esencial de las actividades humanas: se invalida la posibilidad de que un grupo determinado de la sociedad pueda lograr el bienestar y la protección, y por lo tanto, la exclusión genera dolor y angustia en las personas que la sufren. Llevada a límites extremos, la exclusión se encarna en el fratricidio. Las prácticas de exclusión por lo general están legitimadas en discursos políticos basados en los prejuicios étnicos, que buscan enmascarar la existencia de altos niveles de desigualdad, de injusticia y de opresión.
LA VIOLENCIA, como resultado de una pulsión natural tan fuerte como la pulsión de vida, es un rasgo constante en la naturaleza humana: las rebeliones, los asesinatos políticos y la represión, entre otras acciones violentas, acontecen incluso en las sociedades más estables y civilizadas. como fenómeno histórico colectivo, la violencia asume expresiones concretas, dependiendo del contexto social e histórico específico. En este mismo sentido, la valoración del papel de la violencia en la sociedad ha registrado cambios históricos. Hasta épocas relativamente recientes y como parte de códigos religiosos y de prácticas culturales --que involucraban valores como el honor, la venganza y el interés y prestigio nacionales-, la violencia era apreciada como un instrumento fundamental y legítimo del ejercicio del poder estatal.
Como resultado de la expansión colonial y del capitalismo liberal, en los últimos siglos se han extendido a diferentes áreas geográficas los principios de legitimación de conceptos tales como la unidad territorial, política y nacional, basados en el pensamiento racional y en el humanismo de la modernidad, gestados en occidente. En ese marco, el Estado moderno representa la figura de la madre y debe garantizar ciertas recompensas y aminorar la experiencia de sufrimiento, garantizando niveles suficientes de bienestar y sobre todo de protección a la gran mayoría de sus habitantes, dando nacimiento a un acuerdo social que posibilita un grado suficiente de asimilación y homogeneización de los diferentes grupos sociales.
Esto implicaría que el desarrollo de la cultura ha hecho posible el surgimiento de restricciones no coercitivas -basadas en identidades sociales, políticas y nacionales-, que conllevan la renuncia a la satisfacción de las pulsiones individuales y egoístas, lo que se traduce en el rechazo a la amenaza y al uso de la violencia en la resolución de conflictos políticos internos, con un incremento paulatino de la seguridad personal y de la autonomía de los seres humanos en los países con economías industrializadas. Al mismo tiempo, se sigue considerando que la violencia es un recurso legítimo de poder en la política internacional, sobre todo a partir del mito de las "guerras justas".
LA VIOLENCIA POLÍTICA
EL ANÁLISIS de lo político siempre se presenta como una reflexión de la violencia, la cual es una característica constitutiva de todos los seres humanos y, por lo tanto, es necesario poner en tela de juicio las explicaciones que reducen el origen del fenómeno a aspectos calificados como exclusivos de la naturaleza de ciertos pueblos, del color de la piel de las personas o de las creencias religiosas.
Existe un estrecho lazo entre la violencia y el poder: el poder siempre ejerce violencia; la violencia siempre expresa una forma de poder. En el plano teórico, por lo general, se considera que la violencia política es un recurso de movimientos sociales opositores a un régimen, sin embargo, también puede ser ejercida por el propio Estado o por grupos asociados con éste, en contra de la disidencia. La violencia puede convertirse en una norma de conducta política, usada tanto por el Estado como por movimientos sociales y grupos opositores.
En circunstancias diversas, determinadas en gran parte por la dinámica histórica del proceso político y de las instituciones sociales internas, en el marco de un conflicto político un movimiento opositor puede asumir la forma de una protesta social (pacífica) o transformarse en una rebelión o incluso en una guerra civil, desencadenando actos violentos, sobre todo en los países bajo regímenes autoritarios.
Tanto en la antigüedad como a partir de la modernidad y tomando como criterio explicativo el nivel de intensidad en el uso de la violencia, se pueden distinguir dos tipos básicos: la rebelión y la violencia política extrema.
La rebelión (también llamada revuelta desde abajo) es la principal expresión de un alto grado de violencia política, dirigida por sectores de la población civil, en un desafío directo a la autoridad del Estado, cuya intensidad y duración pueden variar ampliamente de un caso a otro y de un periodo histórico a otro. Una rebelión popular tiene lugar en escenarios políticos cerrados, cuando un sector cualitativamente importante -aunque en términos cuantitativos siempre es pequeño- de la población civil considera que, ante la inexistencia de soluciones no violentas, la revuelta es una opción viable, además de contar con una organización mínima y con recursos básicos para su desencadenamiento. En el contexto de una rebelión puede desencadenarse una amplia gama de acciones violentas, perpetradas tanto por el movimiento opositor como por fuerzas estatales, como la resistencia encubierta, la guerrilla, las desapariciones de disidentes políticos, la tortura, los asesinatos selectivos, las campañas represivas y los golpes de Estado.
En el estudio histórico, antes de la Revolución francesa, por lo general se identifica a este tipo de violencia política con las revueltas campesinas: el descontento en el sector rural suele ser uno de los principales detonantes de la violencia política en gran escala, en especial a partir de acciones represivas. Desde el punto de vista cualitativo, la gran diferencia entre las rebeliones campesinas en sociedades premodernas y sociedades calificadas como modernas es su contenido: en el primer caso, las revueltas por lo general estaban dirigidas al logro de objetivos limitados, podían asumir la forma de una reacción violenta ante la violación de una tradición o de una obligación específica (lo que explica que muchas veces sean identificadas como formas espontáneas de violencia política) y tener un sentido utópico. En cambio, en las rebeliones campesinas modernas (por lo general denominadas insurgencias campesinas), aunque no están exentas de elementos propios de las rebeliones premodernas, juega un papel importante el impacto de la economía de mercado en la forma de vida campesina.
El surgimiento de una rebelión es un paso necesario, aunque no suficiente, para el desencadenamiento de una revolución social. En el nivel histórico, es poco frecuente que una rebelión concluya con el derrocamiento del Estado o con la transformación de la estructura social aunque puede generar cambios sociales.
Se califican como tipos extremos de violencia política los actos en los que ésta es desmedida, cuando la crueldad llega a límites excesivos e irreversibles: la violencia se vuelve una especie de vorágine incontenible, que degrada la condición humana -hasta niveles insospechados- de las personas que la sufren y de las que la administran. Destacan por su crueldad excesiva dos tipos de violencia política: el exterminio y el terrorismo.
Las prácticas de exterminio son tan antiguas como la humanidad, aunque muchas veces son registradas por la historia como épicas heroicas, y tienen como objetivo privar de la vida a una masa de seres humanos percibidos como una comunidad diferente, perpetrando matanzas, campañas de "limpieza étnica" y actos de genocidio.
Las matanzas políticas, producto de una brutal ruptura ética de la sociedad, son el desencadenamiento salvaje y colectivo de la pulsión destructiva. Por lo general se desarrollan en un periodo corto: los victimarios actúan rápido y en espacios limitados o cerrados (iglesias, escuelas, campos de refugiados), recurren a una amplia gama de acciones para provocar el sufrimiento desmedido en las víctimas -violaciones, torturas, mutilaciones- y concluyen con ejecuciones masivas.
El genocidio es una variable del exterminio, cuyo rasgo más distintivo es la existencia de un objetivo predeterminado: llevar a cabo una "solución final", con la destrucción física y deliberada de los miembros de un grupo considerado como diferente -por razones nacionales, étnicas, raciales o religiosas- recurriendo a prácticas sistemáticas, radicales y extensivas de exterminio. El genocidio -cometido en periodos de guerra o en épocas de paz- es un crimen contra la humanidad (crimen de lesa humanidad) y es importante subrayar que no es una forma de comportamiento primitivo: exige la existencia de una organización social que usa todos los medios posibles (propaganda para avivar el odio en contra del grupo diferente, matanzas que provocan un severo daño físico o mental entre los supervivientes, medidas para evitar el nacimiento de niños de ese grupo y envenenamiento de fuentes de agua, entre otros).
Es importante subrayar que los términos de matanza y genocidio no son sinónimos y aunque casi siempre en el genocidio se cometen matanzas, no toda matanza tiene propósitos genocidas. En términos teóricos -a veces muy difíciles de determinar empíricamente- las matanzas que no responden a una política genocida no son asesinatos en gran escala (debido a que no se plantean como la eliminación total de un grupo) y no tienen un carácter sistemático y deliberado (pueden surgir de manera relativamente espontánea y sin un objetivo predeterminado, como una reacción primaria ante la percepción de una amenaza, real o imaginada).
El terrorismo es una forma especial -probablemente la más extrema- de violencia política, utilizada tanto por estados como por organizaciones no estatales. Aunque hay acciones que pueden ser calificadas como "terrorismo puro", por lo general es un instrumento en el contexto de una amplia gama de acciones violentas, entre las cuales pueden destacarse las matanzas, que en este sentido no responden a una política de genocidio o de exterminio, sino que son una medida orientada a atacar un objetivo simbólico con fines de propaganda y para crear un clima de terror extremo. Uno de sus rasgos relevantes reside en el hecho de que, cuando es utilizado por organizaciones disidentes, a pesar de su carácter destructivo y del alto grado de confusión y angustia que genera, carece de la fuerza suficiente para derrocar al poder institucionalizado.
CONSIDERACIONES FINALES
HAY UNA pregunta fundamental: si una sociedad ha logrado un desarrollo cultural que haga pasible la renuncia a la pulsión destructiva, a partir de códigos de conducta ética, en qué condiciones se vuelve a desencadenar la violencia. Un principio de explicación se ubica en el análisis de las profundas condiciones de injusticia social e inseguridad, que tienden a favorecer ciertos comportamientos represivos. La violencia puede convertirse en el principal recurso para garantizar un nivel mínimo de seguridad: grupos privados armados, más o menos tolerados por el Estado, pueden proporcionar una forma precaria de "protección" a algunos sectores de la población, reprimiendo a otros y generando ciertas formas de comportamiento colectivo, que pueden parecer ser producto de un relativo orden social. En ese contexto, la propia sociedad se destruye a sí misma, desarrollando inseguridad y temor y haciendo imposible la identificación de los seres humanos que la conforman con códigos éticos elementales basados en el respeto a la justicia: estos aspectos estimulan la pulsión destructiva.
El estudio de la historia permite conocer la naturaleza y la extensión de los desequilibrios y de los conflictos que caracterizan el desarrollo de una sociedad en un momento concreto. La historia de países que han sufrido la violencia política demuestra que en todos los casos, antes del desencadenamiento de la violencia extrema, diversos procesos históricos favorecieron el surgimiento de sociedades fuertemente fragmentadas por antagonismos políticos, en las cuales los prejuicios y las prácticas de exclusión, la injusticia y la inseguridad han determinado el contexto en el cual gran parte de la población ha estado sometida a distintas formas de violencia cotidiana interminable -en el terreno laboral, económico, político y social, incluido el espacio comunal. Esa violencia, a veces disfrazada y silenciosa, se traduce en un clima difuso de angustia colectiva, creando las condiciones propicias para llevar a cabo actos de venganza, individual o colectiva.
De la justicia se derivan las principales normas éticas del proceso civilizatorio impulsado por occidente: la dignidad del ser humano, el respeto a la vida, el derecho de vivir en condiciones dignas e incluso la libertad económica. Por el contrario, la ausencia de justicia promueve la degradación de los demás valores éticos: la injusticia -expresada en la corrupción, la impunidad y la falta de dignidad para el ser humano- favorece las condiciones propicias para el desencadenamiento de la tendencia agresiva, capaz de llevar la violencia a límites insospechados.
En este sentido, en situaciones extremas -como producto histórico- la cultura se vuelve incapaz para cumplir sus finalidades básicas de aglutinar a los seres humanos, de brindar recompensas a la gran mayoría de la población y de controlar las pulsiones negativas primarias, lo que propicia la división y el instinto de muerte, que puede volverse insoportable ante un cambio o incluso de manera más o menos espontánea y puede hacer posible que se liberen las pulsiones negativas primarias. Es importante recordar que la inseguridad de los individuos engendra relaciones sociales violentas, al seno de la familia y al interior de la propia sociedad.
Ante la falta de responsabilidad de las funciones esenciales (lo que equivale al abandono de la población) y con la violencia convertida en estrategia política y con prácticas de exclusión -a partir de la pertenencia étnica, religiosa, política o social-, el Estado propicia la descomposición de las condiciones internas, el rompimiento de los frágiles equilibrios sociales y estimula la ruptura ética que puede desencadenar formas extremas de violencia. Cuando la angustia acumulada se vuelve insoportable, se pueden cometer actos que en condiciones normales serían inaceptables: uno de los mecanismos para liberar esa terrible angustia es la violencia, que puede llegar a límites extremos, con la autodestrucción colectiva por medio en matanzas político-étnicas y guerras civiles. Cuando se desencadena la violencia extrema, se pone en marcha un engranaje de miedo y de odio que reproduce la violencia y es muy difícil detenerla.
El conocimiento de la historia mundial permite observar que, en cualquier grupo humano, cuando no hay ni ley ni fe en la sociedad, cuando no existe un principio regulador del comportamiento, tanto individual como colectivo, que permita controlar las pulsiones negativas -inherentes a la condición humana- y transformarlas en pulsiones sociales, lo único que queda es la violencia. En el marco del desarrollo cultural a partir de la modernidad occidental, se considera que una sociedad civilizada es aquella en la cual no existe violencia y por lo tanto, en ese tipo de sociedad la violencia colectiva sólo puede ser explicada como el resultado de un proceso estructural de ruptura al interior de la sociedad que la padece y que expresa la falta tanto de autonomía como de seguridad personal de una parte importante o de la gran mayoría de los grupos sociales.
Un presupuesto distinto se aplica cuando se aborda el fenómeno de la violencia en países calificados como menos desarrollados: para el estudio de esos casos, se afirma que la violencia es una característica inherente de la condición de "barbarie" de esos pueblos primitivos, que encadenados a un cierto tipo de determinismo biogeográfico (vinculado con el color de la piel) no han sido capaces de convertirse en sociedades "civilizadas" y elaborar códigos de conducta ética. En esa línea de pensamiento, la violencia en esos pueblos es explicada como un fenómeno espontáneo, resultado de pasiones salvajes -al margen de una racionalidad política-y que puede cumplir funciones rituales y primitivas, que están más cerca de los animales salvajes que de la condición humana.
El carácter no violento de la civilización moderna es una ilusión, es parte de un mito de legitimación. La denominada civilización moderna no busca eliminar la violencia debido a su carácter inhumano o inmoral. Conforme la calidad racional del pensamiento se ha incrementado en los últimos siglos, también la capacidad de destrucción del ser humano ha aumentado. Como sostienen George A. Kren y Leon Rappoport, con la modernidad actos violentos como la tortura y el terrorismo dejaron de ser instrumentos de la pasión para convertirse en instrumentos de la racionalidad política.
Con la expansión del proceso civilizatorio occidental, se desplegó el uso de la violencia y se redistribuyó el acceso a la violencia, pero ésta no ha desaparecido en la vida política, aunque en muchos casos se ha intentado volverla "invisible", circunscribiendo su uso "legítimo", tanto en ámbitos locales como en la escena internacional, a ciertos sectores (ciertas élites) y exportándola a lugares distantes que son irrelevantes en la lógica de poder de la civilización occidental.
Con la supresión de la violencia en la vida de las sociedades occidentales, surgió la militarización de los intercambios intrasociales tales y de la producción social de orden. Como consecuencia, la innovación tecnológica armamentista recibió un impulso y la violencia se convirtió en una técnica "racional", al margen de las emociones primarias que definen a las sociedades "bárbaras".
En: Martha Ortega Soto, José Carlos Castañeda Reyes, Federico Lazarín. (Comps.) Violencia: Estado y Sociedad, una perspectiva histórica. México, UAM-Iztapalapa, Miguel Ángel Porrúa, 2004, 542 págs.
