2004 El hombre que lo podía TODO, TODO, TODO. Ensayo sobre el mito presidencial en México. Juan Espíndola Mata.
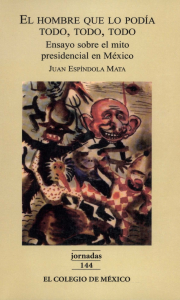 INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓN
I Hasta hace muy poco, estudiar la realidad de la institución presidencial del México posrevolucionario era sumergirse en una atmósfera mágica de leyendas y mitos. Bajo la pluma cavilosa de algunos analistas políticos, intelectuales metidos a politólogos, líderes de opinión y legos esclarecidos, el tema del poder de la presidencia mexicana decantaba siempre la representación de un Señor Presidente con poderes absolutos: que lo podía todo, contra todo y a pesar de todo. Al hombre que lo podía todo, todo, todo nada se le regateaba, nadie se le oponía y casi la totalidad del país se le sometía sin musitar.
Por sobrada suspicacia, esa imagen otorgaba excesiva importancia al poder presidencial, deduciendo de él consecuencias imaginarias y menospreciando, por consiguiente, la importancia de otras dimensiones y otros actores en la dinámica política mexicana. Sólo la presidencia quedaba bajo los lentes de las indagaciones académicas y periodísticas porque su huella se adivinaba omnipresente en el proceso político mexicano, porque sus decisiones, pensaban algunos, trazaban los derroteros que habría de seguir la vida política en México.
Desde hace tiempo, las contribuciones de muchos investigadores han venido borrando esa imagen mítica y matizando sus excesos. Cada vez es mayor la certeza de que los presidentes mexicanos nunca fueron esos soberanos todopoderosos que presenta el mito, y que su capacidad para imponer sus orientaciones y sus políticas era más restringida de lo que tradicionalmente querrían reconocerlo algunas interpretaciones (o desfiguraciones) del poder presidencial. Conforme se ha depurado la historia nacional de sus incrustaciones míticas se nos han descubierto los entresijos del mito presidencial y se acaba cada día más con su estorboso influjo.
En este ensayo he vuelto al tema del poder presidencial. Mi propósito ha sido examinar la naturaleza de ciertos procesos políticos en los que la injerencia presidencial se presumía decisiva y definitiva. La indagación muestra que dicha presunción no cuenta con fundamentos empíricos. El presidente no se hallaba detrás de una buena cantidad de decisiones políticas que con frecuencia se le atribuían y tampoco podía imponer sus decisiones a rajatabla, sin negociarlas. Intervenía en la trama política como un actor fundamental junto con otros, pero no siempre como el agente determinante. Por decirlo así, la realidad política desbordaba la horma presidencial.
En el primer capítulo se glosan las interpretaciones que nutren al mito de la presidencia todopoderosa, intentado colegir los puntos comunes a todas ellas. Ahí se arguye que son dos los ejes que vertebran las distintas interpretaciones “míticas” del poder presidencial: el que se refiere, con razón, a la incapacidad de las instituciones políticas para contener el poder presidencial y el que alude a la dialéctica que opone a una sociedad “civil” presuntamente pasiva y débil con un Estado y una presidencia presumiblemente omnipotente. Se discuten también el origen y las funciones del mito presidencial: fenómeno simplificador de la realidad política, instrumento unificador de la nación, “discurso hegemónico” de la clase política.
En el segundo capítulo se pone en entredicho la idea de una sociedad sumisa en todo a un Estado y un presidente con poderes ¡limitados para el caso mexicano. El argumento central es que los recursos del aparato estatal en México no eran los suficientes para establecer un dominio absoluto —de quien Hiera— sobre la sociedad, ni la organización ni la resistencia sociales lo bastante precarias como para admitir una dominación de esa naturaleza. La relación entre el presidente y los distintos actores sociales y políticos involucraba negociaciones, regateos y transacciones formales e informales, no —o cuando menos no de manera sistemática— imposiciones o exigencias unilaterales. Lo que había entre éste y aquéllos era una pauta de intercambio que consistía en trocar bienes y servicios por apoyo político, es decir, la relación se encuadraba en una estructura cuya lógica es la reciprocidad. En este tenor, se añade en el capítulo un breve catálogo de políticas presidenciales “fracasadas”. La moraleja, otra vez, es que el presidente tenía que negociar sus disposiciones, ganarse el apoyo de algunos actores políticos clave, ya no se diga respetar sus intereses y sus prerrogativas. De lo contrario, podía ver truncadas sus decisiones y sus políticas. En el capítulo también se apunta algo sobre el papel arbitral que jugaba el presidente de la República, hasta hace poco el garante más efectivo de los arreglos políticos.
En el tercer capítulo se toca un tema en particular: el de la relación entre los gobernadores de los estados y el presidente de la República en el México posrevolucionario. Según una interpretación muy extendida, los mandatarios estatales llevaban el “estigma” de una decisión tomada “en el centro de los poderes políticos”, esto es, el presidente designaba arbitrariamente a los gobernadores de los estados —por lo regular sus incondicionales—, los sostenía contra viento y marea, y los retiraba de su cargo si acaso alguno de ellos le retiraba su lealtad. La realidad, no obstante, era otra. Una elucidación más convincente del tema considera que, en una multitud de casos, los arreglos políticos en los estados, lo mismo que sus actores políticos, jugaban un papel crucial en el ascenso y la caída de los gobernadores mexicanos. Las sociedades locales, que no se ajustan al cuadro de sumisión y pasividad que pintan algunas interpretaciones de la historia de México, tenían en ello su buena parte de responsabilidad. Los actores políticos defendían con vehemencia, a veces con violencia, sus intereses —sus “libertades”— y en el trance podían, por ejemplo, causar la salida de un gobernador.
El horizonte temporal dentro del cual se inscribe el periodo en estudio comienza alrededor de 1946, cuando ya ha concluido el sexenio cardenista, tiempo de inestabilidad política e institucional, y se cierra en 1994. Cuando me refiero al periodo “posrevolucionario” me refiero a los años comprendidos entre esas dos fechas. La delimitación, sin embargo, no es rígida, por lo que haré alusión, cuando lo considere útil, a episodios que desbordan el marco temporal que queda dicho.
Porque el tema del presidencialismo mexicano es demasiado vasto, hace falta delimitarlo para hacerlo asequible. Con el ánimo de no complicar más las cosas, deliberadamente he omitido tocar temas como el de la sucesión presidencial, uno de los momentos de mayor debilidad del presidente. Ahondar en tópicos como ése, sin embargo, no harían sino reforzar el argumento general de este ensayo.
* * *
Dos aclaraciones antes de entrar en materia. Primera: las páginas que siguen las he dedicado casi todas al estudio de las prácticas políticas “informales” que ponían en entredicho la autoridad “absoluta” del presidente. ¿Por qué el énfasis en esa dimensión informal?
[)ecía Tocqueville que la Constitución de Estados Unidos era una de las más bellas creaciones de la industria humana, pero al mismo tiempo una de las más paradójicas. Fecundas para el pueblo que las había inventado, estériles en otras manos, un aura de ambivalencia rodeaba a las instituciones angloamericanas. En el diagnóstico de Tocqueville, los mexicanos que redactaron la Constitución de 1824 trasladaron la letra de las leyes norteamericanas, no el espíritu que las vivificaba: de ahí su fracaso, su esterilidad en suelo mexicano. “(Eli estado poco avanzado de la civilización, la corrupción de las costumbres y la miseria” en México constituían un material sociológico inapropiado para edificar ese “espíritu” que exigían las leyes de la América anglosajona.
Con todo y estar malamente informado por el embajador norteamericano de “infausta memoria”, Joel Poinsett, y a pesar de que sus juicios (“costumbres corruptas” o “civilización rezagada”) rayan en el desprecio, Tocqueville acertó al anclar en las costumbres, los hábitos y los usos de los mexicanos la explicación del poco éxito de las instituciones transportadas a México.
En efecto, las prácticas políticas mexicanas “corrompieron” las instituciones facturadas en Estados Unidos, si de ese verbo se retiene la acepción que lo define, simplemente, como alterar y trastocar la forma de alguna cosa. Por esa razón no puede estudiarse la realidad política mexicana del periodo que nos ocupa, al menos no exclusivamente, bajo el lente de las instituciones formales. Caen en mil faltas quienes intentan hacerlo, pues la política mexicana no es reducible a sus parámetros. Si no se miran los márgenes de dichas instituciones todo queda cubierto por la gran capa de la simpleza.
Para ilustrar el punto baste recordar que las formas de participación y representación políticas en México transcurrían sólo parcialmente por los cauces que le han señalado las prácticas y las instituciones de la que por ahora daremos en llamar la “democracia representativa”. Esas prácticas e insti-
iliciones no agotaban en absoluto la trama política mexicana, pues las maquinaciones, las estrategias o, simplemente, los intercambios políticos tienden a sobrepasarlas. En el mismo tenor, suponer que el sistema de “pesos y contrapesos”, exportado de Estados Unidos, representaba el único límite posible al poder presidencial soslaya el hecho de que en México existían otras instituciones o prácticas que, de facto y no siempre de iure, imponían restricciones al presidente y que desbordaban, de paso, al sistema formal.
La segunda aclaración tiene que ver con el título. El hombre que lo podía todo, todo, todo hace eco, ya se sabe, del relato de Miguel Ángel Asturias: El hombre que lo tenía todo, todo, todo. No hay ninguna relación entre la trama del cuento y la trama de la realidad política mexicana, salvo, si acaso, el fundamento imaginario de las facultades respectivas del protagonista del cuento y de los presidentes mexicanos. El personaje asturiano afirmaba tenerlo todo por el sólo hecho de desearlo así, porque nadie “puede privarme de sentirme dueño ficticio de todo aquello, de todo lo que entra por mis sentidos, y se integra a mi persona como parte mía”, decía. Y, más todavía, remataba dirigiéndose a su hijo: “Tu padre es todopoderoso”. En una palabra, lo poseía todo y lo podía todo, pero sólo dentro de una ficción. No así los presidentes mexicanos, que se proponían algo más. Su pretensión no era la de convertirse en amos ficticios y limitar sus dominios hasta las fronteras de su imaginación, sino sembrar la fantasía en la mente de los demás.
ÍNDICE
|
Agradecimientos |
11 |
|
|
|
Introducción |
15 |
|
|
|
Capítulo primero EL MITO PRESIDENCIAL |
|
|
|
|
Sobre el absolutismo presidencial |
27 |
|
|
|
Desequilibrio de poderes |
37 |
|
|
|
Estado y sociedad: juego de suma-cero |
46 |
|
|
|
De las simientes míticas |
56 |
|
|
|
Conclusiones |
71 |
|
|
|
Capítulo segundo Un coloso con pies de arcilla |
|
|
|
|
Las fisuras del mito |
74 |
|
|
|
El ejercicio competitivo de la violencia legítima |
86 |
|
|
|
El señor Monipodio |
96 |
|
|
|
La otra legitimidad |
109 |
|
|
|
Las políticas públicas |
126 |
|
|
|
¿Arbitrio o arbitraje presidencial? |
137 |
|
|
|
Conclusiones |
139 |
|
|
|
Capítulo tercero Gobernadores y poder presidencial, 1946-1994 |
|||
|
De estigmas y axiomas presidenciales |
143 |
||
|
Las destituciones |
148 |
||
|
Las libertades, los cuerpos y la reciprocidad |
153 |
||
|
Los impuestos |
162 |
||
|
“El poder estudiantil” |
167 |
||
|
Los arreglos políticos |
171 |
||
|
Los aparatos |
181 |
||
|
Redes familiares y amigos políticos |
187 |
||
|
La muerte tiene permiso |
197 |
||
|
Conclusiones |
201 |
||
|
A manera de conclusión |
205 |
||
|
Bibliografía |
213 |
||
