1989 La Marcha De La Locura. La sinrazón desde Troya hasta Vietnam. Barbara Tuchman.
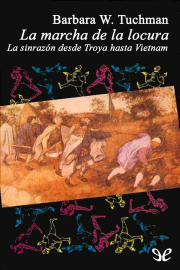 I. UNA POLÍTICA CONTRARIA AL PROPIO INTERÉS
I. UNA POLÍTICA CONTRARIA AL PROPIO INTERÉS
UN FENÓMENO que puede notarse por toda la historia, en cualquier lugar o período, es el de unos gobiernos que siguen una política contraria a sus propios intereses. Al parecer, en cuestiones de gobierno la humanidad ha mostrado peor desempeño que casi en cualquiera otra actividad humana. En esta esfera, la sabiduría –que podríamos definir como el ejercicio del juicio actuando a base de experiencia, sentido común e información disponible–, ha resultado menos activa y más frustrada de lo que debiera ser. ¿Por qué quienes ocupan altos puestos actúan, tan a menudo, en contra de los dictados de la razón y del autointerés ilustrado? ¿Por qué tan a menudo parece no funcionar el proceso mental inteligente?
Para empezar por el principio, ¿por qué los jefes troyanos metieron a aquel sospechoso caballo de madera, dentro de sus murallas, pese a que había todas las razones para desconfiar de una trampa griega? ¿Por qué varios sucesivos ministros de Jorge III insistieron en coaccionar –en lugar de conciliarse– a las colonias norteamericanas, aunque varios consejeros les hubiesen avisado, repetidas veces, que el daño así causado sería mucho mayor que cualquier posible ventaja? ¿Por qué Carlos XII y Napoleón, y después Hitler, invadieron Rusia, pese a los desastres que habían acontecido a todos sus predecesores?
¿Por qué Moctezuma, soberano de ejércitos valerosos e impacientes por combatir, y de una ciudad de 300000 habitantes, sucumbió con pasividad ante un grupo de varios centenares de invasores extranjeros, aun después de que habían demostrado, más que obviamente, que no eran dioses, sino seres humanos? ¿Por qué se negó Chiang Kai-Shek a oír toda voz de reforma o de alarma, hasta que un día despertó para descubrir que el país se le había escapado de las manos? ¿Por qué las naciones importadoras de petróleo se entregan a una rivalidad por el abasto disponible, cuando un frente unido ante los exportadores les habría permitido dominar la situación? ¿Por qué, en tiempos recientes, los sindicatos ingleses, en un espectáculo lunático, parecieron periódicamente dispuestos a asumir a su país en la parálisis, al parecer bajo la impresión de que estaban separados de todo? ¿Por qué los hombres de negocios norteamericanos insisten en el “desarrollo” cuando, demostrablemente, está agotando los tres elementos básicos de la vida en nuestro planeta: la tierra, el agua y un aire no contaminado? (Aunque los sindicatos y las empresas no sean, estrictamente, un gobierno en el sentido político, sí representan situaciones gobernantes.)
Aparte del gobierno, el hombre ha realizado maravillas: inventó, en nuestros tiempos, los medios para abandonar la Tierra y llegar a la Luna; en el pasado, dominó el viento y la electricidad, levantó piedras inertes convirtiéndolas en aladas catedrales, bordó brocados de seda a partir de la baba de un gusano, construyó los instrumentos músicos, derivó de las corrientes energía motora, contuvo o eliminó plagas, hizo retroceder el mar del Norte y creó tierras en su lugar; clasificó las formas de la naturaleza, y penetró los misterios del cosmos. “Mientras que todas las demás ciencias han avanzado”, confesó el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, “el gobierno está estancado; apenas se le practica mejor hoy que hace 3000 o 4000 años”.
El mal gobierno es de cuatro especies, a menudo en combinación. Son: 1) tiranía u opresión, de la cual la historia nos ofrece tantos ejemplos conocidos que no vale la pena citarlos; 2) ambición excesiva, como el intento de conquista de Sicilia por los atenienses en la Guerra del Peloponeso, el de conquista de Inglaterra por Felipe II, por medio de la Armada Invencible, el doble intento de dominio de Europa por Alemania, autodeclarada raza superior, el intento japonés de establecer un Imperio en Asia; 3) incompetencia o decadencia, como en el caso de finales del Imperio romano, de los últimos Romanov, y la última dinastía de China; y por último, 4) insensatez o perversidad. Este libro trata de la última en una manifestación específica, es decir, seguir una política contraria al propio interés de los electores o del Estado en cuestión. El propio interés es todo lo que conduce al bienestar o ventaja del cuerpo gobernado; la insensatez es una política que en estos términos resulta contraproducente.
Para calificar como insensatez en este estudio, la política adoptada debe satisfacer tres normas: debe ser percibida como contraproducente en su propia época, y no sólo en retrospectiva. Esto es importante, porque toda política está determinada por las costumbres de su época. Como bien lo ha dicho un historiador inglés, “nada es más injusto que juzgar a los hombres del pasado por las ideas del presente. Dígase lo que se diga de la moral, la sabiduría política ciertamente es variable”. Para no juzgar de acuerdo con los valores actuales, debemos consultar la opinión de las épocas e investigar sólo aquellos episodios cuyo daño al propio interés fue reconocido por sus contemporáneos.
En segundo lugar, debió haber otro factible curso de acción. Para suprimir el problema de la personalidad, una tercera norma será que la política en cuestión debe ser la de un grupo, no la de un gobernante individual, y debe persistir más allá de cualquier vida política. El mal gobierno por un solo soberano o un tirano es demasiado frecuente y demasiado individual para que valga la pena hacer una investigación generalizada. El gobierno colectivo o una sucesión de gobernantes en el mismo cargo, como en el caso de los papas renacentistas, plantea un problema más importante. (El Caballo de Troya, que pronto examinaremos, es una excepción al requisito del tiempo, y Roboam al requerimiento del grupo, pero cada uno de éstos es un ejemplo tan clásico y ocurrió tan al principio de la historia conocida del gobierno, que ambos pueden mostrar cuán profundo es el fenómeno de la insensatez.)
La aparición de la insensatez es independiente de toda época o localidad; es intemporal y universal, aunque los hábitos y las creencias de un tiempo y un lugar particulares determinen las formas que adopte. No está relacionada con ningún tipo de régimen: monarquía, oligarquía y democracia la han producido por igual. Tampoco es exclusivo de ninguna nación o clase. La clase obrera, como está representada por los gobiernos comunistas, no funciona en el poder más racional o eficientemente que la clase media, como se ha demostrado notablemente en la historia reciente. Es posible admirar a Mao Tse-tung por muchas cosas, pero el Gran Salto Adelante, con una fábrica de acero en cada patio, y la Revolución Cultural, fueron ejercicios opuestos a toda sabiduría, que causaron grandes daños al progreso y la estabilidad de China, para no mencionar siquiera la reputación del presidente. Difícil sería llamar ilustrada a la actuación del proletariado ruso en el poder, aunque después de sesenta años de dominio, hay que reconocerle una especie de brutal éxito. Si la mayoría del pueblo ruso está mejor que antes en lo material, el costo en crueldad y tiranía no ha sido menor. y sí probablemente mayor que en la época de los zares.
La Revolución francesa, gran prototipo de gobierno populista, pronto volvió a la autocracia coronada en cuanto encontró un buen administrador. Los regímenes revolucionarios de los jacobinos y del directorio pudieron encontrar fuerza para exterminar a sus enemigos internos y derrotar a sus enemigos del exterior, pero no pudieron contener lo suficiente a los suyos propios para mantener el orden interno, instalar una administración competente o recabar impuestos. El nuevo orden sólo pudo ser rescatado por las campañas militares de Bonaparte, que llevó el botín de las guerras extranjeras para llenar las arcas del tesoro y, después, lo hizo mediante su competencia como ejecutivo. Escogió sus funcionarios sobre el principio de “la carrière ouverte aux talents”: siendo los talentos deseados inteligencia, energía, laboriosidad y obediencia. Ello funcionó durante un tiempo hasta que también él, víctima clásica de la hybris, se destruyó a sí mismo por extenderse demasiado.
Seria lícito preguntar por qué, dado que la insensatez o la perversidad es inherente a los individuos, habíamos de esperar otra cosa del gobierno. La razón que nos preocupa es que la insensatez en el gobierno ejerce mayor efecto sobre más personas que las locuras individuales, y por tanto el gobierno tiene un mayor deber de actuar de acuerdo con la razón. Precisamente por ello, y puesto que esto se sabe desde hace mucho tiempo, ¿por qué no ha tomado nuestra especie ciertas precauciones y levantado salvaguardias contra ella? Se han hecho algunos intentos, empezando por la propuesta de Platón de seleccionar una clase, a la que se prepararía para ser profesionales del gobierno. Según su plan, la clase gobernante en una sociedad justa debía estar constituida por hombres que hubiesen aprendido el arte de gobernar, tomados entre los racionales y los sabios. Como Platón reconocía que en la distribución natural éstos escasean, creyó que habría que engendrarlos y alimentarlos eugenésicamente. El gobierno, afirmó, era un arte especial en que la competencia, como en cualquier otra profesión, sólo podría adquirirse mediante el estudio de la disciplina, y de ninguna otra manera. Su solución, hermosa e inalcanzable, fue los reyes-filósofos. “Los filósofos deben ser reyes en nuestras ciudades, o los que hoy son reyes y potentados deben aprender a buscar la sabiduría como verdaderos filósofos, y así el poder político y la sabiduría intelectual se encontrarán en uno solo”. Hasta ese día, reconoció, “no puede haber descanso de las perturbaciones de las ciudades, y, creo yo, de toda la especie humana”. Y efectivamente, así ha sido.
La testarudez, fuente del autoengaño, es un factor que desempeña un papel notable en el gobierno. Consiste en evaluar una situación de acuerdo con ideas fijas preconcebidas, mientras se pasan por alto o se rechazan todas señales contrarias. Consiste en actuar de acuerdo con el deseo, sin permitir que nos desvíen los hechos. Queda ejemplificada en la evaluación hecha por un historiador, acerca de Felipe II de España, el más testarudo de todos los soberanos: “Ninguna experiencia del fracaso de su política pudo quebrantar su fe en su excelencia esencial”.
Un caso clásico en acción fue el Plan 17, plan de combate francés de 1914, concebido de acuerdo con una total dedicación a la ofensiva. Lo concentró todo en un avance francés hacia el Rin, permitiendo que la izquierda francesa quedara totalmente desguarnecida, estrategia que sólo podía justificarse por la creencia fija en que los alemanes no podrían encontrar hombres suficientes para extender su invasión a través del Occidente, por Bélgica, y las provincias costeras francesas. Esta suposición se basó en la idea igualmente fija de que los alemanes nunca emplearían sus reservas en la primera línea. Las pruebas de lo contrario que empezaron a llegar al Cuartel General francés en 1913 tuvieron que ser, y siguieron siéndolo, absolutamente rechazadas para que ninguna preocupación por una posible invasión alemana por el Occidente fuese a apartar fuerzas de una ofensiva directa francesa, hacia el Este, hacia el Rin. Cuando llegó la guerra, los alemanes pudieron utilizar y utilizaron sus reservas en la primera línea y emprendieron el largo camino, por el Oeste, con resultados que determinaron una guerra prolongada y sus terribles consecuencias para nuestro siglo.
Testarudez es, asimismo, el negarse a aprender de la experiencia, característica en que fueron supremos los gobernantes medievales del siglo XIV. Por muchas veces y por muy obviamente que la devaluación de la moneda alterara la economía y enfureciera al pueblo, los monarcas Valois de Francia recurrieron a ella cada vez que se encontraron en desesperada necesidad de dinero, hasta que provocaron la insurrección de la burguesía. En la guerra, oficio de la clase gobernante, la testarudez fue notable. Por muy a menudo que las campañas que requerían vivir de una región hostil terminaran en hambre y aun en muerte por inanición, como en el caso de las invasiones de Francia por los ingleses en la Guerra de los Cien Años, regularmente se lanzaron campañas que inevitablemente tenían este destino.
Hubo otro rey de España a comienzos del siglo XVII, Felipe III, que, según se dice, murió de una fiebre que contrajo por permanecer demasiado tiempo cerca de un brasero, acalorándose desvalidamente, porque no fue posible encontrar al funcionario encargado de llevarse el brasero. A finales del siglo XX, empieza a parecer que la humanidad puede estar acercándose a una etapa similar de insensatez suicida. Se pueden ofrecer tantos casos, y con tal prontitud, que podemos seleccionar tan sólo el caso principal: ¿Por qué las superpotencias no empiezan a despojarse mutuamente de los medios del suicidio humano? ¿Por qué invertimos todas nuestras capacidades y nuestras riquezas en una pugna por la superioridad armada que nunca podría lograrse por un tiempo suficiente para que valga la pena tenerla, y no en un esfuerzo por encontrar un modus vivendi con nuestro antagonista. es decir, un modo de vida, no de muerte?
Durante 2 500 años, los filósofos de la política, desde Platón y Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Rousseau, Jefferson y Madison, hasta Hamilton, Nietzsche y Marx han dedicado sus ideas a las cuestiones principales de la ética, la soberanía, el contrato social, los derechos del hombre, la corrupción del poder, el equilibrio entre la libertad y el orden. Pocos, salvo Maquiavelo, que se preocupó por el gobierno tal como es y no como debiera ser, se preocuparon por la simple insensatez, aunque ésta ha sido problema crónico y omnipresente. El conde Axel Oxenstierna, canciller de Suecia durante el tumulto de la Guerra de los Treinta Años, a las órdenes del hiperactivo Gustavo Adolfo, y verdadero gobernante del país, aunque supuestamente a las órdenes de su hija, Cristina, tuvo amplia experiencia en qué basar la conclusión a que llegó en su lecho de muerte: “Conoce, hijo mío, con qué poca sabiduría se gobierna al mundo.”
Como la soberanía individual fue, durante tanto tiempo, la forma normal de gobierno, muestra las características humanas que han causado la insensatez en el gobierno desde que tenemos noticia. Roboam, rey de Israel e hijo de Salomón, sucedió a su padre a la edad de 41 años, cerca de 930 a.C., un siglo, poco más o menos, antes de que Homero compusiera la epopeya nacional de su pueblo. Sin perder tiempo, el nuevo rey cometió el acto insensato que dividiría a su nación y perdería para siempre sus 10 tribus del norte, colectivamente llamadas Israel. Entre ellas había muchas a las que se había enajenado por causa de excesivos impuestos en forma de trabajos forzosos exigidos por el rey Salomón y que, durante su reinado, ya habían hecho un intento de secesión. Se habían reunido en torno de uno de los generales de Salomón, Jeroboam, “poderoso hombre de valor”, que decidió encabezar una revuelta, de acuerdo con la profecía de que él heredaría el gobierno de las 10 tribus. El Señor, hablando por la voz de cierto Ahias Silonita, desempeñó un papel en el asunto, pero este papel, entonces y después, es oscuro y parece haber sido insertado por unos narradores que consideraron que la mano del Todopoderoso debía intervenir. Al fracasar la revuelta, Roboam huyó a Egipto, donde fue bien acogido por Sesac, rey de tal país.
Reconocido como rey indiscutible por las dos tribus meridionales de Judea y de Benjamín, Roboam, consciente de la inquietud que había en Israel, emprendió al punto el viaje hasta Sichem, centro del norte, para obtener la lealtad del pueblo. En cambio, le salió al encuentro una delegación de representantes de Israel, quienes le pidieron que aliviara el pesado yugo de los trabajos forzosos que les había impuesto su padre y le dijeron que, si lo hacía, le servirían como leales súbditos. Entre los delegados estaba Jeroboam, que había sido enviado a toda prisa desde Egipto, cuando se supo que había muerto el rey Salomón, y cuya presencia ciertamente debió de mostrar a Roboam que se enfrentaba a una situación crítica.
Contemporizando, Roboam pidió a la delegación que volviera, al cabo de tres días, a recibir su respuesta. Mientras tanto, él consultó a los ancianos del consejo de su padre, quienes le recomendaron acceder a la demanda del pueblo, advirtiéndole que si actuaba con benignidad y “les decía buenas palabras, ellos serán tus servidores para siempre”. Caldeada su sangre por la primera emoción de la soberanía, Roboam consideró demasiado benigno este consejo y se volvió hacia “los jóvenes que habían crecido con él”. Ellos conocían su verdadero sentir y, como en cualquier tiempo lo han hecho los consejeros que desean consolidar su puesto en la “Oficina Oval”, le dieron el consejo que, según sabían, sería más grato para él. No debía hacer concesiones sino decir claramente al pueblo que su gobierno no sería más llevadero sino más pesado que el de su padre. Compusieron para él las célebres palabras que podrían ser lema de cualquier déspota: “Y así deberás decirles. ‘si mí padre hizo pesado vuestro yugo, yo lo haré todavía más. Mi padre os azotó con azotes, yo os azotaré con escorpiones’ ”. Encantado con esta fórmula feroz, Roboam se enfrentó a la delegación, cuando ésta volvió al tercer día, y se dirigió a ella “rudamente”, diciendo palabra por palabra lo que los jóvenes le habían sugerido.
El que sus súbditos no estuviesen de acuerdo en aceptar mansamente esta respuesta no parece habérsele ocurrido antes a Roboam. No sin razón se ganó en la historia hebrea la designación de “rico en insensatez”. Ahí mismo –tan instantáneamente que se ha sugerido que ya habían decidido antes su curso de acción, en caso de una respuesta negativa– los hombres de Israel anunciaron su separación de la Casa de David, con el grito de batalla, “¡Israel, a tus estancias! ¡Provee ahora en tu casa, David!”
Con una imprudencia que habría asombrado hasta al conde Oxenstierna, Roboam emprendió entonces la acción más provocativa posible, dadas las circunstancias. Llamando precisamente al que representaba el odiado yugo, Adyram, comandante o prefecto del tributo en trabajos forzados, le ordenó –al parecer sin darle fuerzas en su apoyo– que estableciera su autoridad. Adyram murió lapidado, por lo cual el temerario e insensato rey inmediatamente pidió su carro y se fue a Jerusalén, donde convocó a todos los guerreros de Judá y de Benjamín, para entablar la guerra y reunir a la nación. Al mismo tiempo, el pueblo de Israel nombró su rey a Jeroboam. Él reinó durante veintidós años, y Roboam durante diecisiete, “y entre ellos hubo guerra cada día”.
La prolongada lucha debilitó a ambos estados, envalentonó a las tierras conquistadas por David al este del Jordán –Moab, Edom, Ammón y otras– a recuperar su independencia, y allanó el camino a la invasión de los egipcios. El rey Sesac “con un gran ejército” tomó los fuertes fronterizos y se acercó a Jerusalén, que Roboam sólo pudo salvar pagando al enemigo un tributo en oro del tesoro del templo y el palacio real. Sesac también penetró en el territorio de su antiguo aliado Jeroboam, llegando hasta Mageddo pero, sin duda por falta de los recursos necesarios para establecer su dominio, tuvo que retroceder a Egipto.
Las doce tribus nunca volvieron a reunirse. Desgarrados por el conflicto, los dos estados no pudieron mantener el orgulloso Imperio establecido por David y Salomón, que se había extendido desde el norte de Siria hasta los límites de Egipto, dominando las rutas internacionales de las caravanas y el acceso al comercio exterior por el mar Rojo. Reducidas y divididas, no pudieron resistir la agresión de sus vecinos. Después de 200 años de existencia separada, las diez tribus de Israel fueron conquistadas por los asirios en 722 a.C. y, de acuerdo con la política asiria hacia los pueblos conquistados, fueron arrojadas de sus tierras y dispersadas por la fuerza, desvaneciéndose así hasta llegar a constituir una de las grandes incógnitas y perennes especulaciones de la historia.
El reino de Judá, que contenía a Jerusalén, siguió viviendo como tierra del pueblo judío. Aunque en diferentes épocas recuperó gran parte del territorio septentrional, también sufrió conquistas y el exilio por las aguas de Babilonia, por entonces su rival, luchas internas, soberanía extranjera, rebelión, otra conquista, otro exilio más lejano y dispersión, opresión, ghettos y matanzas... pero no desaparición. El no seguir el otro curso que Roboam habría podido tomar, aconsejado por los ancianos y tan a la ligera rechazado, causó una larga venganza que ha dejado su marca sobre 2 800 años.
Igualmente ruinosa, pero de causa opuesta, fue la locura que produjo la conquista de México. Aunque no es difícil comprender a Roboam, el caso de Moctezuma sirve para recordarnos que la locura no siempre es explicable. El Estado azteca del que fue emperador, de 1502 a 1510, era rico, refinado y depredador. Rodeada por montañas en una meseta del interior (hoy, ubicación de la ciudad de México), su capital era una ciudad de 60 000 hogares edificados sobre los pilotes, las calzadas y las isletas de un lago, con casas de estuco, calles y templos, brillantes en su pompa y sus adornos, poderosa en sus armas. Con colonias que por el Este llegaban hasta la costa del golfo y por el Oeste hasta el Pacífico, el Imperio incluía cerca de cinco millones de habitantes. Los gobernantes aztecas estaban avanzados en las artes y las ciencias y la agricultura, en contraste con la ferocidad de su religión, cuyos ritos de sacrificio humano nadie había superado en sangre y crueldad. Los ejércitos aztecas lanzaban campañas anuales para capturar mano de obra esclava y víctimas para los sacrificios entre las tribus vecinas, así como abastos de alimentos, que siempre escaseaban, y para someter nuevas áreas o castigar revueltas. En los primeros años de su reinado, el propio Moctezuma encabezó tales campañas, extendiendo grandemente sus fronteras.
La cultura azteca estaba sometida a los dioses: a dioses pájaros, dioses serpientes, dioses jaguares, el dios de la lluvia, Tláloc, y el dios del Sol, Tezcatlipoca, que era señor de la superficie de la Tierra, el “Tentador” que “susurraba ideas salvajes al espíritu humano”. Quetzalcóatl, dios fundador del Estado, había caído de la gloria y se había ido por el mar, hacía Oriente, pero su regreso a la tierra se esperaba; sería anunciado por augurios y apariciones que significarían el fin del Imperio.
En 1519, un grupo de conquistadores españoles llegados de Cuba, al mando de Hernán Cortés, tocó tierra en la costa del golfo de México, en Veracruz. En los 25 años transcurridos desde que Colón había descubierto las islas del Caribe, los invasores españoles habían establecido un Imperio que rápidamente iba devastando a los pueblos aborígenes. Sí sus cuerpos no pudieron sobrevivir a los trabajos impuestos por los españoles, sus almas, en términos cristianos, se salvaban. En sus mallas y sus cascos, los españoles no eran colonos, con paciencia para desmontar bosques y plantar semillas, sino inquietos aventureros, ávidos de oro y de esclavos, y Cortés fue su más viva encarnación. Habiendo reñido con el gobernador de Cuba, Cortés lanzó una expedición de 600 hombres, con 17 caballos y 10 piezas de artillería, ostensiblemente para explorar y establecer comercio pero, en realidad y como su conducta lo puso en claro, buscando la gloria y un dominio independiente, bajo la Corona. Al tocar tierra, su primera acción consistió en quemar sus naves, para que no hubiese retirada posible.
Informado por los habitantes del lugar, que aborrecían a sus señores aztecas, de las riquezas y el poder de la capital, Cortés con la mayor parte de su fuerza audazmente se lanzó a conquistar la gran ciudad del interior. Aunque atrevido y resuelto, no era temerario y en camino estableció alianzas con las tribus hostiles a los aztecas, especialmente con los tlaxcaltecas, sus principales rivales. Mandó a unos mensajeros, presentándose como el embajador de un príncipe extranjero, pero no hizo ningún esfuerzo por presentarse como una reencarnación de Quetzalcóatl, lo que para los españoles era impensable. Marcharon con sus propios sacerdotes, en lugar muy visible, llevando crucifijos y estandartes de la Virgen, y con el objetivo declarado de ganar almas para Cristo.
Informado de su avance, Moctezuma reunió a sus consejeros, algunos de los cuales le insistieron en que resistiera a los extranjeros por la fuerza del engaño, mientras que otros argüían que si en realidad eran embajadores de un príncipe extranjero, lo más recomendable sería darles la bienvenida y, si fueran seres sobrenaturales, como parecían indicarlo sus maravillosos atributos, toda resistencia sería inútil. Sus rostros “grises”, sus atuendos de “piedras”, su llegada a las costas en unas casas que navegaban con alas blancas, su fuego mágico que brotaba de unos tubos y mataba a distancia, las extrañas bestias que llevaban sobre el lomo a sus jefes, sugirieron algo sobrenatural a un pueblo para el que los dioses estaban por doquier. Sin embargo, al parecer la idea de que su jefe fuese Quetzalcóatl, parece haber sido un temor peculiar del propio Moctezuma.
Vacilante y aprehensivo, Moctezuma hizo lo peor que habría podido hacer en la circunstancia: envió espléndidos regalos, que revelaban su riqueza, y unas cartas, pidiendo a los visitantes dar vuelta, lo que reveló su debilidad. Llevados por cien esclavos, los presentes de joyas, telas, maravillosos trabajos de plumas y dos enormes platos de oro y de plata “tan grandes como ruedas de un carro” excitaron la codicia de los españoles, mientras que las cartas que prohibían acercarse a su capitán, y casi les rogaban retornar a su patria; escritas en el lenguaje más blando, para no provocar a dioses ni embajadores, no resultaban muy temibles. Los españoles siguieron adelante.
Moctezuma no hizo nada por contenerlos o bloquear su camino, hasta que llegaron a la ciudad. En cambio, se les dio una bienvenida oficial y fueron escoltados a unas moradas preparadas para ellos en el palacio y otros lugares. El ejército azteca que aguardaba en las colinas la señal de ataque nunca fue llamado, aunque habría podido aniquilar a los invasores, cortarles la retirada por las calzadas o ponerles sitio, obligándoles a rendirse. En realidad, tales planes ya se habían preparado, pero su intérprete los reveló a Cortés. En estado de alerta, puso a Moctezuma en arresto domiciliario en su propio palacio, como rehén contra todo ataque. El soberano de un pueblo belicoso, que en números superaba a sus captores por mil a uno, se rindió. Mediante un exceso de misticismo o de superstición, al parecer se había convencido de que los españoles eran en realidad el grupo de Quetzalcóatl, llegado a poner fin a su Imperio y, creyéndose condenado, no hizo ningún esfuerzo por evitar su destino.
Mientras tanto, por las incesantes demandas de oro y provisiones que hacían los visitantes, era clarísimo que eran “demasiado humanos”, y por sus constantes ritos de culto a un hombre desnudo sujeto a una cruz de madera, y a una mujer con un niño, era evidente que no estaban relacionados con Quetzalcóatl, a cuyo culto se mostraron abiertamente hostiles. Cuando, en un arranque de arrepentimiento, o por persuasión de alguien, Moctezuma ordenó poner una emboscada a la guarnición que Cortés había dejado en Veracruz, sus hombres mataron a dos españoles y enviaron, como prueba, la cabeza de uno de ellos a la capital. Sin parlamentar ni aceptar explicaciones, Cortés puso al instante al emperador en cadenas, y le obligó a entregar a los perpetradores de aquel hecho, a los que quemó vivos a las puertas del palacio, sin dejar de exigir un inmenso tributo punitivo en oro y joyas. Cualquier ilusión que pudiese quedar de una relación con los dioses, se desvaneció ante la cabeza cortada de aquel español.
El sobrino de Moctezuma, Cacama, denunció a Cortés como asesino y ladrón, y amenazó con ponerse al frente de una revuelta, pero el emperador siguió silencioso y pasivo. Tan seguro se sintió Cortés que, al enterarse de que a la costa había llegado una fuerza, procedente de Cuba, con órdenes de aprehenderlo, salió a hacerle frente, dejando una pequeña fuerza de ocupantes que acabaron de enfurecer a los habitantes del lugar, al destrozar altares y apoderarse de alimentos. El espíritu de rebelión cundió, Moctezuma, habiendo perdido autoridad, no pudo ponerse al frente de su pueblo ni suprimir su ira. Al regreso de Cortés, los aztecas, encabezados por el hermano del emperador, se rebelaron. Los españoles, que nunca habían tenido más de trece mosquetes, contraatacaron con espadas, chuzos y ballestas, así como antorchas para incendiar las casas. Bajo gran presión, aunque tuvieran la ventaja del acero, sacaron a Moctezuma para que pidiese poner alto a la lucha, pero, al aparecer, su pueblo lo apedreó como cobarde y traidor. Llevado de vuelta a palacio por los españoles, falleció tres días después, y sus súbditos le negaron los honores funerales. Los españoles evacuaron la ciudad durante la noche, perdiendo una tercera parte de sus fuerzas y todo su botín.
Uniendo a sus aliados mexicanos, Cortés derrotó a un superior ejército azteca, en un combate en las afueras de la ciudad. Con ayuda de los tlaxcaltecas, organizó un sitio en toda forma, cortó el abasto de agua dulce y alimentos de la ciudad, y gradualmente penetró en ella, lanzando los escombros de los edificios destruidos al lago, mientras avanzaba. El 13 de agosto de 1521, el resto de los habitantes, sin jefe, muertos de hambre, se rindieron. Los conquistadores rellenaron el lago, edificaron su propia ciudad sobre los escombros e impusieron su dominio en todo México, a los aztecas y otros por igual, dominio que duraría 300 años.
No es posible tratar de refutar las creencias religiosas, especialmente las de una cultura extraña, remota, y sólo a medias entendida. Pero cuando las creencias se convierten en un engaño mantenido contra toda prueba natural hasta el punto de perder la independencia de un pueblo, bien se les puede llamar locura. La categoría es, una vez más, la testarudez, en la especial variedad de la manía religiosa. Nunca ha causado daño más grande.
Las locuras no tienen que tener consecuencias negativas para todos los afectados. La Reforma, causada por la locura del papado renacentista, no sería declarada ningún infortunio por los protestantes. Los norteamericanos, en particular, no considerarán lamentable su independencia, provocada por la locura de los ingleses. Puede discutirse si la conquista de España por los moros, que duró 300 años en la mayor parte del país, y 800 en partes menores, tuvo resultados positivos o negativos; es algo que dependerá de la posición del examinador, pero es perfectamente claro que fue causada por la locura de los gobernantes de España en aquella época.
Aquellos gobernantes eran los visigodos, que habían invadido el Imperio romano en el siglo IV y, a fines del siglo V, se habían establecido como dominadores de la península Ibérica, sobre los habitantes hispanorromanos, numéricamente superiores. Durante 200 años permanecieron en pugna y a menudo en encuentros armados, con sus súbditos. Por el desenfrenado interés egoísta, normal en los soberanos de su época, sólo crearon hostilidad, y a la postre, fueron su víctima. La hostilidad fue agudizada por la animosidad de la religión, pues los habitantes locales eran católicos del rito romano, mientras que los visigodos pertenecían a la secta de Arrio. Nuevas disputas surgieron por su método de elegir a su soberano. La nobleza del lugar trató de mantener el principio electivo habitual, mientras que los reyes, invadidos por anhelos dinásticos, estaban dispuestos a hacer hereditario el proceso, y así conservarlo. Se valieron de todo medio de exilio o de ejecución, confiscación de propiedades, impuestos desiguales así como desigual distribución de tierras para eliminar a sus rivales y debilitar toda oposición local. Estos procedimientos hicieron, naturalmente, que los nobles fomentaran la insurrección, y que florecieran toda clase de odios.
Mientras tanto, por medio de la organización superior y de la intolerancia más activa de la Iglesia romana y de sus obispos en España, la influencia católica iba cobrando fuerzas y, a finales del siglo VI, logró convertir a dos herederos del trono. El primero fue muerto por su padre, pero el segundo, llamado Recaredo, reinó, siendo, por fin, un gobernante consciente de la necesidad de unión. Fue el primero de los godos en reconocer que para un soberano al que se oponen dos grupos enemigos, es locura continuar siendo adversario de ambos a la vez. Convencido de que bajo el arrianismo nunca habría unión, Recaredo actuó enérgicamente contra sus antiguos partidarios y proclamó al catolicismo como religión oficial. También varios de sus sucesores hicieron esfuerzos por aplacar a sus antiguos adversarios, llamando a los exiliados y devolviendo propiedades, pero las divisiones y corrientes adversas eran demasiado poderosas, y ellos habían perdido influencia en la Iglesia, en la cual habían creado su propio Caballo de Troya.
El episcopado católico, confirmado en el poder, se lanzó al gobierno secular, proclamando sus leyes, arrogando de sus poderes y celebrando concilios decisivos en que se legitimaba a usurpadores favorecidos y se promovía una implacable campaña de discriminación y de reglas punitivas contra todo el que fuera “no cristiano” o sea, los judíos. Bajo la superficie, persistían las lealtades arrianas; decadencia y desenfreno invadieron la corte. Por obra de cábalas y conjuras, usurpaciones, asesinatos y levantamientos, los cambios de reyes durante el siglo VII fueron rápidos: nadie ocupó el trono durante más de diez años.
Durante este siglo los musulmanes, animados por una nueva religión, se lanzaron en una loca conquista que se extendió desde Persia hasta Egipto y, en el año 700, llegaron a Marruecos, a través de los estrechos, desde España. Sus navíos saquearon la costa española y, aunque rechazado, el nuevo poder, en la otra costa, ofreció a todo grupo enajenado de los godos, la perspectiva siempre tentadora de una ayuda externa contra el enemigo del interior. Por mucho que se haya repetido en la historia, este recurso último siempre termina de un mismo modo, como lo supieron los emperadores bizantinos cuando invitaron a los turcos, en contra de sus enemigos internos: el poder invitado se queda y se adueña de las cosas.
Había llegado el momento para los judíos de España, minoría en un tiempo tolerada que había llegado con los romanos y prosperado en el comercio; los judíos ahora fueron evitados, perseguidos, sometidos a conversión forzosa, privados de sus derechos, propiedades, ocupación y hasta de sus hijos, arrancados a ellos por la fuerza y entregados a los traficantes de esclavos. Amenazados de extinción, establecieron contacto con los moros, y les dieron informes por medio de sus correligionarios del África del Norte. Para ellos, todo era mejor que el régimen cristiano.
Sin embargo, el acto decisivo se debió a la falla central de la desunión en la sociedad. En 710, una conspiración de nobles se negó a reconocer como rey al hijo del último soberano, lo vencieron y depusieron, y eligieron al trono a uno de ellos, el duque Rodrigo, dejando todo el país en confusión y disputas.
El rey destronado y sus partidarios atravesaron los estrechos y, suponiendo que los moros les harían el favor de recuperar para ellos el trono, los invitaron a ayudarlos.
La invasión mora de 711 recorrió un país que estaba en pugna consigo mismo. El ejército de Rodrigo ofreció vana resistencia y los moros se adueñaron de la situación, con una fuerza de 12 000 hombres. Tomando ciudad tras ciudad, llegaron a la capital, establecieron a los suyos en los puestos públicos –en un caso, entregando toda una ciudad a los judíos– y siguieron adelante. En siete años se había completado la conquista de la península. La monarquía goda, no habiendo logrado crear un principio viable de gobierno ni una fusión con sus súbditos, se desplomó bajo el asalto, porque no había echado raíces.
En las sombrías edades que siguieron a la caída de Roma y antes del resurgimiento medieval, el gobierno no tenía una estructura o teoría o instrumentalidad reconocidas, aparte de la fuerza arbitraria. Como el desorden es la menos tolerable de las condiciones sociales, el gobierno empezó a cobrar forma en la Edad Media y después como función reconocida, con principios, métodos, dependencias, parlamentos y burocracias reconocidas. Adquirió autoridad, mandatos, mejoró sus medios y su capacidad, pero no un notable aumento de sabiduría o inmunidad ante la insensatez. Esto no es decir que cabezas coronadas y ministros sean incapaces de gobernar bien y con buen juicio. Periódicamente surge la excepción, en un régimen poderoso y eficaz, ocasionalmente hasta benigno, pero, aún más ocasionalmente, sabio. Como la insensatez, estas apariciones no muestran ninguna correlación con el tiempo y el espacio. Solón de Atenas, tal vez el más sabio, fue uno de los primeros. Vale la pena echarle una mirada.
Elegido arconte, o magistrado, en el siglo VI a.C., en un momento de crisis económica y de inquietud social, se pidió a Solón que salvara al Estado, y zanjara sus diferencias. Unas duras leyes contra las deudas que permitían a los acreedores apoderarse de las tierras entregadas como prenda, o aun del propio deudor, para ponerlo a trabajar como esclavo, habían empobrecido a los plebeyos, creando mala voluntad, así como unos crecientes deseos de insurrección. Solón, que no había participado en la opresión de los ricos ni apoyado la causa de los pobres, gozó de la insólita distinción de ser aceptable para unos y otros. Para los ricos, según Plutarco, por que era hombre de riqueza y sustancia, y para los pobres, porque era honrado. En el cuerpo de leyes que Solón proclamó, su preocupación no fue el interés de facción, sino la justicia, y trató equitativamente a fuertes y débiles, en un gobierno estable. Suprimió la esclavitud por deudas, liberó a quienes habían sido así esclavizados, extendió el sufragio a los plebeyos, reformó la moneda para favorecer el comercio, reguló los pesos y medidas, estableció unos códigos jurídicos que gobernaran la propiedad heredada, los derechos civiles de los ciudadanos, los castigos por delitos y, por último, no queriendo correr riesgos, arrancó al Consejo ateniense el juramento de mantener sus reformas durante diez años.
Entonces Solón hizo algo extraordinario, tal vez único entre los jefes de Estado: comprando un barco con el pretexto de ir a ver el mundo, partió al exilio voluntario, por diez años. Sabio y justo como estadista, Solón no fue menos prudente como hombre. Habría podido conservar el dominio supremo, aumentando su autoridad hasta la tiranía, y en realidad, se le hicieron reproches por no hacerlo, pero, sabiendo que las interminables peticiones y propuestas de modificar esta o aquella ley sólo le valdrían mala voluntad si él no aceptaba, determinó partir para conservar intactas sus leyes, porque los atenienses no podían rechazarlas sin su sanción. Su decisión sugiere que una ausencia de ambición personal junto con un sagaz sentido común se encuentran entre los ingredientes esenciales de la sabiduría. En las notas de su vida, escribiendo sobre sí mismo en tercera persona, Solón lo dice de otra manera: “Cada día se hizo más viejo y aprendió algo nuevo”
Gobernantes fuertes y eficaces, aunque carentes de las cualidades completas de Solón, se elevan de cuando en cuando, en estructura heroica, sobre los demás, como torres visibles a lo largo de los siglos. Pericles presidió el siglo más grande de Atenas con sano juicio, moderación y gran renombre. Roma tuvo a Julio César, hombre de notables talentos de jefe, aunque un gobernante que mueve a sus adversarios al asesinato, probablemente no sea tan sabio como debiera serlo. Después, bajo los cuatro “emperadores buenos” de la dinastía de los Antoninos –Trajano y Adriano, organizadores y constructores; Antonino Pío, el benévolo; Marco Aurelio, el reverenciado filósofo– los ciudadanos romanos gozaron de buen gobierno, prosperidad y respeto durante cerca de un siglo. En Inglaterra, Alfredo el Grande rechazó a los invasores y engendró la unidad de sus connacionales. Carlomagno logró imponer el orden a una masa de elementos adversos entre sí. Fomentó las artes de la civilización no menos que las de la guerra y se ganó un prestigio que sería supremo en la Edad Media, no igualado hasta cuatro siglos después por Federico II, llamado Stupor Mundi o Maravilla del Mundo. Federico participó en todo: artes, ciencias, leyes, poesía, universidades, cruzadas, parlamentos, guerras, políticas y pugnas con el papado, que al final, pese a todos sus notables talentos, lo frustraron. Lorenzo de Médicis, el Magnífico, promovió la gloria de Florencia, pero, con sus ambiciones dinásticas, socavó la república. Dos reinas, Isabel 1 de Inglaterra y María Teresa de Austria fueron, ambas, gobernantes hábiles y sagaces que elevaron a sus países a la condición suprema.
George Washington, producto de una nueva nación, fue un dirigente que brilla entre los mejores. Aunque Jefferson fuese más culto o más docto, un cerebro más extraordinario, una inteligencia incomparable, hombre verdaderamente universal, Washington tenía el carácter de una roca y una especie de nobleza que ejercía un dominio natural sobre los demás, junto con la fuerza interior y la perseverancia que le capacitaron a prevalecer sobre una multitud de obstáculos. Hizo posible, a la vez, la victoria física de la independencia norteamericana y la supervivencia de la rebelde e incipiente joven república en sus primeros años.
A su alrededor, con extraordinaria fertilidad, florecieron talentos políticos, como tocados por algún sol tropical. Pese a sus fallas y disputas, los Padres Fundadores han sido justamente llamados por Arthur M. Schlesinger, Sr., “la generación más notable de hombres públicos en la historia de los Estados Unidos o tal vez de cualquier nación”. Vale la pena observar las cualidades que este historiador les atribuye: eran intrépidos, tenían altos principios, eran muy versados en el pensamiento político antiguo y moderno, sagaces y pragmáticos, no temían a experimentar, y –esto es revelador– “estaban convencidos del poder del hombre para mejorar su propia condición utilizando la inteligencia”. Tal fue la marca de la Edad de la Razón que los formó, y aunque el siglo XVIII tuvo la tendencia de considerar a los hombres como más racionales de lo que en realidad fueran, supo provocar lo mejor que había en estos hombres para gobernar.
Sería inapreciable si pudiésemos saber lo que produjo este brote de talento en una base de sólo dos millones y medio de habitantes. Schlesinger sugiere algunos factores que pudieron contribuir: vasta difusión de la educación, buenas oportunidades económicas, movilidad social, preparación en el autogobierno: todo esto alentó a los ciudadanos a cultivar, hasta su máximo, sus aptitudes políticas. Mientras la Iglesia declinaba en prestigio, y los negocios, las ciencias y las artes aún no ofrecían comparables caminos al esfuerzo humano, la ciencia política siguió siendo casi el único canal para los hombres de energía y propósito firme. Tal vez, ante todo, la necesidad del momento fue lo que provocó la respuesta, la oportunidad de crear un nuevo sistema político. ¿Qué podía ser más emocionante, más propicio para mover a la acción a los hombres de energía y propósito?
Ni antes ni después se ha invertido tanto pensamiento minucioso y razonable en la formación de un sistema de gobierno. En las revoluciones francesa, rusa y china, hubo demasiado odio de clases, demasiado derramamiento de sangre para que sus resultados fueran justos o permanentes sus constituciones. Durante dos siglos, la disposición norteamericana casi siempre ha logrado sostenerse bajo presión, sin descartar el sistema y probar otro después de cada crisis, como ha ocurrido en Italia y Alemania, en Francia y España. Con una acelerada incompetencia en los Estados Unidos, esto puede cambiar. Los sistemas sociales pueden resistir bastantes locuras cuando las circunstancias son históricamente favorables, o cuando los errores son limitados por grandes recursos o absorbidos por las grandes dimensiones, como en los Estados Unidos durante su periodo de expansión. Hoy, cuando ya no hay “amortiguadores”, menos podemos permitirnos la insensatez. Sin embargo, los Fundadores siguen siendo un fenómeno que debe tomarse en cuenta para elevar nuestra estimación de las posibilidades humanas, aun si su ejemplo es demasiado raro para constituir base de expectativas normales.
Entre chispazos de buen gobierno, la insensatez reina soberana. En los Borbones de Francia, surgió hasta ser una brillante flor.
Luis XIV suele ser considerado como un gran monarca, en gran parte porque la gente tiende a aceptar una autoestimación notablemente dramatizada. En realidad, Luis agotó los recursos económicos y humanos de Francia con sus incesantes guerras y su costo en deuda nacional, bajas, hambre y enfermedades, e impulsó a Francia hacía el desplome que sólo podía resultar, como ocurrió dos reinados después, en la caída de la monarquía absoluta, razón de ser de los Borbones. Visto bajo esta luz, Luis XIV es el príncipe de la política llevada en contra del interés propio. No él, sino la amante de su sucesor, Madame de Pompadour, entrevió el resultado: “Después de nosotros, el diluvio”.
Por consenso general de los historiadores, el acto más condenado y el peor error de la carrera de Luis fue su Revocación del Edicto de Nantes, en 1685, que cancelaba el decreto de tolerancia de su abuelo, y reanudó la persecución de los hugonotes. A esto le falta una condición de la completa insensatez, ya que, lejos de ser censurado o advertido por entonces, fue saludado con el mayor entusiasmo y mencionado treinta años después, en el funeral del rey, como uno de sus actos más nobles. Sin embargo, este simple hecho refuerza otro criterio: que la política debe ser política de un grupo y no de un individuo. No tardó mucho en reconocerse que en aquello había habido una insensatez. Al cabo de unas décadas, Voltaire lo llamó “una de las más grandes calamidades de Francia”, con consecuencias “totalmente contrarias al propósito intentado”.
Como todas las locuras, ello fue condicionado por las actitudes y creencias de la época, y como algunas, si no todas, fue innecesaria, una política activista, cuando no hacer nada habría resultado mejor. La fuerza del viejo cisma religioso y de la ferocidad doctrinaria calvinista iban desapareciendo; los hugonotes, menos de dos millones, o cerca de una décima parte de la población, eran ciudadanos leales y laboriosos, demasiado laboriosos para tranquilizar a los católicos. Ésta fue la dificultad. Como los hugonotes sólo celebraban el sabat, contra más de cien días de santos y días de fiesta celebrados por los católicos, eran más productivos y prósperos en el comercio. Sus tiendas y talleres obtenían más clientes (consideración que hubo tras la demanda católica para su supresión). La demanda fue justificada por el alto motivo de que la disidencia religiosa era una traición al rey, y que la abolición de la libertad de conciencia –“esta mortífera libertad”– serviría a la nación, además de servir a Dios.
El consejo atrajo al rey, que se había vuelto más autocrático tras librarse de la tutela inicial del cardenal Mazarino. Cuanto mayor fuera su autocracia, más le parecía que la existencia de una secta disidente era una ruptura inaceptable en la sumisión a la voluntad real. “Una ley, un rey, un Dios”, era su concepto del Estado, y después de 25 años a la cabeza de éste, sus arterias políticas se habían endurecido, y su capacidad de tolerar diferencias se había atrofiado. Luis había adquirido la enfermedad de la misión divina, frecuentemente desastrosa para los gobernantes, y se había convencido de que era voluntad del Todopoderoso que “yo sea Su instrumento para llevar de regreso a Él a todos los que están sometidos a mí”. Además, tenía motivos políticos. Dadas las inclinaciones católicas de Jacobo II en Inglaterra, Luis creyó que la balanza de Europa estaba inclinándose hacia la supremacía católica y que ello podría ayudarlo, si hacía un gesto dramático contra los protestantes. Además, por causa de las disputas con el papa por otras cuestiones, deseaba presentarse como paladín de la ortodoxia, reafirmando así el antiguo título francés de “cristianísimo rey”.
La persecución comenzó en 1681, antes de la Revocación en toda forma. Se prohibieron los servicios religiosos protestantes, se clausuraron sus escuelas e iglesias, se impuso el bautizo católico, los hijos serían separados de sus familias al cumplir siete años para ser educados como católicos; las profesiones y ocupaciones se fueron restringiendo gradualmente hasta quedar muchas prohibidas, a los funcionarios hugonotes se les ordenó renunciar, se organizaron escuadrones de clérigos dedicados a las conversiones, y se ofreció dinero a cada converso. Un decreto siguió a otro, separando y desarraigando a los hugonotes de sus propias comunidades y de la vida nacional.
La persecución engendra su propia brutalidad, y pronto se adoptaron medidas violentas, las más atroces y eficaces de las cuales fueron las dragonnades, u orden de alojar dragones del ejército en familias hugonotes; a los dragones se les alentaba a portarse tan brutalmente como quisieran. Notoriamente rudos e indisciplinados, los dragones perpetraron matanzas, palizas y asaltos a las familias, violando a las mujeres, rompiendo y saqueando y dejando porquería mientras que las autoridades ofrecían la exención de este horror como señuelo para convertirse. En esas circunstancias, difícilmente podrían considerarse auténticas las conversiones en masa, y causaron resentimientos entre los católicos porque hacían participar a la Iglesia en perjurios y sacrilegios. A veces hubo que llevar por la fuerza a misa a quienes no deseaban comulgar; entre ellos, hubo quienes escupieron y pisotearon la Eucaristía y fueron quemados en la hoguera por profanar el sacramento.
La emigración de los hugonotes se inició, desafiando los edictos que les prohibían irse, bajo pena, si eran descubiertos, de ser sentenciados al cadalso. Por otra parte, sus pastores, si se negaban a abjurar, eran enviados al exilio por temor a que predicaran en secreto, alentando a los conversos a reincidir. Los pastores obstinados que continuaron celebrando servicios fueron quebrantados en el potro, creando así mártires y estimulando la resistencia de su grey.
Cuando se informó al rey de conversiones en masa, a veces hasta de 60 000 en una sola región en tres días, él tomó la decisión de revocar el Edicto de Nantes, alegando que ya no se necesitaba, puesto que ya no había hugonotes. Por entonces, estaban surgiendo ciertas dudas sobre lo recomendable de esta política. En un Concilio celebrado poco después de la Revocación, el Delfín, probablemente expresando preocupaciones que se le habían confiado en privado, advirtió que revocar el edicto podría causar rebeliones y emigración en masa, nociva para el comercio francés, pero al parecer, su voz fue la única opuesta, sin duda porque contra él no se podían tomar represalias. Una semana después, el 18 de octubre de 1685, se decretó formalmente la Revocación, que fue saludada como “el milagro de nuestros tiempos”. “Nunca se había visto semejante alegría de triunfo”, escribió el cáustico Saint-Simon, que supo contenerse hasta después de la muerte del rey, “nunca hubo semejante profusión de elogios... Todo lo que el rey oyó fueron elogios”.
Pronto se sintieron los malos efectos. Los tejedores, fabricantes de papel y otros artesanos hugonotes, cuyas técnicas habían sido monopolio de Francia, llevaron sus habilidades a Inglaterra y a los Estados alemanes; banqueros y mercaderes sacaron sus capitales; impresores, encuadernadores, constructores de navíos, juristas, médicos y muchos pastores escaparon. Al cabo de cuatro años, de 8 000 a 9 000 hombres de la armada y de 10 000 a 12 000 del ejército, además de 500 a 600 funcionarios, llegaron a los Países Bajos, a engrosar las fuerzas de Guillermo III, enemigo de Luis, que pronto sería su doble enemigo al subir al trono de Inglaterra tres años después, en lugar del expulsado Jacobo II. Se dice que la industria de la seda de Tours y de Lyon quedó arruinada, y que algunas ciudades importantes como Reims y Rouen perdieron la mitad de sus trabajadores.
La exageración, a partir de la virulenta censura de Saint-Simon, quien afirmó que el reino se había “despoblado” en una cuarta parte, fue inevitable, como habitualmente lo es cuando los malos efectos se descubren a posteriori. Hoy se calcula el número total de emigrados, un tanto elásticamente, entre 100 000 y 250 000. Cualesquiera que fuesen sus números, su valor para los adversarios de Francia pronto fue reconocido por los Estados protestantes. Holanda les dio, al punto, derechos de ciudadanía y exención de impuestos durante tres años. Federico Guillermo, elector de Brandeburgo (la futura Prusia) emitió un decreto, una semana después de la Revocación, invitando a los hugonotes a su territorio, donde sus empresas industriales contribuyeron considerablemente al surgimiento de Berlín.
En recientes estudios se ha llegado a la conclusión de que ha sido exagerado el daño económico causado a Francia por la emigración de los hugonotes, y que no fue más que un elemento del daño general causado por las guerras. Sin embargo, nadie duda del daño político. El alud de panfletos y sátiras antifrancesas emitido por los impresores hugonotes y sus amigos, en todas las ciudades en que se establecieron, llevó a un nuevo clímax el antagonismo a Francia. La coalición protestante contra Francia fue fortalecida cuando Brandeburgo entró en una alianza con Holanda, y se le unieron los pequeños principados alemanes. En la propia Francia, la fe protestante fue vigorizada por la persecución, y resurgió el odio a los católicos. Una prolongada revuelta de los hugonotes camisard en las Cévennes, región montañosa del Sur, causó una cruel guerra de represión, que debilitó al Estado. Allí y entre otras comunidades hugonotes que se quedaron en Francia, se creó una base receptiva para la futura Revolución.
Más profundo fue el descrédito en que cayó el concepto de monarquía absoluta. Al ser rechazado por los disidentes el derecho del rey a imponer la unidad religiosa, el derecho divino de la autoridad real fue cuestionado por doquier, y recibió un estímulo el desafío constitucional que el siguiente siglo le deparaba. Cuando Luis XIV, sobreviviendo a su hijo y a su nieto, falleció en 1715 después de un reinado de 72 años, no dejó la unidad nacional que había sido su objetivo, sino una disidencia viva y enconada, no el engrandecimiento nacional en riqueza y poder, sino un Estado débil, desordenado y empobrecido. Nunca había un autócrata actuado tan eficazmente contra su propio interés.
La opción factible habría consistido en dejar en paz a los hugonotes o, si acaso, acallar el clamor contra ellos mediante decretos civiles, y no por la fuerza y la atrocidad. Aunque ministros, clérigos y pueblo en general aprobaron la persecución, ninguna de sus razones era inevitable. Lo peculiar fue que el asunto era innecesario, y esto subraya dos características de la locura: a menudo no brota de un gran designio, y sus consecuencias son, a menudo, una sorpresa. La locura consiste en persistir. Con aguda si bien inconsciente perspicacia, un historiador francés escribió, acerca de la Revocación, que “Los grandes designios son raros en la política; el rey procedía empíricamente, y a veces, obedeciendo a sus impulsos”. Este argumento queda reforzado, por una fuente inesperada, en un sagaz comentario de Ralph Waldo Emerson, quien nos advierte: “Al analizar la historia, no hay que ser demasiado profundo, pues con frecuencia las causas son muy superficiales”. Éste es un factor que suelen pasar por alto los politólogos que, al hablar de la naturaleza del poder, siempre lo tratan, aunque sea negativamente, con inmenso respeto. No lo ven como algo que a veces es cuestión de hombres ordinarios apremiados por las circunstancias, que actúan imprudente o torpe o perversamente, como suelen los hombres hacerlo en circunstancias ordinarias. Los símbolos y la fuerza del poder los engañan, dando a sus poseedores una calidad extraordinaria. Sin su enorme peluca rizada, sus grandes tacones y su armiño, el Rey Sol era un hombre capaz de caer en errores de juicio, equivocaciones y ceder a sus impulsos. . . como el lector y como yo.
El último Borbón francés que reinó, Carlos X, hermano del guillotinado Luis XVI y de su breve sucesor, Luis XVIII, mostró un tipo recurrente de insensatez que ha sido llamado el tipo de Humpty-Dumpty: es decir, el esfuerzo por reinstalar una estructura caída y en ruinas dando marcha hacia atrás a la historia. En el proceso, llamado reacción o contrarrevolución, los reaccionarios se empeñan en restaurar los privilegios y propiedades del antiguo régimen y, de alguna manera, en recuperar una fuerza que no tenían antes.
Cuando Carlos X, a los 67 años, subió al trono en 1824, Francia acababa de pasar por 35 años de los cambios más radicales ocurridos hasta entonces en la historia: de una completa revolución hasta el Imperio napoleónico, Waterloo y la restauración de los Borbones. Puesto que entonces era imposible cancelar todos los derechos, las libertades y las reformas legales incorporadas al gobierno desde la Revolución, Luís XVIII aceptó una Constitución, aunque nunca pudo acostumbrarse a la idea de una monarquía constitucional; esta idea estaba más allá del entendimiento de su hermano Carlos. Habiendo visto en acción el proceso durante su exilio en Inglaterra, Carlos dijo que preferiría ganarse la vida como leñador a ser rey de Inglaterra. No es de sorprender que él encarnara la esperanza de los emigrados que volvieron con los Borbones y que deseaban restaurar el antiguo régimen, completo con sus rangos, títulos y, especialmente, sus propiedades confiscadas.
En la Asamblea Nacional, estuvieron representados por los ultras de la derecha, quienes, junto con un grupo escindido de ultras extremos, formaban el partido más poderoso. Habían logrado esto restringiendo la franquicia a la clase más rica, mediante el método interesante de reducir los impuestos a sus adversarios conocidos, de modo que no pudiesen satisfacer la calificación de 300 francos que se exigía a los votantes. Los cargos en el gobierno fueron similarmente restringidos. Los ultras ocuparon todos los puestos ministeriales, incluyendo a un religioso extremista como ministro de Justicia cuyas ideas políticas, según decíase, habían sido formadas por la lectura continua del Apocalipsis. Sus colegas impusieron estrictas leyes de censura, y elásticas leyes de cateo y arresto y, como primera realización, crearon un fondo para compensar a cerca de 70 000 emigrados o sus herederos, a una tasa anual de 1377. francos. Esto era muy poco para satisfacerlos, pero sí fue suficiente para indignar a la burguesía, cuyos impuestos lo pagaban.
Los beneficiarios de la Revolución y de la corte napoleónica no estaban dispuestos a ceder ante los emigrados y el clero del antiguo régimen, y el descontento, aunque sordo, iba en aumento. Rodeado por sus ultras, el rey probablemente habría logrado terminar su reinado más o menos en paz si, mediante nuevas imprudencias, no hubiese logrado su caída. Carlos estaba resuelto a gobernar, y aunque no muy bien dotado intelectualmente para la tarea, sí abundaba en la capacidad –típica de los Borbones– de no aprender nada ni olvidar nada. Cuando sus adversarios en la Asamblea le causaron dificultades, él siguió el consejo de sus ministros, de disolver la sesión y, mediante cohechos, amenazas y otras presiones, manipular una elección que le resultara aceptable. En cambio, los monarquistas perdieron, casi por dos a uno. Negándose a admitir el resultado, como algún desventurado rey de Inglaterra, Carlos decretó otra disolución y, de acuerdo con una nueva y más estrecha franquicia y mayor censura, otra elección.
La prensa de la oposición llamó a. la resistencia. Mientras el rey se iba a cazar, sin esperar un conflicto abierto ni haber pedido apoyo militar, el pueblo de París, como tantas veces, antes y después, levantó barricadas y se dedicó con entusiasmo a tres días de luchas callejeras, conocidas por los franceses como les trois glorieuses. Los diputados de la oposición organizaron un gobierno provisional. Carlos abdicó y huyó al despreciado refugio de la monarquía limitada, del otro lado del canal de la Mancha. Este episodio, de ninguna manera una gran tragedia, no tuvo otra importancia histórica que llevar a Francia un paso más adelante, de la contrarrevolución a la monarquía “burguesa” de Luis Felipe. Más importante es en la historia de la locura, donde ilustra la inutilidad del intento recurrente, no limitado a los Borbones, de querer reconstruir un huevo roto.
A lo largo de la historia han sido innumerables los casos de insensatez militar, pero se encuentran fuera de los límites de este estudio. Sin embargo, dos de los más trascendentales, que entrañaron, ambos, guerra con los Estados Unidos, representaron decisiones políticas al nivel del gobierno. Fueron la decisión alemana de reanudar la guerra submarina ilimitada en 1916 y la decisión japonesa de atacar Pearl Harbor en 1941. En ambos casos, voces prudentes advirtieron en contra del curso adoptado, urgente, desesperadamente en Alemania, discretamente, pero con profundas dudas en Japón, y sin ningún resultado en ambos casos. En estos ejemplos, la insensatez pertenece a la categoría del autoaprisionamiento en el argumento de “no tenemos alternativa” y en el más frecuente y fatal de los autoengaños: la subestimación del adversario.
La guerra submarina “ilimitada” significaba hundir sin advertencia a los barcos mercantes encontrados en una zona declarada de bloqueo, fuesen beligerantes o neutrales, armados o desarmados. Esta práctica, contra la cual los Estados Unidos protestaron enérgicamente, basándose en el antiguo principio del derecho neutral a la libertad de los mares, había sido suspendida en 1915 después del frenesí causado por el hundimiento del Lusitania menos por causa del escándalo en los Estados Unidos y la amenaza de romper relaciones, así como la animosidad de otros neutrales, que por el simple hecho de que Alemania no tenía a mano suficientes submarinos para estar segura de obtener un efecto decisivo si llevaba a cabo el bloqueo.
Para entonces, en realidad ya desde finales de 1914, tras el fracaso de la ofensiva inicial destinada a someter a Rusia o a Francia, los gobernantes de Alemania reconocieron que no podían ganar la guerra contra los tres aliados si se mantenían juntos, sino, antes bien, como dijo el jefe de Estado Mayor al canciller, “Es más probable que nosotros mismos nos agotemos”.
Se necesitaba una acción política para obtener una paz separada con Rusia, pero ésta falló, al igual que numerosos sondeos y aperturas hechas a Alemania, o por Alemania, con respecto a Bélgica, Francia y hasta la Gran Bretaña en los dos años siguientes. Todos fracasaron por la misma razón: que las condiciones de Alemania en cada caso eran punitivas, como de un vencedor, ya que exigían a la otra parte abandonar la guerra tolerando anexiones e indemnizaciones. Siempre era el garrote, nunca la zanahoria, y ninguno de los adversarios de Alemania se vio tentado a traicionar a sus aliados sobre esa base.
Para finales de 1916, ambos bandos iban acercándose al punto de agotamiento, tanto en recursos como en ideas militares, sacrificando literalmente millones de vidas en Verdún y en el Somme, por ganancias o pérdidas que podían medirse con un metro. Los alemanes vivían de un régimen de patatas, y los conscriptos del ejército eran de 15 años. Los aliados se sostenían difícilmente, sin ningún medio de victoria a la vista, a menos que viniera a ponerse de su lado la gran fuerza fresca de los Estados Unidos.
Durante estos dos años, mientras los astilleros de Kiel estaban entregando submarinos a un ritmo furioso, con el objetivo de fabricar 200, el Alto Mando Supremo batallaba en conferencias de alto nivel sobre la renovación de la campaña de torpedeo, contra el consejo enérgicamente negativo de los ministros civiles. Reanudar ilimitadamente los hundimientos, decían los civiles, en palabras del canciller Bethmann-Hollweg, “inevitablemente haría que los Estados Unidos se unieran a nuestros enemigos”. El Alto Mando no sólo negó esto, sino que descontó dicha posibilidad. Como era claro que Alemania no podría ganar la guerra exclusivamente por tierra, su objetivo se había vuelto vencer a la Gran Bretaña, que ya vacilaba, víctima de las escaseces, cortándole todo abasto por mar antes de que los Estados Unidos pudiesen movilizarse, llevar tropas por tren y transporte a Europa en números suficientes para afectar el resultado. Afirmaron que esto podría lograrse en tres o cuatro meses. Los almirantes desenrollaron mapas y gráficas para mostrar cuántas toneladas podían los submarinos enviar al fondo del mar en un momento dado hasta tener a Inglaterra “boqueando en los juncos, como un pez”.
Las voces opuestas, empezando por la del canciller, afirmaban que la beligerancia norteamericana daría a los aliados enorme ayuda financiera y levantaría su moral, animándoles a sostenerse hasta que pudiese llegar ayuda en tropas, además de darles todo el tonelaje de naves alemanas internadas en puertos norteamericanos y, muy probablemente, trayendo en su secuela a otros neutrales. El vicecanciller Kark Kelfferich creía que reanudar la guerra mediante los submarinos “conduciría a la ruina”. Funcionarios del Ministerio de Relaciones, preocupado directamente con asuntos norteamericanos, también se opusieron. Dos importantes banqueros volvieron de una misión a los Estados Unidos, advirtiendo que no se subestimaran las energías potenciales del pueblo estadounidense que, afirmaron, si despertaba, convencido de estar en una buena causa, podría movilizar fuerzas y riquezas en una escala inimaginable.
Entre quienes trataban de disuadir a los militares, la voz más urgida era la del embajador alemán en Washington, el conde Von Bernstorff, cuya cuna y educación no prusianas le libraron de muchos de los engaños de sus colegas. Buen conocedor de los Estados Unidos, Bernstorff repetidamente advirtió a su gobierno que la beligerancia norteamericana seria segura en caso de continuar la guerra submarina, lo que costaría a Alemania su derrota. Al intensificarse la insistencia militar, el embajador se esforzó, en cada mensaje enviado a su patria, tratando de desviarla de un curso que, en su opinión, sería fatal. Se había convencido de que la única manera de evitar tal resultado sería poner un alto a la propia guerra, por medio de una mediación de compromiso que el presidente Wilson estaba preparándose a ofrecer. Bethmann también ansiaba esto, basándose en la teoría de que si los aliados rechazaban tal paz, como era de esperarse, mientras que Alemania la aceptaba, entonces ésta estaría justificada en reanudar la guerra submarina ilimitada sin provocar la beligerancia norteamericana.
El bando belicista que exigía la guerra submarina incluía a los junkers y al círculo de la corte, las asociaciones expansionistas, los partidos de derecha y una mayoría del público, al que se había enseñado a poner su fe en los submarinos como medio de romper el bloqueo puesto por Inglaterra a los alimentos que iban rumbo a Alemania, y vencer así al enemigo. Unas cuantas despreciadas voces de socialdemócratas del Reichstag gritaron: “¡El pueblo no quiere guerra submarina, sino pan y paz!”, pero poca atención se les prestó porque los ciudadanos alemanes, por muy hambrientos que estuvieran, seguían siendo obedientes. El káiser Guillermo II, vacilante pero deseoso de no parecer menos audaz que sus comandantes, añadió su voz a la de éstos.
La oferta de Wilson, de diciembre de 1916, de unir a los beligerantes para negociar una “paz sin victoria” fue rechazada por ambos bandos. Nadie estaba dispuesto a aceptar una solución sin alguna ganancia que justificara su sufrimiento y sacrificio en vidas, y pagar por la guerra. Alemania no estaba luchando por el statu quo, sino por la hegemonía alemana en Europa y por un mayor Imperio de ultramar. No quería una paz mediada, sino una paz dictada, y no sentía ningún deseo, como escribió el ministro de Relaciones Exteriores, Arthur Zimmermann, a Bernstorff, de “arriesgarse a perder, con engaños, lo que esperaba ganar de la guerra”, por obra de un mediador neutral. Toda solución que requiriera renuncias y pago de indemnizaciones por Alemania –única solución que los aliados aceptarían– significaría el fin de los Hohenzollern y de la clase gobernante. También tenían que lograr que alguien pagara por la guerra, o ir a la bancarrota. Una paz sin victoria no sólo pondría fin a los sueños de dominio, sino que también impondría enormes impuestos que pagar por años de lucha que entonces habría sido vana. Significaría la revolución. Para el trono, la casta militar, los terratenientes, los industriales y los "barones" de los negocios, sólo una guerra triunfante ofrecía alguna esperanza de sobrevivir en el poder.
La decisión se tomó en una conferencia del káiser con el canciller y el Mando Supremo, el 9 de enero de 1917. El almirante Von Holtzendorff, jefe del Estado Mayor del Almirantazgo, presentó una compilación de estadísticas –de 200 páginas– sobre el tonelaje que entraba en los puertos ingleses, las tasas de carga, el espacio de carga, los sistemas de racionamiento, los precios de los alimentos, comparaciones con la cosecha del año anterior y, todo, hasta el contenido calórico del desayuno inglés, y juró que sus submarinos podían hundir 600 000 toneladas mensuales, lo que obligaría a Inglaterra a capitular antes de la siguiente cosecha. Dijo que aquélla era la última oportunidad de Alemania y que no veía otra manera de ganar la guerra, “en forma que garantice nuestro futuro como potencia mundial”.
En respuesta, Bethmann habló durante una hora, reuniendo todos los argumentos de los asesores según los cuales la entrada de los Estados Unidos en la guerra significaría la derrota de Alemania. Sólo vio ceños fruncidos y oyó murmullos inquietos alrededor de la mesa. Él sabía que la marina, decidiendo por sí sola, ya había enviado al ataque los submarinos. Lentamente, fue cediendo. Cierto, el mayor número de submarinos ofrecía una oportunidad de éxito mejor que la de antes. Sí, la última cosecha había sido mala para los aliados. Por otra parte, los Estados Unidos... El mariscal Von Hindenburg lo interrumpió, diciendo que el ejército podía “encargarse de los Estados Unidos”, mientras que Von Holtzendorff ofreció su “garantía” de que “ningún norteamericano pondrá pie en el continente”. El abrumado canciller cedió. “Desde luego”, dijo, “si el triunfo nos llama, debemos acudir”.
El canciller no renunció. Un funcionario que después lo encontró tirado en un sillón, al parecer enfermo, le preguntó alarmado si había recibido malas noticias del frente. “No”, contestó Bethmann, “pero finís Germaniae”.
Nueve meses antes, en una crisis previa por los submarinos, Kurt Riezler, ayudante de Bethmann asignado al Cuartel General, había llegado a una conclusión similar cuando escribió en su diario el 24 de abril de 1916: “Alemania es como una persona que vacila al lado de un abismo, deseando fervientemente arrojarse en él”.
Y así resultó. Aunque los submarinos cobraron un número terrible de víctimas entre los navíos aliados antes de que entrara en función el sistema de convoy, los ingleses, alentados por la declaración de guerra norteamericana, no capitularon. Pese a las garantías de Von Holtzendorff, dos millones de soldados norteamericanos llegaron a Europa y, ocho meses después de la primera gran ofensiva norteamericana, fueron los alemanes los que tuvieron que rendirse.
¿Hubo una alternativa? Dada la insistencia en la victoria y el rechazo a reconocer la realidad, probablemente no la hubo. Pero se habría conseguido un mejor resultado aceptando la propuesta de Wilson, sabiendo que aquél era un callejón sin salida, lo que impediría o ciertamente aplazaría la adición de fuerzas norteamericanas al enemigo. Sin los Estados Unidos, los aliados no tenían ya oportunidad de victoria, y como la victoria probablemente estuviese, asimismo, fuera del alcance de Alemania, ambos bandos se habrían rendido, exhaustos, en una paz más o menos equitativa. Para el mundo, las consecuencias de esa opción –no aprovechada– habrían cambiado la historia: no habría habido triunfadores, ni reparaciones, ni culpabilidad de guerra, ni Hitler y, posiblemente, tampoco una segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, como tantas opciones, aquélla era psicológicamente imposible. Carácter es destino, como creían los griegos. Los alemanes habían sido enseñados a alcanzar los objetivos por la fuerza, y no conocían el curso de la adaptación. No fueron capaces de olvidar el engrandecimiento, ni aun a riesgo de ser vencidos. El abismo de Riezler pareció llamarlos.
En 1941, Japón se enfrentó a una decisión similar. Su plan de Imperio, llamado la Esfera de Co-Prosperidad de la Gran Asia Oriental, basado en la subyugación de China, era una visión de un Imperio japonés que se extendiera desde Manchuria, pasando por las Filipinas, las Indias Holandesas, Malasia, Siam y Birmania (a veces ampliándose, según la discreción del que hablara), hasta Australia, Nueva Zelanda y la India. El apetito de Japón estaba en proporción inversa a su tamaño, aunque no a su voluntad. Para mover las fuerzas necesarias a la empresa, era esencial tener acceso al hierro, al petróleo, el caucho, el arroz y otras materias primas que estaban muy lejos de sus posesiones. El momento de la realización llegó cuando la guerra estalló en Europa y las potencias coloniales occidentales, principales adversarias de Japón en la zona, se encontraron luchando por su vida, o ya inermes: derrotada Francia, ocupados los Países Bajos, aunque con un gobierno en el exilio, azotada la Gran Bretaña por la Luftwaffe, con pocas fuerzas que enviar para entrar en acción al otro lado del mundo.
El obstáculo que había en el camino de Japón eran los Estados Unidos, que persistentemente se negaban a reconocer sus progresivas conquistas en China y que se mostraban cada vez más renuentes a poner a su alcance los materiales necesarios para la aventura japonesa. Atrocidades cometidas en China, el ataque al cañonero norteamericano Panay y otras provocaciones fueron factores importantes en la opinión pública norteamericana. En 1940, Japón firmó el Tratado Tripartita, quedando como socio de las potencias del Eje, e invadió la Indochina francesa, cuando Francia sucumbió en Europa. En respuesta, los Estados Unidos congelaron los haberes japoneses y embargaron la venta de hierro viejo, de petróleo y gasolina para aviones. Unos prolongados intercambios diplomáticos, durante 1940 y 1941, en el esfuerzo por llegar a un acuerdo, resultaron inútiles. Pese al sentimiento aislacionista, los Estados Unidos no aceptarían que Japón dominara a China mientras que Japón no aceptaría allí limitaciones o restricciones a su libertad de movimiento en otras partes de Asia. Los dirigentes japoneses responsables, en contraste con los extremistas militares y los fanáticos políticos, no deseaban la guerra con los Estados Unidos. Lo que querían era mantenerlos pasivos mientras ellos procedían a conquistar su Imperio de Asia. Creyeron que se podía lograr esto mediante simple insistencia, reforzada por alarde de fuerza, exigencias pretenciosas y la intimidación implícita en su sociedad con el Eje. Cuando se vio que estos métodos sólo fortalecían la oposición de los norteamericanos, los japoneses, habiendo examinado muy poco el asunto, se convencieron de que si procedían a alcanzar su primer objetivo, los recursos vitales de las Indias Holandesas, los Estados Unidos entrarían en guerra contra ellos. Cómo lograr lo uno sin provocar lo otro fue el problema que los torturó durante los años 1940-1941.
La estrategia exigía que, para apoderarse de las Indias y transportar a Japón sus materias primas, era necesario proteger el flanco japonés contra toda amenaza de acción naval norteamericana en el Sudoeste del Pacífico. El almirante Yamamoto, comandante en jefe de la armada japonesa y autor del ataque a Pearl Harbor, sabía que Japón no tenía esperanza de una victoria final sobre los Estados Unidos. Como dijo al primer ministro Konoye, “No tengo ninguna confianza para el segundo o tercer año”. Como creía que las operaciones contra las Indias Holandesas “conducirán a un temprano comienzo de guerra con los Estados Unidos”, su plan consistió en forzar las cosas y suprimir a los Estados Unidos mediante un “golpe fatal”. Entonces, al conquistar el Sudeste de Asia, Japón podría adquirir los recursos necesarios para una guerra prolongada con objeto de establecer su hegemonía sobre la Esfera de Co-Prosperidad. Propuso así que Japón “ferozmente ataque y destruya la principal flota de los Estados Unidos al comienzo de la guerra, para que la moral de la marina norteamericana y su pueblo se hunda hasta tal punto que no pueda recuperarse”. Esta curiosa estimación fue la de un hombre que no desconocía los Estados Unidos, pues había asistido a Harvard y servido como agregado naval en Washington
Los planes para el golpe, supremamente audaz, de aplastar la flota norteamericana del Pacífico en Pearl Harbor comenzaron en enero de 1941, mientras que la decisión última continuó siendo tema de intensas maniobras entre el gobierno y los servicios armados durante todo el año. Los partidarios del ataque preventivo prometieron, no con mucha confianza, que suprimiría a los Estados Unidos de toda posibilidad de intervenir y, se esperaba, de toda hostilidad ulterior. Y si no es así, preguntaban los dudosos, entonces ¿qué ocurre? Arguyeron que Japón no podría ganar en una guerra prolongada contra los Estados Unidos, que se estaba jugando la vida de su nación. Durante ningún momento de las discusiones faltaron voces de advertencia. El primer ministro, el príncipe Konoye, renunció, los comandantes se dividieron, los asesores se mostraron vacilantes y preocupados. y el emperador estaba sombrío. Cuando preguntó si el ataque por sorpresa podría obtener una victoria tan grande como el ataque por sorpresa a Puerto Arturo en la guerra ruso-japonesa, el almirante Nagano, jefe del Estado Mayor Naval, replicó que era dudoso que Japón pudiese ganar, de cualquier manera. (Es posible que al hablar al emperador, ésta fuese una ritual inclinación de modestia oriental, pero en momento tan grave. esto parece improbable.)
En esta atmósfera de duda, ¿por qué se aprobó el riesgo extremo? En parte, porque la exasperación ante la falla de todos los esfuerzos de intimidación había conducido a un estado mental de “todo o nada”, y a una impotente aceptación de los civiles, ante los militares. Además, hay que tomar en cuenta las grandiosas pretensiones de las potencias fascistas, en que ninguna conquista parecía imposible. Japón había movilizado una voluntad militar de terrible fuerza que, en realidad, lograría extraordinarios triunfos, entre ellos, la toma de Singapur y el propio golpe de Pearl Harbor, que estuvo a punto de provocar el pánico en los Estados Unidos. Fundamentalmente, la razón de que Japón corriera el riesgo es que tenía que seguir adelante o bien contentarse con el statu quo, que nadie estaba dispuesto a sugerir ni podía, políticamente, permitirse. Durante más de una generación, la presión del agresivo ejército que se encontraba en China y de sus partidarios en el interior, había lanzado a Japón hacia el objetivo de un Imperio imposible ante el que ahora no podía retroceder. Se había quedado preso de sus excesivas ambiciones.
Una estrategia distinta habría consistido en proceder contra las Indias Holandesas, sin tocar a los Estados Unidos. Aunque esto habría dejado una incógnita en la retaguardia del Japón, una incógnita habría sido preferible a un enemigo seguro, especialmente el de un potencial muy superior al suyo propio.
Hubo aquí un extraño error de cálculo. En un momento en que al menos la mitad de los Estados Unidos se mostraban marcadamente aislacionistas, los japoneses hicieron lo único que pudo unir al pueblo norteamericano, y motivar a toda la nación para la guerra. Tan profunda era la división en los Estados Unidos en los meses anteriores a Pearl Harbor, que la renovación de la ley de conscripción por un año fue impuesta en el Congreso por la mayoría de sólo un voto: ¡Un solo voto! El hecho es que Japón habría podido adueñarse de las Indias sin temer a la beligerancia norteamericana; ningún ataque a territorio colonial holandés, británico o francés habría llevado a la guerra a los Estados Unidos. El ataque al territorio norteamericano fue la cosa –la única cosa– que pudo hacerlo. Japón parece no haber considerado nunca que el efecto a un ataque a Pearl Harbor tal vez no consistiera en aplastar la moral sino en unir a la nación para la lucha. Este curioso vacío del entendimiento provino de lo que podríamos llamar ignorancia cultural, que a menudo es un componente de la insensatez. (Aunque estuvo presente en ambos bandos, en el caso de Japón fue crítico.) Juzgando a los Estados Unidos por ellos mismos, los japoneses supusieron que el gobierno norteamericano podría llevar a la nación a la guerra en cuanto lo quisiera, como Japón lo habría hecho y, en realidad, lo hizo. Fuese por ignorancia, error de cálculo o simple temeridad, Japón dio a su enemigo el único golpe necesario para que éste se pusiese resueltamente en pie de guerra.
Aunque Japón estaba iniciando una guerra y no estaba ya profundamente atrapado en ella, sus circunstancias, por lo demás, fueron notablemente similares a las de Alemania en 1916-1917. Ambos conjuntos de gobernantes arriesgaron la vida de la nación y la vida de su pueblo en una jugada que, a largo plazo, y como muchos de ellos bien lo sabían, casi seguramente perderían. El impulso provino del afán de dominio, de las pretensiones de grandeza, de la codicia.
Un principio que aparece en los casos hasta aquí mencionados es que la insensatez es hija del poder. Todos sabemos, por continuas repeticiones de la frase de lord Acton, que el poder corrompe. Menos sabemos que engendra insensatez; que el poder de mando frecuentemente causa falla del pensamiento; que la responsabilidad del poder a menudo se desvanece conforme aumenta su ejercicio. La responsabilidad general del poder consiste en gobernar lo más razonablemente posible en el interés del Estado y de sus ciudadanos. Un deber de tal proceso es mantenerse bien informado, atender a la información, mantener abiertos el juicio y el criterio, y resistir al insidioso encanto de la terquedad. Si la mente está lo bastante abierta para percibir que una política determinada está dañando al propio interés, en lugar de servirlo, y si se tiene confianza suficiente para reconocerlo, y sabiduría suficiente para invertirla, tal es la cúspide del arte de gobernar.
La política de los vencedores después de la segunda Guerra Mundial, en contraste con el Tratado de Versalles y las reparaciones exigidas después de la primera Guerra Mundial, es un caso real de aprender de la experiencia y poner en práctica lo que se aprendió: oportunidad que no se presenta a menudo. La ocupación de Japón de acuerdo con una política ulterior a la rendición, planeada en Washington, aprobada por los aliados y en gran parte llevada a cabo por norteamericanos, fue un ejercicio notable de moderación del vencedor, de inteligencia política, de reconstrucción y cambio creador. Al mantener al emperador a la cabeza del Estado japonés se impidió el caos político, y por medio de él se logró obtener obediencia al ejército de ocupación y una aceptación que resultó sorprendentemente dócil. Aparte del desarme, la desmilitarización y los juicios a criminales de guerra para establecer la culpa, el objetivo fue la democratización en lo político y lo económico, por medio de un gobierno constitucional y representativo y la disolución de los carteles y la reforma agraria. El poder de las enormes empresas industriales japonesas resultó, a la postre, intransigente, pero la democracia política, que normalmente habría sido imposible de lograr por orden superior y sólo habría avanzado gradualmente por medio de una lenta lucha de siglos, fue transferida con todo éxito y, en conjunto, adoptada. El ejército de ocupación no gobernó directamente sino por medio de oficiales de enlace con los ministerios japoneses. La purga de los antiguos oficiales hizo ascender a oficiales más jóvenes, tal vez no esencialmente distintos de sus predecesores, pero sí dispuestos a aceptar el cambio. Se revisaron la educación y los libros de texto, y la condición del emperador se modificó a la de mero símbolo “que se deriva de la voluntad del pueblo, en quien reside el poder soberano”.
Se cometieron errores, especialmente en política militar. La naturaleza autoritaria de la sociedad japonesa se impuso. Y, sin embargo, en conjunto, el resultado fue benéfico, sin venganzas, y puede considerarse como recordatorio alentador de que la sabiduría en el gobierno aún es una flecha que nos queda, aunque rara vez se utilice, en el carcaj humano.
El tipo más escaso de inversión: el de un gobernante que reconozca que una política no estaba sirviendo al propio interés, y desafiara los peligros de invertirla en 180 grados ocurrió sólo ayer, hablando en términos históricos. El presidente Sadat abandonó una enemistad estéril con Israel, y desafiando las amenazas y la indignación de sus vecinos, buscó una relación más útil. Tanto por su riesgo como por la ganancia potencial, aquélla fue una gran acción, y al sustituir la insensata continuación de toda negación por el sentido común y el valor, ocupa un lugar eminente y solitario en la historia, que no se desdora por la tragedia de su asesinato.
Las páginas que siguen nos relatarán una historia más familiar y –por desgracia para la humanidad– más persistente. El resultado último de una política no es lo que determina su calificación como locura. Todo mal gobierno es, a la larga, contrario al propio interés, pero en realidad sí puede fortalecer temporalmente a un régimen. Califica como locura cuando muestra una persistencia perversa en una política que puede demostrarse que es inviable o contraproducente. Casi huelga decir que este estudio se basa en la omnipresencia de este problema en nuestro tiempo.
