2021 Quinientos años de corrupción en México : ¿cómo llegamos hasta aquí?, ¿cómo salimos de aquí? Oscar Diego Bautista (Coord.)
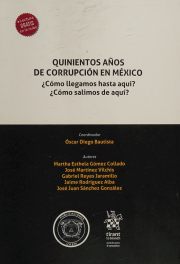 Introducción
Introducción
BREVE PERO INTENSA HISTORIA DE LA CORRUPCIÓN EN MÉXICO. ÓSCAR DIEGO BAUTISTA
Para conocer un problema hay que ir al origen y para ello que mejor que apoyarse en el método histórico. Sin duda, el pasado ayuda a comprender el presente.
"Desde antes de ser una nación independiente, siendo aún colonia en la Nueva España, llegó la corrupción en el sentido en que se conoce en la actualidad" (Diego, 2020, 8). Desde entonces, es un mal que arrastra México. La corrupción en la historia de México es un tema que ofrece mucho material para ser estudiado, analizado y discutido, sin embargo, las investigaciones aún no han dado resultados prácticos para lograr establecer mecanismos viables y confiables que puedan detener o controlar la corrupción. Por el contrario, la corrupción se ha expandido, incluso multiplicado, según lo demuestran los resultados de diversos estudios y encuestas realizadas por organismos que estudian este fenómeno en el país como el Índice Nacional de corrupción y Buen Gobierno (INCBG), que elabora Transparencia Mexicana (TM), la Encuesta Nacional de Corrupción y Cultura de la Legalidad que ha elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) así como los índices de Percepción de la corrupción que realiza Transparencia Internacional.
Este trabajo indaga sobre los antecedentes históricos de la corrupción en México, el punto de partida es la conquista española sobre el pueblo de Tenochtitlan en 1521.
El proyecto Quinientos años de corrupción en México. Cómo llegamos hasta aquí y estrategias para su prevención tiene un doble objetivo: por un lado, conocer algunos aspectos de la corrupción en México: su origen, algunas de sus causas, consecuencias, y mostrar algunos estudios sobre la percepción, todo con el fin de comprender mejor esta problemática; por otro, plantear estrategias para la prevención y control de la corrupción.
Pero previo al desarrollo histórico de la corrupción en México, es importante conocer qué se entiende por corrupción. A continuación, se presenta una definición en dos sentidos.
El diccionario de la Real Academia Española (RAE) define así la corrupción: "Acción y efecto de corromper o corromperse. Alterar o trastocar la forma de algo. Sobornar a alguien con dádivas o de otra manera. Pervertir o seducir a alguien. En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellos en provecho, económico o de otra índole de sus gestores." Por su parte, el Diccionario Jurídico la define como: "Acción y efecto de corromper. Cohecho. Soborno de persona o autoridad mediante precio, especies, promesa o cualquier otro medio" (Infante, 1984).
Ambas definiciones invitan a reflexionar sobre algunos aspectos. Cuando el diccionario de la RAE afirma que la corrupción se da en "las organizaciones" y, sabiendo que éstas pueden ser públicas, privadas (empresas) o de participación social (ONG's), se puede sostener que la corrupción no es exclusiva del ámbito público. A continuación señala: "pervertir o seducir a alguien". Es decir, la definición no especifica que ese "alguien" pertenezca a un sector en particular, reforzándose así nuevamente la idea de que la corrupción es susceptible de producirse en cualquier ámbito, sea éste público, privado o social. El diccionario jurídico también aporta elementos de interés. La expresión "soborno de persona o autoridad" puede ser interpretada de dos maneras, por un lado, la conjunción "o" puede estar actuando como sinónimo, lo que daría como equivalente la persona y la autoridad, aunque también se puede entender que son dos figuras o sujetos que representan ámbitos diferentes. Una persona (cualquier individuo) y una autoridad (una persona del gobierno).
Ahí donde hay intereses personales y se utilice el soborno, la extorsión o se practiquen actos inmorales, hay corrupción. Una definición que es indistinta del ámbito en que ésta se genera expresa lo siguiente: "Se pueden definir los actos de corrupción como aquellos que constituyen la violación, activa o pasiva, de un deber marco de discreción con el objeto de obtener un beneficio extraposicional" (Malen, 2"003, p. 35).
Dos son los sentidos que aquí se presentan en relación a la corrupción. Primero, el sentido económico de la corrupción. Se la caracteriza de este modo porque el elemento puesto en juego es el dinero. En el acto corrupto intervienen dos partes: el corruptor y el corrompido. Uno realiza una tarea o función, mientras que otro necesita o requiere el servicio. Cuando el beneficiario ofrece una recompensa se convierte en corruptor y el acto se denomina soborno. Cuando es el encargado de la tarea o función quien solicita la recompensa es extorsión [ ... ) Segundo, el sentido amplio de la corrupción. Se refiere al significado mismo de la palabra. En su etimología, "corrupción" proviene del término latino "corruptio" que significa alteración, es decir, modificación o descomposición de algo ya existente. Esta definición señala que en el momento en que una función es alterada de su cauce normal hay corrupción, por tanto, existe corrupción en aquellos actos que se realizan de manera indebida y fuera de la norma. En esta versión se obtienen beneficios en múltiples situaciones que están más allá de lo estrictamente económico. Actos de corrupción en este sentido amplio serían: el nepotismo, el acoso, la deslealtad, el abuso de autoridad la incapacidad para el cargo, entre otros.
Ya sea desde el punto de vista económico o desde el punto de vista amplio, existe un abuso y aprovechamiento del cargo que se ocupa para obtener algún tipo de beneficio. No obstante, es importante señalar que de los dos tipos de corrupción señalados es en la versión económica donde los diversos instrumentos de control ponen mayor énfasis para combatirla, por ejemplo mediante la creación de oficinas anticorrupción, rendición de cuentas, auditorias, etcétera, aunque, en realidad, es el segundo tipo el que requiere mayor atención, dado que el problema se acompaña de otros elementos que lo hacen aún más complejo (Diego, 2009, pp. 26-28).
La corrupción en México es un problema histórico; se trata de un mal que arrastra México desde antaño, básicamente desde que se constituye geográficamente la Nueva España en 1521.
Antes de la llegada de los españoles a lo que hoy es la nación mexicana, habitaban el territorio diversas culturas, hoy denominadas prehispánicas. Algunas de ellas eran la azteca o mexica, la xochimilca, de Tacuba, de Texcoco, la Zapoteca, mixteca, mazahua, otomí, tlahuica, tlaxcalteca, huasteca, tolteca, totonaca, purépecha, entre otros. Dichas culturas contaban con una forma de organización social bien estructurada, con un gran conocimiento y respeto por la naturaleza. En la estructura social, cada miembro de la comunidad realizaba una función: artesano, comerciante, guerrero, etc. (Diego, 2020, p. 8).
Hasta antes de que los españoles llegaran, las culturas precolombinas que ha bitaban estos lugares estaban ajenas a la codicia, avaricia y ambición por las riquezas como ya era común este tipo de vicios en la conducta de los conquistadores europeos. Cabe recordar que en las culturas prehispánicas no existía el dinero como tal, por lo que el elemento para de intercambio era el cacao.
Bernal Díaz del Castillo, Capitán de Hernán Cortes, escribió en su obra Historia verdadera de la conquista de la Nueva España que habían llegado a América "por servir a Dios y a su majestad y también por haber riquezas" (citado por Galeano, 1984, p. 18). Colón por su parte cuenta en su diario de navegación lo siguiente:
Yo estaba atento y trabajaba de saber si había oro, y vi a algunos de ellos que traían un pedazuelo colgando en un agujero que tenían a la nariz, y por señas pude entender que yendo al sur o volviendo la isla (San salvador) por el sur, que estaba allí un Rey que tenía grandes vasos de ello, y tenía mucho. Porque del oro se hace tesoro, y con él quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo (citado por Galeano, 1984, p. 19).
En palabras del historiador Duval Noah Harari:
El 1519, Hernán Cortés y sus conquistadores invadieron México, que hasta entonces había sido un mundo humano aislado. Los aztecas, como se llamaban a sí mismos las gentes que allí vivían, pronto se dieron cuenta de que los extranjeros demostraban un interés extraordinario por cierto metal amarillo. En realidad, parecía que nunca dejaban de hablar de él. A los nativos no les era desconocido el oro: era bello y fácil de trabajar, de manera que lo utilizaban para hacer joyas y estatuas, y en ocasiones empleaban polvo de oro como un medio de trueque. Pero cuando un azteca que ría comprar algo, por lo general pagaba con semillas de cacao o rollos de tela. Por esta razón, la obsesión de los españoles por el oro les parecía inexplicable. ¿Dónde residía el poder de un metal que no podía ser comido, bebido, tejido, y que era demasiado blando para utilizarlo para producir herramientas o armas? Cuando los nativos preguntaron a Cortés por qué los españoles tenían tal pasión por el oro, el conquistador contestó: <Tenemos yo y mis compañeros mal de corazón, enfermedad que sana con ello>" (Noah, 2018, p. 196).
Los conquistadores procedentes de España
cuando se dieron cuenta de que el oro estaba presente en ornamentos y objetos de los atuendos de los originarios de estas tierras, se despertó en ellos la sed por poseerlo y por saber dónde había más. Aunado a su imaginación, se generaron mitos y leyendas en torno a los tesoros del emperador. La quema de los pies de Cuauhtémoc para que confesará el lugar donde se hallaba dicho tesoro fue un hecho emblemático que ejemplifica la codicia de los conquistadores. Del otro lado del mundo, en tierras españolas, la idea de viajar a las indias, allende los mares, en busca de fortuna, se extendió ampliamente una vez realizada la conquista (Diego, 2020, p. 10).
Una vez consumada la conquista, los conquistadores obtuvieron el poder político y con ello:
tuvieron vía libre para hacer lo que quisieran, no solo con los territorios o el patrimonio, sino con la vida misma de los vencidos. La forma de gozar del usufructo por haber vencido se realizó mediante el sistema de encomiendas sobre la población indígena. Esta forma de repartir y ejercer el poder es lo que se denomina Spoil System o sistema de botín. La mecánica es sencilla, los vencedores, una vez obtenido el poder, se reparten el botín: tierras, personas, cargos públicos (Diego, 2020, p. 10).
Esta forma de operar se mantuvo durante trecientos años, periodo que se cono ce en la historia de México como la colonia.
En el periodo colonial de 1521 a 1821 no existió un sistema de mérito para acceder a los cargos públicos, ni concurso de oposición alguno. Tampoco hubo necesidad de contar con estudios para asumir un cargo. Simplemente se designaba de entre el grupo de los vencedores. Esta forma de operación política dio origen a la corrupción.
En el sistema de poder colonial únicamente los españoles podían acceder a los cargos y, en caso de haber rivalidades, eran ofertados al mejor postor; Se vendían abiertamente. Quien compraba el cargo, sabía que este le redituaría lo invertido. De esta manera, la corrupción acompañó al sistema de poder en la colonia, anidando en las más altas esferas de la sociedad naciente [... ]
Los trecientos años de la Colonia marcaron un estilo arbitrario en la forma de ejercer el poder. Al no haber elementos que hicieran contrapeso al sistema colonial de poder, al no existir presión por rendir cuentas, los actores políticos acompañaron su actuación con despotismo, arrogancia, autoritarismo y múltiples prácticas corruptas (Diego, 2020, pp. 10-11).
A principios _de siglo XXI, después de trescientos años de dominación, llegó la independencia de México, aunque las prácticas corruptas ya se habían arraiga do fuertemente en la estructura política, social, económica y cultural.
La corrupción ejercida en el sistema colonial pasó de los corruptos peninsulares a los criollos. El modelo estaba asentado, solo cambiaron las personas. Los criollos detentaban ahora el poder para explotar y depredar a los pueblos originarios y sus re cursos naturales. Las prácticas de la colonia en el ejercicio del poder se mantuvieron mediante una nueva forma conocida como caciquismo. Dicha forma de dominación contiene los siguientes elementos: a) un territorio o espacio de dominación, b) un líder político, c) el ejercicio autoritario del poder, d) una relación de dominio sobre diversos grupos y personas asentadas en la región de dominación. He aquí un ante cedente del clientelismo político.
Los caciques podían, no solo orientar, sino controlar o decidir la participación en política de las personas bajo su dominio. En términos de procesos políticos, el cacique puede intervenir de varias maneras: a) Proponiendo o designando a los candidatos a los cargos públicos, b) Apoyando mediante su poder con influencias, dinero o especie, c) Sugiriendo u obligando a las personas bajo su dominio a votar por quién a él mejor le conviniese (Diego, 2020, p. 11).
El siglo XX inicio con el ocaso del porfirismo, es decir, la era del dictador Porfirio Díaz estaba por terminar. Ello fue así con la Revolución mexicana iniciada en 1910. Pese a que la Revolución generó diversos cambios en la estructura política, se olvidó de combatir las prácticas corruptas; por lo que, la corrupción no solo continuó además anidó y formó parte de lo que es el Sistema Político Mexicano.
La dictadura de Porfirio Diaz dio paso a la Revolución Mexicana. En ella hubo di versos levantamientos armados los cuales propiciaron un clima de desorden que generó saqueo y vandalismo. Dice un refrán popular que A río revuelto, ganancia de pescadores. Análogamente, cobijados bajo "el espíritu de la Revolución Mexicana", diversos grupos y particulares, como los caudillos, hicieron de las suyas sacando provecho personal de aquella revuelta. El concepto "carrancear", cuyo origen se encuentra en el apellido de Venustiano Carranza, se hizo común entre sus seguidores, los carrancistas, en el norte de México, los cuales se caracterizaron por tomar para sí, con violencia, lo ajeno. Dicha expresión se hizo extensiva a los políticos y gobernantes que realizaban actos ilícitos en el desempeño de sus funciones.
Finalizada la Revolución mexicana, se construyó una maquinaria política que dio paso a la creación del Sistema Político Mexicano cuyas características fueron la siguientes: a) Permanencia en el poder de un solo partido, sustentado en la fortaleza de lealtades hacía una persona, el presidente, b) Concentración del poder en una institución denominada Presidencia de la República, c) Estabilidad y continuidad del régimen político, dado que el presidente saliente elegía a su sucesor, d) Ausencia de una alternancia política, e) Creación de una élite de poder conformada por un grupo de familias en torno al presidente, f) Exclusión del poder de las mayorías, es decir, ausencia de una verdadera participación democrática y, g) Expansión de prácticas corruptas (abuso de autoridad, impunidad, nepotismo) de la clase política al no existir controles, frenos y contrapesos. Estos elementos dieron pauta a la conformación de una estructura política sólida y estable que garantizaba la permanencia en el poder, no de una persona, sino de un partido, el Partido Nacional Revolucionario (PNR) antecedente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que mantuvo la hegemonía a lo largo del siglo XX.
Todos los elementos anteriores, concentrados e inmersos en un partido hegemónico, la Presidencia de la República, proporcionaban un megapoder a quien ocupase dicha institución. Esta concentración de decisiones generó que distintos presidentes desarrollaran comportamientos acompañados de antivalores: soberbia, prepotencia, abuso de autoridad, despilfarro, patrimonialización de lo público, demagogia, desviación de recursos públicos para fines privados, clientelismo político, etcétera. Esta forma de operar basada en antivalores se convirtió en conducta cotidiana de numerosos individuos en los gobiernos y administraciones públicas (Diego, 2020, pp. 12-13).
El Sistema Político Mexicano dio status, hegemonía y permanencia a un partido a lo largo del siglo XX. Esta situación hizo que se ganará el mote de "Dictadura perfecta" por el escritor peruano Mario Vargas Llosa. Sin embargo, al finalizar el siglo XX, se gestaron una serie de cambios. Uno de ellos, sin duda, significativo fue la alternancia en el poder.
Si bien, dicha alternancia generó mucha expectación, entusiasmo y esperanza en la ciudadanía, en poco tiempo se tornó en desilusión, frustración y des ánimo pues la corrupción y sus múltiples formas de operación se mantuvieron, incluso es posible decir que aumentaron.
En el periodo comprendido entre 2000-2006 y 2006-2012 tuvieron lugar dos gobiernos provenientes del Partido Acción Nacional (PAN), los cuales se caracterizaron por la masiva colocación de empresarios en los cargos públicos. La lógica empresarial contribuyó entonces a desvirtuar el espíritu de servicio público. La ideología neoliberal dañó el alma del servidor público y su objetivo de trabajar por el "bien general" o "bien común". Sustituyó el bien interno por el espíritu del capitalismo, consistente en hacer dinero y enriquecerse a como dé lugar desde el servicio público.
En las administraciones de principios de siglo XXI, las panistas-empresariales de 2000-2006 y 2006-2012, primó una característica en los cargos públicos, que es tos "gerentes" públicos, como les dio por llamarse, se subieron los sueldos a cifras escandalosas. Un caso fue en el año .2000, cuando el alcalde de Ecatepec, Agustín Hernández Pastrana, se aumentó el sueldo a 420 mil pesos mensuales, argumentan do que administraba el municipio más grande del país y que, por esa razón, debería ganar igual que un gobernador.
Los empresarios en los cargos públicos argumentaron que los sueldos que se pagaban eran bajos comparados con lo que ganaban como gerentes de empresa. No comprendían o no quisieron comprender lo que implica estar en un cargo público y la importancia de poseer un espíritu de servicio; por el contrario, impusieron la filosofía empresarial dentro del ámbito público, adulterando el espíritu del bien común por el del bien privado.
Algunos escandalosos casos de corrupción en estas administraciones panistas empresariales fueron las de "los amigos de Fox", el caso de las "Toallasgate" o la conducta de los hijos de Martha Sahagún, esposa del presidente Vicente Fox. El monumento llamado "Estela de luz" construido con motivo del Bicentenario por la Independencia de México, fue denominado popularmente "Monumento o Estela de la corrupción" Bajo estas administraciones, el concepto de "moches" paso a ser parte del lenguaje político. "Mochar" o dar una "mochada" se refiere al cobro por parte de algún legislador a cambio de agilizar los recursos públicos asignados a determinadas instituciones públicas.
En un artículo elaborado por Jorge Carpizo (2008) titulado "La moral pública en México", se analiza a fondo el sistema político mexicano. El autor identifica cinco elementos clave en la forma de operación política de México que él denomina como la "quiniela de la muerte'': 1) poder, 2) dinero, 3) corrupción, 4) mentiras y, 5) impunidad. A la vez Carpizo, señala en la década de los setenta dos nuevos actores se incorporaron al sistema político: a) los banqueros, conocidos coloquialmente como "delincuentes de cuello blanco" y b) los narcotraficantes.
Con el proceso de transición política y la alternancia del poder ha tenido lugar, por decirlo de alguna manera, una "democratización de la corrupción" en los diferentes partidos políticos. En lo que va del siglo XXI, el poder ya no lo ejerce como antaño un solo partido, el PRI. En este lapso, nuevos partidos en el poder conforman la geografía política de México: el PAN, el PRD y Morena. En cualquier caso, sus miembros proceden de la misma escuela y realizan prácticas corruptas similares. Todos tuvieron la misma madre (Diego, 2020, p. 13).
En 2021, se cumplen quinientos años de corrupción. Un año importante que no puede pasar desapercibido. He aquí una razón para el desarrollo de este proyecto.
Este trabajo tiene por objetivo estudiar el problema de la corrupción en México en dos vertientes. Por una parte, de forma diacrónica, revisando desde su origen hasta 2021; por otra, de forma sincrónica, enfocándose en las primeras décadas del siglo XXI.
La corrupción en México, con el paso del tiempo, ha cobrado fuerza, ha evolucionado, se ha expandido, multiplicado e incluso modernizado incorporando las nuevas tecnologías a sus múltiples prácticas. Cuando se creía que ya se conocía el modus operandi de los corruptos, surgen nuevas situaciones, inverosímiles, llevadas a cabo por mentes perversas o enfermas, como fue el caso de Javier Duarte, ex gobernador del Estado de Veracruz, quien sustituyó la medicina para enfermos de cáncer por agua. Otro ejemplo inaudito fue el caso denominado la "Estafa Maestra" a través del cual funcionarios de la ad ministración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en complicidad con autoridades de once universidades públicas, crearon un esquema mediante convenios para desviar recursos públicos, burlando la Ley de Adquisiciones. Tal situación se detalla a continuación:
Entre 2013 y 2015, la Auditoria Superior de la Federación (ASF) presentó ante la Procuraduría General de la República varias denuncias por el desvió de recursos de dependencias federales mediante la triangulación de numerosos contratos asignados a empresas fantasma para realizar trabajos que les fueron asignados. Entre las involucradas sobresale la Universidad Autónoma del Estado de México. Estos desvíos ascienden a miles de millones de pesos y se dieron bajo la rectoría de Eduardo Gasea Pliego (2009-2013) y Jorge Olvera Gracia (2013-2017).
Una de las formas que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó para realizar las operaciones fue la asignación directa de contratos a dicha casa de estudios mediante su Fondo de Fomento y Desarrollo de la Investigación Científica y Tecnológica (FONDICT). Entre las dependencias que les entregaron recursos, figuran las secretarias de: Educación Pública; Desarrollo Social; Comunicaciones y Transportes; Agricultura, ganadería y Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; así como Distribuidoras del Consejo Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo), Distribuidora Conasupo (Diconsa); Banco Nacional de Obras (Banobras) y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta). Los rectores de la universidad estrella en apoyos discrecionales no pudieron explicar esas triangulaciones. Por el contrario, los premiaron con otros cargos: al ex rector Gasea Pliego, con la Secretaria de Cultura del Estado (en el gobierno de Eruviel Ávila 2011-2017); Olvera García es ahora ombudsman de la entidad (Restrepo, 2018).
Pero la corrupción no se limita a ser un problema de un país o de una región, es un problema mundial. Nos encontramos ante la globalización de la corrupción. Cabe señalar que, a inicios de este milenio, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que "en ninguna época de la historia de la humanidad ha habido tanta corrupción como hoy en día".
Tras cinco siglos de corrupción en México, es importante hacer una retrospectiva para reflexionar y comprender cómo llegamos hasta aquí. Necesitamos comprender el problema, pero no de forma unilateral sino desde diversos enfoques acompañados de un equipo multidisciplinario. He aquí una razón de cómo se construye este libro colectivo, es decir, no es un resultado de un seminario, sino resultado de la cooperación de diversos actores con diversos enfoques.
Este trabajo pone especial atención en el enfoque histórico y en el resolutivo. De ahí las preguntas: ¿Cómo llegamos hasta aquí? y ¿Cómo salimos de aquí? En el primer caso, sin pretender ser especialistas en historia se muestran algunos datos históricos. Tampoco queremos ser generalistas, cinco siglos de historia es mucho tiempo para una obra. Bajo el enfoque histórico se pretende poner el tema histórico de la corrupción en la mirada colectiva, en el debate público. En el segundo caso, bajo el enfoque resolutivo, para no quedarse solo en la llamada de atención, esta obra ofrece alternativas viables y realistas a la corrupción. Se ha tenido cuidado en no ofrecer alternativas mágicas o aventuradas. La historia demuestra que numerosos políticos, siendo candidatos, prometen acabar con la corrupción, pero a lo largo de su administración se olvidan de ello; es más se involucran en las prácticas deshonestas. Bajo un análisis profundo de la corrupción, acompañado de una profunda deliberación, es factible ofrecer propuestas prácticas, realistas, acordes a la situación contemporánea.
Y esa es, precisamente, uno de los aspectos que da originalidad a este trabajo: atreverse a ir más allá de una descripción del panorama y de una denuncia del mismo. El reto es plantear ideas nuevas para enfrentar la corrupción. Si bien_ existen diversas formas de abordar esta lacra, el estudio ofrece un punto de vista b sado en la prevención y apoyado en la Ética Pública, disciplina que pone su mirada en la conducta de los servidores públicos.
Este estudio se compone de seis capítulos. El primer capítulo, "Cinco siglos de corrupción en México. Una interpretación administrativa", escrito por José Juan Sánchez González, describe la evolución de la corrupción desde la Colonia hasta el 2020, se apoya de fuentes históricas, jurídicas y administrativas.
El segundo, "Continuidad de la corrupción en México en las primeras décadas del siglo XXI", de mi autoría, continúa con el desarrollo histórico de la corrupción. Hace un recorrido por periodos de gobierno en las primeras décadas del siglo XXl: 2000-2012, gobernado por el Partido Acción Nacional (PAN); 2012-2018, con el Partido Revolucionario Institucional (PRI); y 2018-2020, a cargo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), aunque esta administración finaliza en 2024, para este estudio se hizo el corte en 2020.
En tanto, el tercero, "Percepciones de la corrupción 2000-2020, México en el contexto internacional", escrito por Gabriel Reyes Jaramillo, señala que "En las primeras dos décadas del siglo XXI se incrementaron los estudios sobre la corrupción; se crearon diversas instituciones y leyes para combatirla; asimismo, surgieron diversos índices que buscan medirla". De ahí que se analicen los ín dices que miden la percepción de la ciudadanía sobre la corrupción en México. Además, muestra diferentes índices que han servido para medir la percepción de corrupción internacional y nacional sobre México en el periodo 2000-2020.
En el cuarto capítulo, "Causas y consecuencias de·la Corrupción en México 2014-2020", escrito por Martha Esthela Gómez Collado, la autora expone cómo la existencia de la corrupción por 500 la ha convertido en algo normalizado; y aun cuando se manifiesta de diversas maneras (soborno, acoso y abuso de autoridad, entre ellas) en nuestra cotidianidad pública y privada, si queremos erradicarla y combatirla, debemos conocerla, identificarla, denunciarla y prevenirla. Para la autora, es necesario que la ciudadanía conozca más sobre la corrupción. "mostrarla, visibilizarla, combatirla y castigarla", de lo contrario, estamos condenados a padecer la ceguera axiológica en la que los individuos acostumbrados al fenómeno dejan de percibirlo y las prácticas corruptas se normalizan.
El quinto capítulo, "Comparación y resultados de la Política Nacional Anti corrupción que emitió el Sistema Nacional Anticorrupción y el Programa Nacional de Combate a la corrupción del gobierno federal", escrito por José Martínez Vilchis, "evalúa y compara los resultados de la aplicación del Programa Nacional Anticorrupción y de Combate a la Impunidad y Mejora de la Gestión Pública del presidente Andrés Manuel López Obrador, programa derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024". A su vez se analizan los alcances de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) lanzada en 2019. El propósito es analizar cada uno de estos programas y evaluar el alcance y los resultados de su aplicación en últimos años. Para ello se compararon las metas, resultados y alcances tanto de la Política Nacional Anticorrupción (PNA) del SNA, como del Programa Nacional Anticorrupción del presidente López Obrador, cuyos resultados se sintetizaron en diversas tablas.
Finalmente, el capítulo seis, "El Sistema Ético Integral (SEI), un modelo para prevenir la corrupción", de Óscar Diego Bautista y Jaime Rodríguez Alba, se enfoca en responder a la pregunta planteada en el título de esta obra, ¿Cómo salimos de aquí? Y además de contestar que sí es posible, se atreve a proponer un camino; desarrolla un modelo ético para combatir la corrupción: Sistema Ético Integral (SEI). De dicho modelo se muestra cada uno de los componentes que lo integran; luego, se explica y desarrolla en que consiste cada uno de estos. Finalmente, se presentan las fases requeridas para su operación dentro de los gobiernos y administraciones públicas.
En suma, el propósito de esta obra colectiva es no soslayar este añejo problema de la corrupción sino reflexionar sobre él a fondo y proponer alternativas. Seguir padeciendo la corrupción ya no es una opción.
